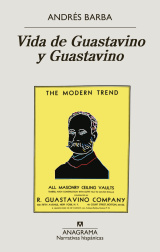ARTÍCULOS
Empieza a leer 'Vida de Guastavino y Guastavino' de Andrés Barba
NOTA
Se puede decir de la biografía lo que decía Borges del barroco: que es un género que agota sus posibilidades y por eso linda con la caricatura. Habría que añadir que su credibilidad no está menos en entredicho. Con el mismo puñado de datos fragmentarios y el pertinente aparato retórico, podrían hacerse múltiples biografías opuestas, todas ellas verosímiles. El biógrafo es siempre un exégeta por su obligación de interpretar lo que admite muchos significados posibles, pero también –y sobre todo– por la de darle a la vida una forma y un sentido que casi nunca tuvieron. Solo una sociedad que nos hace confundir información con sabiduría es capaz de olvidar ese aspecto tan elemental de la narración histórica: el de que no importa cuán documentado esté un texto, toda biografía es inevitablemente una ficción. Puede que este libro sea solo una mentira con respecto a la vida real de Rafael Guastavino (si es que existe tal cosa). Me gustaría, en cualquier caso, que esa mentira mereciera ser verdad.
A. B.
Nueva York no es una ciudad, es una conjetura.
REM KOOLHAAS
GUASTAVINO
I
No sabemos nada y la historia es mentira y el amor no existe, pero a veces basta el miedo, el miedo como el hilo dorado de una fábula, para recuperar todas las realidades perdidas; la verdad, la ciencia, el amor. Por cada gesto bajo sospecha, el miedo engendra una constelación de ciudades posibles. Dadle miedo a alguien capaz de construirlas y tendréis el mundo.
Un par de casualidades y varios accidentes llevan a Rafael Guastavino a Nueva York. Sabemos cómo es su rostro en 1881: la boca tachada por un bigote prusiano, los párpados caídos, la calva incipiente. Lo vieron nuestros bisabuelos, se cruzaron con él en el muelle de Marsella y no lo recuerdan. Algo les llevó a quitarse el sombrero; el traje caro, quizá, o la belleza de la mujer que le acompaña con dos niñas propias a un lado y un niño ajeno al otro, un niño que es como la versión embellecida y diminuta de su padre, algo les llevó a quitarse el sombrero y sin embargo no lo recordaron más, era demasiado normal, demasiado español. Ahora sabemos lo que no sabían nuestros bisabuelos: ese hombre y ese niño se llaman Rafael Guastavino, sabemos que serán encumbrados como los grandes constructores de Nueva York y luego olvidados y finalmente recuperados como el germen de la arquitectura modernista en Norteamérica, sabemos que serán ninguneados como los caraduras que patentaron un sistema de construcción medieval para que nadie pudiera emplearlo sin su consentimiento añadiendo, a lo que todo el mundo había hecho desde el siglo XII, un puñado de cemento Portland o unas cinchas de hierro, los que vendieron una arquitectura ignífuga a un país horrorizado por el fuego, los visionarios que hicieron migrar de continente a todo un sistema de construcción y le otorgaron una dignidad que nunca habría tenido, los genios, los albañiles, los timadores, los hacedores de vinos, los nepotistas, los constructores compulsivos, circunstancias demasiado contradictorias como para ser ciertas o tal vez precisamente lo bastante contradictorias como para serlo, pero no sabemos cómo era ese miedo de Guastavino, el que le hizo embarcar en Marsella rumbo a Nueva York el 26 de febrero de 1881 sin hablar una palabra de inglés y tras una estafa que le impediría volver para siempre, el miedo electrizante que hace que cada vida tenga un rumbo. Es decir, no sabemos nada.
Aunque, bien pensado, puede que el miedo no fuera estrictamente de su competencia. El antropólogo chino Fei Xiaotong escribió una vez que los Estados Unidos de América era el único país sin fantasmas. Tal vez Rafael Guastavino eligió sencillamente Nueva York como mundo sin fantasmas. Un mundo sin fantasmas al que llevar una arquitectura sin fuego.
Se dice que Rafael Guastavino, de segundo apellido Moreno, vio su primer incendio a los dieciséis años, en 1859, en la ciudad de Valencia. No sabemos las circunstancias precisas. Suponemos, porque somos de naturaleza novelesca, que lo hizo asomado entre la muchedumbre. Sabemos que vivía a poca distancia de allí, en la calle Verónica, que su padre era un ebanista descendiente de un fabricante de pianos y que era el quinto hijo de una familia de catorce de la que solo siete llegaron a la edad adulta. El incendio fue en la antigua casa consistorial. Sabemos también cómo es el fuego. En su Traicté du feu et du sel, Vigenère lo describe como «un animal insaciable que devora cuanto experimenta nacimiento y vida, un animal que, tras devorar todo, se devora a sí mismo». Y aunque hemos perdido «el hábito de leer los secretos del libro de la naturaleza» –como decía, un poco pomposamente, el propio Guastavino–, en la masa de las llamas dejamos de leer y empezamos a sentir. Qué extraño saber se apodera de nosotros: de pronto resulta evidente que los edificios resisten o arden hasta los cimientos y caen, como cae esa casa consistorial, que los edificios y los puentes caen como caen las personas, sin que tenga mucho sentido preguntarse qué ha sucedido.
Tal vez en la fábrica de azulejos del arquitecto Monleón, Rafael Guastavino ve también otro fuego, uno inmóvil que se repite sin menguar ni crecer, el fuego del horno de ladrillo. Y también lo ve en la música, en las vetas de la madera del violín. Desea ser músico y luego no, o quizá no completamente, porque sabe que no tiene talento aunque tenga amor. Siempre es así. El fuego de la música se parece al que hunde la casa consistorial, es exigente y comprometedor, sin moraleja. Y también ve el fuego en las bóvedas de su pariente lejano Juan José Nadal, en la curva que se inclina sobre los fieles de la iglesia de Sant Jaume. Lo ve años después en los cuerpos de las mujeres, en la excitación que le provoca llegar a ellas. A veces querría señalar a una en la lonja y tenerla allí mismo, querría que ellas sintieran lo que siente él y que todo fuese expeditivo, que la misma obnubilación que le priva de sentido las privara también a ellas y a los pocos minutos estuvieran los dos resoplando en un callejón. ¿Simple? Puede que sí, pero nadie ha dicho que Guastavino sea un casanova.
También en los negocios ve el fuego Guastavino. En las narraciones que envuelven y doran las palabras precisas o que se hunden por la ausencia de palabras precisas. A diferencia del que acaba con la casa consistorial, el fuego de los negocios elude los motivos que lo provocan, es un incendio sin centro en el que hay que atender a los comentarios azarosos, donde se debe decir lo que se espera y aprender a callar. Por eso vence la arquitectura a la música en el corazón del adolescente Guastavino. Porque el fuego de la música quema, pero el de los edificios enriquece.
Se sabe que Rafael Guastavino se traslada a Barcelona en 1859, con diecisiete años, para estudiar maestro de obras y se aloja en casa de un tío paterno demasiado rico como para no ser aprovechado, Ramón Guastavino, sastre de profesión, copropietario de la cadena de textiles El Águila. Se sabe también que no tarda mucho en dejar preñada a su prima Pilar Guastavino, nacida Buenaventura, huérfana a la que ha adoptado y dado su apellido el tío Ramón.
Ese hogar que representa todo lo que no ha tenido en la vida cambia el mundo para Guastavino, esa casa en la que disfruta de sus privilegios, en la que se pasa el verano con fantasías burguesas preparando asignaturas de maestro de obras, persiguiendo a Pilar cuando se quedan solos y cepillándose el traje para que haga bonito. La casa en la que tiene un bigote fino y una mirada de gato hambriento lo cambia todo. Allí admira el talento comercial del tío Ramón y el dinero del tío Ramón, y abomina de Valencia y del padre ebanista. Descubre también que hay príncipes de este mundo y que se puede ser como ellos con un poco de audacia y otro poco de olvido. De modo que tras la bronca de rigor y el brindis de rigor y el puro y la palmada de rigor, porque al fin y al cabo –por muy absurdo que parezca– todo ha quedado en la familia, se casan Guastavino y María Pilar Buenaventura, antes Guastavino, en el mismo año de 1859 en la iglesia parroquial de Sant Jaume, demasiado adolescentes como para que no se burlen de ellos los invitados, con un novio que acaba tocando el violín, seguramente borracho, y una novia, seguramente sobria, que le odia desde el principio, aunque a quién le importa, al fin y al cabo, que se amen o se odien dos adolescentes.
Pero también podemos fiarnos de Guastavino. Podemos pensar que en esos años en los que al nacimiento del primer hijo, José, sigue el de otro niño, Ramón, y luego un tercero, Manuel, Guastavino se convierte en lo que suele decirse un hombre. Podemos pensar que junto a las veleidades burguesas, Guastavino aprende a amar su oficio con amor artesano, como ha amado la música que le gustaría componer y no puede, y que por eso agradece a sus «distinguidos maestros de la Escuela de Barcelona, don Juan Torras y don Elías Rogent, quienes me instruyeron en el estudio de las artes y las ciencias aplicadas, que me llamaran la atención sobre el sistema de construcción tabicado, entonces en estado embrionario». Embrionario desde hacía siete siglos, no importa, embrionario al fin. Porque una nube pase por encima de un prado no lo vamos a ver menos iluminado. Y es que, si no podemos fiarnos del todo de las palabras de Guastavino, al menos podemos fiarnos de su alegría.
En el camino hacia el estudio de Granell i Robert en el que trabaja como ayudante o yendo desde la fundición a la Escuela de Maestros de Obra, Guastavino siente a veces una euforia extraña, parecida a una pulsión. Está alegre no solo porque, sin haber terminado los estudios, ya ha diseñado un par de mansiones, sino porque todo es posible, porque ha engañado al mundo, aunque engañar no es la palabra adecuada. Lo que queremos decir es que Guastavino comprende que vivir es la cuestión fundamental, que es necesario hacer, hacer, hacer, que la carrera no la gana el talento sino los que aún poseen recursos cuando los demás los han perdido, que la propiedad es religión, cosas tan elementales como el agua y que, pese a todo, la gente comprende tarde y algunas personas nunca. Guastavino lo consigue gracias a su deseo de repetir los ceremoniales de los Güell, los Muntadas, los Oliver, los Blajot, de ser adoptado por ellos con esa extraña fragilidad aleatoria con que los ricos eligen a sus amigos menos ricos pero sí inteligentes, menos ricos pero grandes artistas, para dar color a sus vidas y sacudirse el enorme aburrimiento, el tremendo aburrimiento mortal que les producen precisamente sus propios privilegios.
De modo que Guastavino adopta ese sistema embrionario de construcción tabicada empleado desde hace siete siglos para cubrir naves de iglesias, hacer forjados y escaleras, y que no es, al fin, más que un sistema de bóveda de fábrica y dice: pongamos, tras la primera capa de ladrillo, en vez de yeso, cemento Portland para hacerlo más resistente y también ignífugo, y añadamos unas cinchas de hierro aquí y allá y patentemos luego este sistema que hemos perfeccionado. Esa sencilla ocurrencia cambia su vida. No es raro que el azar tenga tanto poder sobre nosotros, estamos vivos por azar. El propio Guastavino no dimensiona bien su hallazgo cuando prepara los planos de la fábrica de textiles Batlló sin tener aún ni el título de arquitecto. Sabe que es algo nuevo, que esa sala repleta de bóvedas de mampostería unidas por finísimos apoyos de hierro dejará con la boca abierta a Batlló y también, de paso, al tío Ramón, que le ha conseguido ese encargo y todos los demás. Sabe –como escribe Pavese– que una idea se vuelve fecunda cuando es la combinación de dos hallazgos, pero no que este es su golpe de gracia. El cemento Portland es caro y hay que importarlo desde Inglaterra, pero es precisamente ese viaje el que le otorga dignidad frente al cemento romano que se usa en Cataluña. Es como si todos esos arquitectos con los que ha compartido bancada en la Escuela y que siguen haciendo una insulsa arquitectura francesa, esas familias adineradas, esos negocios textiles del tío Ramón, la invención del cemento Portland, todas esas cosas hubiesen estado allí, esperándole, para que él diera el golpe definitivo, como si el mundo hubiese confabulado desde hace siglos para regalarle algo que no ha regalado a los demás y que en el fondo, quizá, le corresponde. Y junto al hallazgo que mezcla lo viejo y lo nuevo, la bóveda tabicada y el cemento Portland, está la seguridad de que toda nación es un barrio y todo barrio una clase, y la sospecha, menos fácil de demostrar pero no por eso menos obvia, de que toda clase pende, en realidad, de un hilo: el que une su ser natural con su invención, lo que son de verdad y el relato que hacen de sí mismos.
Descubre más de Vida de Guastavino y Guastavino de Andrés Barba aquí.