ARTÍCULOS
Empieza a leer 'Tom Ripley II' de Patricia Highsmith
El amigo americano
1
– El crimen perfecto no existe –dijo Tom a Reeves–. Creer lo contrario es un juego de salón y nada más. Claro que muchos asesinatos quedan sin esclarecer, pero eso es distinto.
Tom se aburría. Paseaba arriba y abajo por delante de su gran chimenea, en la que ardía un fuego pequeño pero acogedor. Tenía la impresión de haber hablado de forma grandilocuente, pontificando. Pero lo cierto era que no podía ayudar a Reeves y así se lo había dicho ya.
– Sí, claro –dijo Reeves.
Estaba sentado en uno de los sillones de seda amarilla, con su delgada figura inclinada hacia delante, las manos apretadas entre las rodillas. Su rostro era huesudo, el pelo corto, castaño claro, los ojos grises y de mirada fría. No era un rostro agradable, pero habría sido guapo sin la cicatriz de doce centímetros que surcaba su cara desde la sien derecha hasta casi rozar la boca. La cicatriz era algo más sonrosada que el resto de la cara y parecía obra de unos puntos de sutura mal hechos; o tal vez se debía a que no le habían cerrado la herida con puntos de sutura. Tom nunca le había preguntado nada acerca de la cicatriz, pero Reeves le había explicado su origen de todos modos: «Me lo hizo una chica con su polvera. ¿Te imaginas?» (No, Tom no se lo podía imaginar.) Reeves le había dedicado una sonrisa fugaz, triste, una de las pocas sonrisas que Tom recordaba haber visto en su rostro. Y en otra ocasión, estando Tom presente, Reeves había atribuido la cicatriz a otra causa: «Me tiró un caballo y me arrastró unos cuantos metros al quedárseme el pie enganchado en el estribo.» Tom sospechaba que el verdadero causante era un cuchillo romo durante una pelea encarnizada.
Ahora Reeves quería que Tom le proporcionase a alguien, que le sugiriese a alguien dispuesto a cometer uno o dos «asesinatos sencillos» y tal vez un robo, igualmente sencillo. Reeves se había desplazado de Hamburgo a Villeperce para hablar del asunto con Tom; se quedaría a pasar la noche con Tom y al día siguiente se iría a París para discutirlo con alguien más; luego regresaría a su domicilio de Hamburgo, seguramente para seguir pensando en el asunto si sus gestiones fracasaban. Reeves se dedicaba principalmente a recibir mercancía robada, aunque últimamente hacía sus pinitos en el mundillo del juego ilegal en Hamburgo, el mundillo que precisamente ahora trataba de proteger. ¿Proteger de qué? De los «tiburones» italianos que querían meter mano en el negocio. Según Reeves, uno de los italianos que rondaban por Hamburgo era un sicario al que la mafia había enviado a explorar el terreno; el otro pertenecía posiblemente a otra familia. Reeves confiaba en que, si se eliminaba a uno de los intrusos, la policía de Hamburgo tomaría cartas en el asunto y se encargaría de los demás, es decir, expulsaría a la mafia de la ciudad.
– Esos chicos de Hamburgo son buena gente –había dicho Reeves con fervor–. Puede que lo que hacen sea ilegal, dirigir un par de casinos privados, pero como clubs no son ilegales y no sacan beneficios escandalosos. No es como en Las Vegas, donde todo, absolutamente todo está corrompido por la mafia, ¡bajo las mismísimas narices de la policía!
Tom cogió el atizador y removió el fuego; luego echó otro leño en la chimenea. Ya eran casi las seis de la tarde. Pronto sería la hora de tomarse una copa. ¿Y por qué no tomársela ahora mismo?
– ¿Te apetece...?
Justo en aquel momento apareció madame Annette, el ama de llaves de los Ripley.
– Perdón, messieurs. ¿Quiere que les sirva las copas ahora, monsieur Tome? Lo digo porque como este señor no ha querido tomar el té...
– Sí, gracias, madame Annette. Precisamente iba a pedírselo. Y haga el favor de decirle a madame Heloise que se reúna con nosotros.
Tom quería que Heloise aclarase un poco el ambiente con su presencia. Antes de salir para Orly a las tres de la tarde, con el objeto de recoger a Reeves, le había dicho a Heloise que Reeves quería tratar un asunto con él, así que Heloise se había pasado toda la tarde en el jardín, sin hacer nada en particular, o en las habitaciones de arriba.
– ¿No estarías dispuesto a encargarte tú mismo del trabajo? –preguntó Reeves con tono apremiante y esperanzado–. Tú no estás relacionado con el negocio y eso es justamente lo que necesitamos. Seguridad. Después de todo, la paga no está mal: noventa y seis mil pavos.
Tom meneó la cabeza.
– Estoy relacionado contigo..., en cierto modo.
Había hecho muchos trabajitos para Reeves Minot, como, por ejemplo, enviar por correo mercancía robada o sacar de los tubos de dentífrico, donde Reeves los había metido sin que el propietario del tubo lo supiera, objetos diminutos tales como rollos de microfilm.
– ¿Crees que puedo seguir durante mucho tiempo con esas intrigas de capa y espada? Tengo que proteger mi reputación, ¿sabes?
Tom sintió ganas de sonreír, pero al mismo tiempo su corazón latió más deprisa, empujado por un sentimiento sincero, e irguió el cuerpo, consciente de la elegante casa en que vivía, de la existencia segura que llevaba ahora, seis meses después del episodio de Derwatt, de aquel episodio que había estado a punto de terminar en catástrofe y del que se había librado sin apenas despertar sospechas. Había sido como caminar sobre una delgada capa de hielo, sí, pero el hielo no había cedido bajo sus pies. Había acompañado al inspector inglés Webster y a un par de ayudantes del forense a los bosques de Salzburgo, donde incineró el cadáver del hombre que se hacía pasar por el pintor Derwatt. La policía le había preguntado por qué había aplastado el cráneo del cadáver. Tom todavía se estremecía cuando pensaba en ello, ya que lo había hecho con la intención de esparcir y ocultar los dientes superiores. La mandíbula inferior se había desprendido fácilmente y Tom la había enterrado a cierta distancia del lugar de la incineración. Pero los dientes superiores... Uno de los ayudantes del forense había recogido unos cuantos, pero ningún dentista de Londres tenía ficha de los dientes de Derwatt, toda vez que este (según se creía) había vivido en México los seis años anteriores a su muerte. «Me pareció que formaba parte de la incineración, de reducirlo a cenizas», había contestado Tom. El cadáver incinerado era el de Bernard. Sí, Tom aún sentía escalofríos, tanto por el peligro que había corrido en aquel momento como por el horror de lo que había hecho: dejar caer una piedra enorme sobre el cráneo carbonizado. Pero al menos no había matado a Bernard. Bernard Tufts se había suicidado.
– Seguro que entre toda la gente que conoces habrá alguien capaz de hacerlo –dijo Tom.
– Sí, pero eso sería escoger a alguien relacionado conmigo..., aún más que tú. La gente que conozco es demasiado conocida –dijo Reeves con voz triste, de hombre derrotado–. Tú conoces a mucha gente respetable, Tom; gente de la que nadie sospecha, que está por encima de todo reproche.
Tom se echó a reír.
– ¿Y cómo vas a conseguir a alguien así? A veces pienso que no estás bien de la cabeza, Reeves.
– ¡No! Sabes muy bien lo que quiero decir. Alguien que lo hiciese por el dinero, nada más que por el dinero. No es necesario que sea un experto. Nosotros le prepararíamos el camino. Serían como... asesinatos públicos. Alguien que, en caso de ser interrogado, pareciese... absolutamente incapaz de hacer una cosa así.
Madame Annette entró con el carrito de las bebidas, sobre el cual relucía el cubo de plata con el hielo. El carrito chirriaba levemente. Hacía semanas que Tom se proponía engrasar las ruedas. Hubiese podido seguir charlando con Reeves porque madame Annette, bendita ella, no entendía el inglés, pero ya estaba cansado de aquel tema y le encantó que el ama de llaves les interrumpiese. Madame Annette tenía más de sesenta años, procedía de una familia normanda, sus rasgos eran delicados y su constitución robusta; era una joya de sirvienta. Tom no podía imaginarse Belle Ombre funcionando sin ella.
Luego entró Heloise desde el jardín y Reeves se levantó. Heloise llevaba un mono de perneras acampanadas, con rayas de color rosa y encarnado y la palabra Levi’s estampada verticalmente sobre todas las rayas. Tenía el pelo rubio, largo, y lo llevaba suelto. Tom vio que la luz del fuego se reflejaba en él y pensó: ¡Cuánta pureza, comparada con lo que hemos estado tratando!
De todos modos, la luz que se reflejaba en el pelo de Heloise era dorada e hizo que Tom pensara en el dinero. En realidad no necesitaba más dinero, aunque la venta de los cuadros de Derwatt, de la que recibía un porcentaje, llegaría pronto a su fin cuando no quedasen más cuadros que vender. Tom seguía recibiendo un porcentaje de la compañía de materiales para artistas que se comercializaban con la marca Derwatt, y eso continuaría. Luego tenía las rentas que le producían los valores Greenleaf heredados gracias a un testamento falsificado por él mismo. Era una cantidad modesta, aunque iba aumentando poco a poco. Y todo ello sin contar la generosa asignación que Heloise recibía de su padre. No servía de nada ser codicioso. Tom detestaba el asesinato a menos que fuese absolutamente necesario.
– ¿Habéis charlado a vuestras anchas? –preguntó Heloise en inglés, sentándose grácilmente en el sofá amarillo.
– Sí, gracias – dijo Reeves.
El resto de la conversación se desarrolló en francés, ya que Heloise no hablaba el inglés con soltura. Reeves no sabía mucho francés, pero sí el suficiente para salir del paso y, además, no hablaron de nada importante: el jardín, el invierno benigno, que en realidad parecía haber pasado porque estaban a primeros de marzo y los narcisos ya empezaban a abrirse. Tom cogió una de las botellas del carrito y sirvió champán a Heloise.
– ¿Qué tal las cosas por Hamburgo? – preguntó Heloise, aventurándose nuevamente a hablar en inglés.
Tom vio que en sus ojos había una expresión divertida mientras Reeves se las veía y se las deseaba para contestar en francés.
Tampoco en Hamburgo hacía demasiado frío y Reeves añadió que él también tenía un jardín, dado que su petite maison se encontraba junto al Alster, lo cual era agua, es decir, una especie de bahía donde muchas personas tenían sus hogares con jardín y agua, es decir, que podían tener embarcaciones pequeñas si así lo deseaban.
Tom sabía que a Heloise no le gustaba Reeves Minot, que desconfiaba de él, que Reeves era la clase de persona que Heloise quería que Tom evitase. Lleno de satisfacción, Tom pensó que aquella noche, sin faltar a la verdad, podría decirle a Heloise que se había negado a cooperar en el plan propuesto por Reeves. A Heloise siempre le preocupaba lo que su padre diría. Jacques Plisson, su padre, era fabricante de productos farmacéuticos, millonario, gaullista, la esencia de la respetabilidad francesa. Y nunca había simpatizado con Tom. «¡Mi padre no aguantará más!», Heloise advertía con frecuencia a Tom, aunque él sabía que a ella le interesaba más la seguridad de su marido que seguir recibiendo la asignación que su padre le pasaba y que a menudo, según Heloise, amenazaba con retirarle. Una vez a la semana, generalmente los viernes, Heloise almorzaba en casa de sus padres, en Chantilly. Si alguna vez su padre dejaba de pasarle la asignación, no podrían seguir viviendo en Belle Ombre; Tom lo sabía.
El menú de la cena consistió en médaillons de bœuf, precedidos por alcachofas frías con una salsa creación de la propia madame Annette. Heloise había cambiado el mono por un vestido sencillo de color azul cielo. A Tom le pareció que su mujer se daba cuenta de que Reeves no había conseguido sus propósitos. Antes de retirarse a descansar, Tom comprobó que Reeves tuviera todo lo necesario y le preguntó a qué hora deseaba que le subieran el té o el café a su habitación.
– Café a las ocho –dijo Reeves.
Reeves ocupaba el cuarto para huéspedes que había en la parte centro-izquierda de la casa, por lo que le correspondía el cuarto de baño que Heloise solía utilizar. Madame Annette ya había sacado el cepillo de dientes de Heloise y lo había dejado en el cuarto de baño de Tom, contiguo a la habitación de este.
– Me alegra que se marche mañana. ¿Por qué está tan tenso? –preguntó Heloise mientras se cepillaba los dientes.
– Siempre lo está. –Tom cerró el agua de la ducha, salió de ella y rápidamente se envolvió con una enorme toalla amarilla–. Seguramente por eso está tan delgado.
Hablaban en inglés porque a Heloise no le daba vergüenza hablarlo con él.
– ¿Qué quería?
Tom rodeó con un brazo la cintura de Heloise, apretándole el camisón contra el cuerpo. Le besó una mejilla; estaba fría.
– Algo imposible. Le dije que no. Ya lo habrás notado. Se ha llevado un chasco.
Aquella noche se oyó un búho, un búho solitario que llamaba desde algún lugar situado entre los pinos del bosque comunal que se extendía detrás de Belle Ombre. Tom yacía con el brazo izquierdo debajo del cuello de Heloise, pensando. Heloise se había dormido y su respiración se hizo lenta, acompasada. Tom suspiró y siguió pensando. Pero no pensaba de manera lógica, constructiva. La segunda taza de café le tenía desvelado. Recordaba una fiesta a la que asistió un mes antes, en Fontainebleau, una fiesta sin protocolo para celebrar el cumpleaños de una tal madame... ¿qué? Era el nombre del marido lo que interesaba a Tom, un nombre inglés que tal vez recordaría en cuestión de segundos. El hombre, el anfitrión, tendría unos treinta años y pico, y la pareja tenía un hijo de corta edad. Vivían en una casa de tres pisos, con un jardín en la parte posterior, en una calle residencial de Fontainebleau. El hombre se dedicaba a enmarcar cuadros; por eso Pierre Gauthier, propietario de una tienda de material artístico de la rue Grande, donde Tom solía comprar sus pinturas y pinceles, le había llevado a la fiesta. «Venga usted conmigo, monsieur Ripley. ¡Tráigase a su esposa! A él le gusta tener mucha gente a su alrededor. Está algo deprimido... Y, como se dedica a hacer marcos, quizá pueda proporcionarle usted un poco de trabajo.»
Tom parpadeó en la oscuridad y apartó un poco la cabeza para que sus pestañas no rozaran el hombro de Heloise. Recordaba a un inglés alto y rubio, lo recordaba con cierto resentimiento y desagrado, porque en la cocina, aquella cocina con el suelo de linóleo desgastado y el techo ennegrecido por el humo, con un bajorrelieve del siglo XIX, el hombre había hecho un comentario desagradable ante Tom. El hombre –¿Trewbridge? ¿Tewksbury?– había dicho con tono casi despreciativo: «Ah, sí, ya he oído hablar de usted.» Tom le había dicho que se llamaba Tom Ripley y que vivía en Belle Ombre y estaba a punto de preguntarle cuánto tiempo llevaba en Fontainebleau, pensando que quizá a un inglés casado con una francesa le gustaría conocer a un americano cuya esposa también era francesa y que vivía no muy lejos de allí, pero la iniciativa de Tom había sido recibida con escasa cortesía. ¿Trevanny? ¿No se llamaba Trevanny? Rubio, pelo lacio, parecía holandés, aunque la verdad era que a menudo los ingleses parecían holandeses y viceversa.
Sin embargo, en este momento Tom pensaba en lo que Gauthier había dicho algo más tarde aquella misma noche: «Está deprimido. No quería mostrarse antipático. Padece una enfermedad de la sangre..., leucemia, creo. Muy grave. Además, como habrá adivinado al ver la casa, las cosas no le van demasiado bien.» Gauthier llevaba un ojo de cristal de un curioso color verdeamarillo, intento obvio de parecerse al ojo auténtico, aunque no lo conseguía. El ojo postizo de Gauthier hacía pensar en el de un gato muerto. Uno evitaba mirarlo directamente, pero la mirada se veía atraída hipnóticamente hacia él, por lo que las palabras sombrías de Gauthier, unidas a su ojo de cristal, habían causado una fuerte impresión en Tom, una impresión de muerte que aún recordaba.
«Ah, sí, ya he oído hablar de usted.» ¿Significaba esto que Trevanny o como se llamase le creía responsable de la muerte de Bernard Tufts y, con anterioridad, de la de Dickie Greenleaf? ¿O se trataba simplemente de que el inglés se sentía amargado contra todo el mundo a causa de su enfermedad? ¿Dispéptico, como un hombre con un dolor de estómago constante? Tom recordó que la esposa de Trevanny, una mujer que no era guapa pero sí interesante, con el pelo castaño, amistosa y extrovertida, se había esforzado en aquella fiesta celebrada en la pequeña salita de estar y en la cocina, donde nadie se había sentado en las pocas sillas disponibles.
Lo que pensaba Tom era: ¿aceptaría aquel hombre un encargo como el que Reeves proponía? A Tom se le ocurrió una forma interesante de abordar a Trevanny. Era una forma que podía dar resultado con cualquier hombre, si antes se preparaba el terreno, pero en este caso el camino ya estaba allanado. A Trevanny le preocupaba seriamente su salud. Tom pensó que su idea no era más que una broma pesada, una broma desagradable, pero también el hombre se había mostrado desagradable con él. Puede que la broma no durase más de un día, hasta que Trevanny pudiera consultar a su médico.
A Tom le hicieron gracia sus pensamientos y se apartó cuidadosamente de Heloise, para no despertarla si empezaba a temblar al reprimir la risa. ¿Y si Trevanny era vulnerable y llevaba a cabo el plan de Reeves como un soldado, como en sueños? ¿Valía la pena probarlo? Sí, porque Tom no tenía nada que perder. Y Trevanny tampoco. Trevanny podía salir ganando. También podía salir ganando Reeves, al menos eso mismo decía él, aunque a Tom lo que Reeves quería le resultaba tan extraño como sus anteriores actividades con microfilms, relacionadas seguramente con el espionaje internacional. ¿Estarían los gobiernos al corriente de las payasadas insensatas de algunos de sus espías? ¿De aquellos hombres caprichosos, medio locos, que iban de Bucarest a Moscú y a Washington con pistolas y microfilms, hombres que con el mismo entusiasmo quizá habrían aplicado sus energías a la guerra internacional entre filatélicos o a adquirir secretos sobre los trenes eléctricos en miniatura?
* * *
Traducción de Jordi Beltrán.
* * *
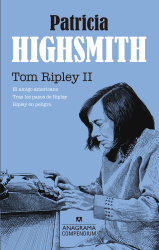
Descubre más de Tom Ripley II de Patricia Highsmith aquí.