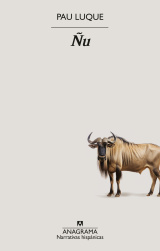ARTÍCULOS
Empieza a leer 'Ñu' de Pau Luque
Para Joel Mirón, Jaime Peña y Javier Soria,
por lo que ganamos cuando perdimos
Lo más sospechoso de las soluciones
es que se las encuentra siempre que se quiere.
RAFAEL SÁNCHEZ FERLOSIO
Fue por obra y gracia de un cordobés de la Argentina que conocí a Di Bastone. Ocurrió en Génova, Liguria, Italia. El cordobés en cuestión tenía nombre de personaje flaubertiano viviendo de incógnito en un cuento de Borges. Se llamaba Hernán Bouvier y se dedicaba a un exótico oficio al que yo estaba a punto de consagrar mi tiempo mental: la filosofía del derecho. Qué no habría dado yo por llamarme Hernán Bouvier cuando era un joven lector fetichista. De cabello tímidamente rizado, con la tonada cordobesa inmaculada y unos ojos desconfiados y francamente bellos, Bouvier se disponía a regresar en aquel momento a su tierra.
En su periodo genovés, había hecho amistad con Di Bastone, y la noche antes de volverse a Córdoba vía París fuimos a su encuentro. En el camino, el flaco Bouvier hablaba todo el rato de su amigo Di Bastone. Le tenía a todas luces devoción, «aunque a veces», añadía, «para hacerme enojar me dice que soy permaloso». «¿Qué quiere decir permaloso?», pregunté. «Quiere decir quisquilloso, quiere decir que me ofendo muy rápido. Pero es que para hacerme enojar me pregunta, repregunta y recontrapregunta si estoy enojado. Y yo, claro, me termino enojando. Y cuando ya estoy sacado de onda, él se queja: “Ma perché sei così permaloso, Hernán?”», concluyó, arqueando una ceja, de camino a nuestro encuentro. Cuando llegamos, Di Bastone nos esperaba sentado a una mesa de la terracita de un bar llamado Cä du Dria, cruzado de piernas.
En aquel momento yo casi no conocía a Hernán Bouvier. Nos habíamos visto por primera vez apenas unas semanas atrás. Años más tarde lo visité en su casa en un cerro a las afueras de Córdoba. La casa de Hernán Bouvier no era muy grande, pero el terreno en el que se ubicaba sí lo era. Planeaba construir una biblioteca de filosofía en un espacio separado de la casa. «Ahí boludearé», me dijo señalando el lugar donde iría la biblioteca. «Y aquí, ¿qué harás?», pregunté yo señalando con la cabeza la casa principal. «¿Acá? También boludearé. Boludearé en cada rincón de Córdoba. Adonde quiera que vaya, nadie me va a tomar en serio. ¿Cómo me van a tomar en serio si soy filósofo del derecho?» Asentí. No sé qué vio en mí Hernán Bouvier cuando nos conocimos, pero decidió legarme el mejor tesoro de Génova: la amistad de Di Bastone. Con la característica exageración de los filósofos, me dijo: «Pegate a Di Bastone. Lo verás todo de Génova. No entenderás nada. Pero lo verás todo».
Le hice caso. Me despedí de Bouvier y me pegué a Di Bastone. Durante los tres años siguientes, salimos casi todas las noches y todos los días por el centro histórico de Génova. Pateábamos los vicoli, esos callejones intrincados y ajenos desde hace siglos al sol de los que están hechas las partes más antiguas de las ciudades italianas. Di Bastone me contaba las cosas en las que había trabajado, que eran tan inverosímiles que solo podían ser verdad. Maître en un restaurante francés sin hablar una palabra de francés. Empresario informal de mudanzas de apartamentos que solo tenían que reunir una condición: no tener ascensor para acceder a ellos (es decir, había hecho la mudanza de casi todo el centro histórico de Génova). Bailarín con tutú en algún ballet en el teatro Carlo Felice de Génova sin tener la más remota idea de bailar (en realidad lo habían contratado como figurante, pero una baja de última hora entre los bailarines lo obligó a bajar al ruedo). O babysitter de los hijos de un filósofo italiano que vivía en Londres, ciudad a la que se había trasladado exclusivamente para realizar esa tarea de cuidado, como si fuera una solicitadísima babysitter de prestigio internacional (aunque jamás había hecho ese trabajo antes).
Con Di Bastone nos emborrachábamos casi todas las noches. Tomábamos un vodkatini en el Zaccaria, otro en La Lepre, un par más en Piazza delle Erbe, uno más en el bar de Danilo y al final, tras llamar a la persiana bajada de Cä du Dria por si había suerte y nos abrían, terminábamos paseando por el puerto. Nunca fuimos, sin embargo, canallas nocturnos, crápulas mujeriegos o alguna de esas cosas sacadas de alguna horripilante canción de cantautor. Éramos algo mucho más impresentable y decente: éramos vulgares alcohólicos.
En esos paseos por el puerto, Di Bastone tenía la costumbre de parar al azar a desconocidos y, con tono de urgencia, preguntarles: «Me han robado la cartera y tengo que viajar hasta Camogli [que está a veinte minutos en tren de Génova: el billete para ir cuesta cuatro o cinco euros], ¿me puedes prestar dieciocho mil euros y mañana mismo te los devuelvo?». Tenía otra versión del mismo tipo de intercambio en que preguntaba si por favor podían prestarle setenta y tres porros que él devolvería al día siguiente. Recordando aquellos breves diálogos de Di Bastone con extraños, me doy cuenta de que hay una fina línea entre el esperpento y la genialidad. Y que esa línea es también la que separa la obligación de la devoción, al honrar el lado cómico de las cosas serias. Di Bastone solía alcanzar la genialidad y la devoción, aunque a menudo se despeñaba por el acantilado del esperpento y la obligación.
Me divertí mucho con Di Bastone. Tenía una moto minúscula de colores rosa y negro con un cesto de mimbre justo delante del manillar y una etiqueta azul, puesta por el fabricante en los dos laterales, en la que estaba inscrita, en una tipografía que estuvo de moda en los años noventa, el modelo de la moto. «Girl.» Ese era el modelo, Girl. Con esa moto iba a todos lados. Di Bastone medía más de un metro noventa e iba siempre con una gabardina beis que prácticamente le alcanzaba los tobillos. Para terminar de completar la escena ridícula, yo, que mido casi un metro noventa y soy muy desgarbado, iba de paquete en la moto. Así íbamos los dos, en su Girl, a dar vueltas por toda Génova.
A pesar de su visible desorden dental, deudor de esa viejísima tradición europea de ignorar la existencia de la figura del dentista, Di Bastone era muy atractivo, y en La Lepre, el bar en que más bebíamos y por tanto al que más dinero debíamos, muchos –siempre a su espalda– lo llamaban il bello. Cuando mi madre me visitó en Génova, fuimos a comer con Di Bastone a un pueblito ligur una excepcional lasaña de pesto con las hojas de pasta amontonadas al azar y el aceite de oliva amargo y la mítica albahaca de Pra no ya triturada sino casi pulverizada. Mi madre me dijo, en un momento en que Di Bastone fue a fumar al patio del restaurante, que era idéntico a Jeff Goldblum, aquel actor gringo que se hizo más o menos conocido en los años ochenta y noventa al protagonizar primero La mosca y más tarde Jurassic Park. Mi madre, con sobriedad no exenta de picardía, concluyó: «És un noi guapo». «Qui? Jeff Goldblum o Di Bastone?», pregunté yo. «Si et dic que són idèntics, tant és, de qui dels dos parlo, carallot», me respondió ella con irrefutable lógica.
* * *
Descubre más sobre Ñu de Pau Luque aquí.