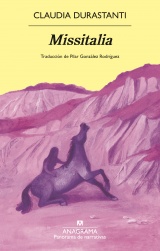ARTÍCULOS
Empieza a leer 'Missitalia' de Claudia Durastanti
People also ask
Is David Copperfield’s magic real?
Primera parte
Las anguilas
A
Era temeraria.
A los cuarenta y ocho años, Amalia Spada, llamada Madre, nacida en una isla volcánica y de dicha isla huida, había combatido en tres duelos sin derramamiento de sangre, construido una torre de Babel cerca de los barrancos y tratado de instruirse en la cría de animales y la conservación de alimentos con escasos resultados, tan solo una cadena reactiva de mohos y carcasas en el vertedero de atrás de casa.
En el transcurso de su larga, eléctrica y furiosa vida, Amalia Spada había recibido un par de cuchilladas en la cara y en el costado –pero de una amiga, no de un amante–, heridas que se habían curado con cicatrices que solo algunos habían tenido el privilegio de descubrir y de las que ella se había olvidado, como se olvidan los marineros de los tatuajes. Y si se hubiera preguntado cuándo se había vuelto temeraria, habría llegado cada vez a conclusiones distintas, a partir de una inquietud o de un acontecimiento que se renovaba constantemente.
Tal vez Amalia Spada, llamada Madre, aunque no había tenido hijos y se había olvidado de desearlos, se volvió temeraria el día que se cortó el pelo en el carro de un vendedor ambulante. Era un vendedor de semillas con la cabeza llena de arrugas; Amalia lo había abordado en el mercado y le había preguntado si podía llevarla muy lejos. Durante una parada, le pidió prestada una navaja, y los mechones recién cortados se convirtieron en vilanos negros, primero esparcidos entre sus pies y luego en el aire. A la mañana siguiente, al verla a la luz del sol, él le dijo que parecía menos niña y, como Amalia Spada tardó un rato en encontrar un espejo, tuvo que fiarse.
O tal vez se volviera temeraria la primera vez que apretó sus manos alrededor del cuello de un hombre tumbado debajo de ella mientras fingía matarlo, solo por el placer de ser capaz de hacerlo técnica y moralmente, antes de soltar la presa y declarar que no era para tanto. No era verdad que la primera vez que se intenta matar a un hombre se quede dentro para siempre: lo que perdura es la sensación de su piel, una tela vieja enrollada en torno a un órgano que resbala y amenaza con salirse mientras se sigue apretando con la esperanza de ver algo nuevo que emerja a la superficie, y en ese momento no se piensa tanto en la vida que se acaba, sino en algo indecible y milagroso que comienza. Esta sensación, aunque nunca había matado a nadie, la extrañaba.
Pero si Amalia Spada hubiera tenido que ser sincera, probablemente habría dicho que se volvió temeraria el día que llegó la noticia de que todas las personas de su familia, todas aquellas de quienes había heredado el nombre, el fatalismo y la propensión a las locuras y la incapacidad de estarse quieta habían muerto o desaparecido, y ella se había quedado sola.
En ese momento recordó una historia sobre las anguilas que le había oído a un viajero, uno de los primeros en pasar por su casa.
Jóvenes anatomistas de ojos enrojecidos y dedos manchados de tinta sostenían que las anguilas nacían y emprendían sus diversos caminos todas en el mismo mar, para vivir una vida llena de numerosas variantes, pero los jóvenes anatomistas no habían terminado de investigar aún, por lo que esa historia debía tomarse con cautela. En las animadas noches universitarias en las que siempre estaban a punto de caer a un canal, se divertían hablando del color de las anguilas y de las aguas en las que nadaban, preguntándose sobre la forma que adoptarían un día: secretos destinados a permanecer ocultos para siempre, signos que podían quedar latentes hasta la muerte.
El viajero le había dicho a Amalia Spada que un científico podía identificar el origen de una especie, pero debía contribuir a preservar su misterio: podía sembrar hipótesis sobre los apareamientos y la densidad de la red celular, saberlo todo sobre la velocidad de los nervios y la respiración, pero al final era un acto de consideración retirarse, confiarle la evolución de esa criatura a ella y solo a ella: las taxonomías estaban hechas para ser destruidas; las reglas de una biología, para ser quebrantadas.
«Entonces, ¿de qué sirve saber?», le preguntó, y él le respondió que no importaba lo que se sabía, sino cuánto quedaba en la mente: cuanto más rápido desaparecía una información, más inextinguible era su legado. Las cosas menos importantes eran las que sobrevivían, porque eran las primeras en arder y en producir una buena ceniza: la memoria se quema por las esquinas y nunca se sabe quién provocó el incendio, solo se sospecha. Así es como se crea la cosmogonía de una persona: de oídas, de fragmentos y noticias falsas; cuando uno se convierte en aquello que parece recordar de ese modo. El viajero tenía razón: a Amalia Spada solo le quedaba de la muerte de sus padres una vaga historia sobre las anguilas, no la cara de su madre acribillada por la viruela, ni un gesto cruel de la infancia, ni el oro negro de un marco colgado en el pasillo sin nada dentro, solo la imagen de las anguilas enroscadas en una cesta hasta que comenzaban a jadear, y lo único vivo era la luz de su piel, después también esta se desvanecía.
Incluso la luz de las personas muere: en la casa de Amalia, la gente había enloquecido y huido en todas las direcciones, pero el misterio dentro de ella aún no se había manifestado, y durante un tiempo anduvo de tierra en tierra tratando de comprender dónde podría infiltrarse mejor, y si algún anatomista la hubiera diseccionado en busca de huevos para demostrar su inclinación a reproducirse y calificarla como un ejemplar bastante típico de su especie, el bisturí habría subido enseguida hacia lo alto, en busca de alguna excepción, ignorando el centro predecible del corazón para desentrañar la presencia de venas más oscuras o de un líquido que indicara una pérdida, y se habría sorprendido al constatar que en ella no había agujeros negros ni arañas por aplastar, tan solo relámpagos que le descontrolaban la lengua.
«Qué lianta», le dijeron el día que logró idear un truco: se había pegado contra una pared para esconderse de unos niños que querían golpearla, y se le escapó un estornudo y alguien la vio, pero en lugar de pedir disculpas o devolver la pandereta que acababa de robar, Amalia se inventó otro enemigo y le echó toda la culpa. Se llevó detrás a aquellos niños como ratoncitos en busca de un ladrón más astuto y grande que ella, hasta que llegaron a una casita abandonada, donde enseguida descubrió huesos pulidos por las lenguas de los perros y los señaló para demostrar que allí vivía un hombre peligroso.
Desde aquel día los niños transformaron la casa abandonada en un fortín, adonde llevaron todo tipo de objetos: cabezas de pescado y monedas antiguas, relojes deslucidos y sombreros deformados, a veces incluso conchas, flautas y alfombras, y todos fingían que no eran cosas robadas a sus propios padres en un momento de distracción, sino la prueba irrefutable de una figura misteriosa obsesionada con la acumulación, un gigante que solo se movía de noche. Estaban poseídos por el reciclaje, por el intento de dar un nuevo valor a las cosas gastadas, y, como ninguno de ellos sabía escribir, le pedían a Amalia que hiciera inventario con un trozo de carbón, como hacían los prisioneros para contar los días que les quedaban hasta el final de su sentencia.
* * *
Traducción de Pilar González Rodríguez
* * *
Descubre más sobre Missitalia de Claudia Durastanti aquí.