ARTÍCULOS
Empieza a leer 'La nostalgia de la Mujer Anfibio' de Cristina Sánchez-Andrade
La vida no vivida es una enfermedad de la que se puede morir.
C. G. JUNG
No podríamos vivir, a buen seguro, sin esos instantes de necesaria melancolía, sin la nostalgia. Porque un hombre o una mujer sin recuerdos deben parecerse mucho a un tronco hueco, recorrido por las hormigas y la lluvia.
ANA MARÍA MATUTE
Esta novela es una ficción inspirada en el naufragio del vapor Santa Isabel, ocurrido en la bocana de la ría de Arousa, frente a la isla de Sálvora, en la madrugada del 2 de enero de 1921. A pesar de que toma datos de la realidad, los personajes y muchos de los hechos narrados son ficticios.
Primera parte
1
Estaban ahí. La vieja en la fría penumbra. El viejo tendido en el suelo como un sapo, mirando con ese mirar con que el hombre mira el mirar de las vacas que miran las cosas.
– Eres mala. Pájara –dijo él.
Estaban ahí. Ella era pequeña y delgada, con cara de raíz, pelos en el mentón como brotes de patata y una melena muy larga, de hebras amarilleadas por los años y el agua de colonia. Olía a hojas y a tierra, a lombriz. Al olor ensordecedor del mar.
Manuel y Lucha Amorodio.
Estaban ahí.
Él llevaba casi dos años encamado en un jergón de ese faiado, confundido entre viejos sedales y anzuelos, el cochecito de la niña, muñecas mutiladas y periódicos de una antigüedad remota. A la altura de los ojos, los frascos con los engendros que coleccionaba –un conejo con cinco patas, un pollo con doble pico–, que tan feliz lo habían hecho sentir durante ese tiempo.
Pero algo había cambiado esa mañana. Algo que lo hizo levantarse, acercarse a la mesa y mirar. Con manos temblorosas, cogió un sobre, extrajo dos folios y los leyó. Con un bufido de rabia, los arrojó a un lado. Avanzó hasta la estantería, tomó la escopeta y con ella comenzó a barrer los frascos, que cayeron al suelo un poco antes que él: un río verde de formol se abrió paso entre las esquirlas de cristal, emborronando la tinta del papel.
El monstruoso secreto de toda una vida al descubierto.
Estaban ahí.
– Pájara.
Las manos suspendidas en el aire como un ratón, Lucha se acercó.
– No digas nada –prosiguió Manuel mirándola desde el suelo, casi sin aliento–. Tan solo escucha y no digas nada. Habría asumido que no me amaras, al fin y al cabo, yo también cometí mis pecados, pero... –Se giró para señalar con un dedo trémulo los folios y el sobre rasgado, tirados por el suelo–. ¡Pero lo que dices ahí! ¡De eso no creí que fueras capaz! ¿No sientes vergüenza?
Lucha no dijo nada, oyendo su respiración sofocada. Pensó en callar porque, seguramente, el silencio sería más elocuente. Pero ahora él esperaba una respuesta; por fin dijo:
– La vergüenza es lo único que me mantuvo viva.
Mirada de decepción. Durante mucho tiempo, al principio de casados, había sido de impotencia, pesadumbre de hombre que no consigue hacerse amar. Luego de rabia. Con el correr de los años, llegó el cansancio. Un cansancio mudo que forzaba a la extravagancia. Algo próximo al hastío que hacía que ella fuera incapaz de mirarlo a los ojos.
Ahora aquella mirada era un erial donde latía el rencor. Lo que durante tanto tiempo había atenazado el cuerpo de él, convirtiéndolo en un silencioso nudo de sufrimiento, acababa de estallar con violencia. ¿Por qué le había hecho eso? ¿Por qué? El corazón le subía hasta la boca. Mala. Eres pájara. Mala.
Al escuchar esas últimas palabras, Lucha se sintió repentinamente triste. Triste por ser incapaz de contar la verdad, que era mucho más bella que todo lo que su marido deseaba oír de ella. Menos mal que no tuvo que contestar.
Con una expresión de fatiga y espanto, Manuel apretó el gatillo. En los oídos de Lucha resonó un rugido espantoso. Pero cuando se quiso dar cuenta, no era ella sino su marido –los ojos desorbitados con las pupilas opacas, pero qué raro, sin sangre ni herida– quien parecía haber muerto. Cristal, su nieta de trece años, estaba de rodillas detrás de él, la mano sujetando el cañón de la escopeta cuya bala había conseguido desviar. Dijo:
– Casi la mata, avoa.
Las uñas de los pies desnudos de la niña escarbaban el suelo.
Las piernas de la abuela bajo la falda eran dos maderos resecos.
Estaban ahí; la abuela y la nieta.
Ahora eran ellas.
Lucha y Cristal. Atónitas.
No pensaban; los pensamientos las pensaban a ellas.
Y el recuerdo de toda una vida se apretaba a su alrededor.
2
Había pasado mucho tiempo, pero en la memoria el aire todavía olía a algas, a hinojo y a mar.
Lucha Amorodio nació en Sálvora, una diminuta isla que aún flota en el Atlántico gallego, en la bocana de la ría de Arousa, rodeada de islotes con forma de elefantes, ballenas o gigantes de huesos pedregosos. Una isla espantadiza, cercana a un cielo que desprotege a los pájaros y a un mar virgen y agitado, cuyas aguas regurgitan marineros de otras tierras.
Refugio de piratas sarracenos y siempre rodeada de oscuras leyendas, nadie se atrevió a habitarla durante mucho tiempo. Tan solo a partir del siglo XVI los vecinos de tierra adentro comenzaron a trabajar los campos y a llevar ganado. Arrancando tojos, caracoles y matorrales, los antepasados de Lucha se hicieron con un pedazo de tierra. Cavaron pozos y charcas, levantaron paredes piedra a piedra, construyeron lavaderos, plantaron campos de maíz y desbravaron las tierras con todo tipo de árboles frutales. En las proximidades de una de las playas, allá por 1770, se construyó una fábrica de secado y salazón y una pesquería de atún.
En 1921 vivían en Sálvora poco más de cincuenta personas agrupadas en familias que, como colonos, se dedicaban a explotar unas tierras que el Estado les arrendaba por trescientas pesetas al año. Cada una de las casas llevaba el nombre familiar y todos se conocían. Estaba la de los padres de Obdulio, el niño de nariz violeta, que luego se haría gaitero; la de la Coja y la de Benito, que de muy mozo emigró para vender puntillas y encajes en Cuba. La casa de Teresa, madre natural de Jesusa, colindaba con la de Chencha y Ramonita, las gemelas solteras. La del cura, que atendía con esmero a todos sus feligreses, en especial a Belisardo, el niño ciego de los Garabullos, tampoco estaba lejos. Al fondo del poblado se encontraban las casas de la familia de Manuel, la de Lucha, que vivía con su madre y sus hermanos, y alguna que otra más, como la de Fermina y Cipriana. Eran todas de piedra y estaban situadas en semicírculo, dejando espacio en el medio para el ganado y los utensilios. Tenían una única habitación, con una cama en cada esquina, en la que transcurría toda la vida.
Solo una calle de tierra batida cruzaba la aldea. A uno y otro lado, la plaza, el cruceiro, la iglesia, la taberna, dos hórreos, un palomar, una fuente de agua muy fría y dos lavaderos agobiados de avispas. No había ni electricidad ni comunicación por radio con la península.
Como casi todos los habitantes de la isla, la niña Lucha creció trabajando. Envuelta en jirones de niebla o azotada por la sal, la lluvia y el agua del mar, desde muy pequeña trajinaba con baldes de agua, amasaba el pan, daba de comer al cerdo, ordeñaba las vacas y recogía el centeno.
Cuando se levantaba la veda, la playa se llenaba de mujeres. De rodillas o sumergidas en el agua hasta la cintura, rastrillaban los arenales. Para ir al percebe, al calamar o al pulpo, ella y otras compañeras, siempre en cuadrilla, remaban hasta Punta da Cova do Salveiros. Desde las dornas saltaban a las rocas. Las manos duras como zuecos, curtidas por la intemperie y el agua, trabajaban entre la espuma y el frío. Dos veces en semana, iban a tierra firme a vender sardinas, luras o marisco, la patela en la cabeza. También reparaban las redes u ordenaban aparejos. O trabajaban en la fábrica de salazón y de conserva; y los días se ventilaban lentamente, con el resuello minucioso y dulce de una vida que sucede despacio.
A lo que denominaban «la escuela» de la isla, iba un puñado de niños. Uno de los pocos hombres de la aldea que sabía leer, escribir y las cuatro reglas impartía las clases en un palomar. A media mañana, una vecina repartía una taza de caldo, que dejaba entre los catecismos y que, a los niños, les sabía a gloria bendita. Poesía, sumas y restas, así como otros conocimientos básicos, un batiburrillo de mitos, leyendas y pasajes bíblicos que inflamaban las cabezas de los rapaces. Un Dios colérico que engendra hijos con una mujer mortal; un loco que decía ser Hijo de Dios y que invitaba a sus discípulos a beber de su sangre. Unas clases que solo se impartían en invierno, porque durante el verano los niños tenían que trabajar en el campo. Los vecinos le pagaban al maestro un ferrado de centeno por temporada y niño.
A los dieciséis años, Lucha Amorodio ya estaba comprometida con un mozo de la aldea. No fue, en puridad, un matrimonio concertado, aunque sí algo parecido, porque en aquel momento, mozos casaderos en la isla había tres.
– Quiero casarme con su hija –le dijo un día a la madre uno de ellos, el de más edad, de nombre Manuel. Lucha estaba en el monte, recogiendo leña–. ¿Le parece que sea antes del día de Reyes?
– Me parece.
Así que la boda se había fijado –también lo recordaba, ¿cómo no iba a recordar si el torbellino de la vida giraba ahora en su cabeza?– para el dos de enero de 1921.
En esa mañana cargada de humedad y sal, salió de su casa con los zapatos forrados de organdí y las mejillas empolvadas. Pero el destino le tenía preparado algo mucho mejor: una experiencia con la que no contaba y que la marcaría para siempre.
Todo eso recordaba ahora mientras esperaba a que la salita que ella y su nieta habían habilitado para el velatorio de su marido se llenara. Pensaba, y sus pensamientos le daban miedo porque le devolvían a la verdad; en la garganta se deshacía el nudo del recuerdo.
Sentada sobre la orilla de la cama.
La colcha de sal y sueño.
Lucha Amorodio.
3
La víspera del día fijado para el enlace, Lucha abrió la ventana: el aire despiadado de la marusía atravesaba la plaza y el graznido de un serrucho le llenó los oídos. Levantó los ojos hacia el cielo y se quedó pasmada.
Todo volaba en círculos. Se alzaba y se dirigía al centro, engullido por la rápida masticación del viento. Poco a poco, el cielo se fue poblando de cosas: sillas y mesas, una mujer haciendo equilibrios con una cesta de algas en la cabeza, una perra amamantando a sus crías y una vieja sonándose las narices, limones que aún no habían caído de los árboles, gallinas, mujeres degollándolas para el convite del día siguiente, el movimiento de la mano que descabeza al animal.
El vestido de novia, extendido sobre la cama, se desplegó con los brazos en alto; también quiso salir por la ventana y huir, huir, huir. Pero Lucha consiguió sujetarlo con firmeza y tirar de él.
El huracán tumbaba pájaros; de la iglesia abierta comenzaron a salir bancos, manteles, reclinatorios de terciopelo y los enormes jarrones con crisantemos y girasoles que el cura y la madre de Lucha, que se afanaban en preparar el templo, tenían que sortear como si llovieran piedras o pecados.
Al volver de la iglesia la madre había atrancado la puerta de la casa para impedir que el diablo, que en las noches de viento rueda en busca de almas (esas fueron sus palabras), entrara en la casa. Poco después de la medianoche, estalló la tormenta. El cielo se rasgó en mil pedazos y el mar, en una suerte de danza amorosa, comenzó a penetrar la tierra hasta quedar esta rendida en su regazo.
En poco más de media hora, las cosechas, los caminos y la plaza terminaron anegados.
Entonces, nítido, inconfundible, se oyó el mugido de la sirena de un barco. Y a continuación, los gritos del farero que había llegado, desde Punta Besuqueiros, corriendo hasta la aldea:
– ¡Se hunde! ¡Un naufragio!
Pero Lucha no quiso saber nada, ya tenía bastante con pensar en su boda. De un tiempo atrás, desde que supo que tenía que casarse con Manuel, no había noche que no la pasara llorando.
Se acostó y, sin dejar de oír el viento (y más tarde, quizá, mucho barullo y alguien golpeando la puerta de su casa), se quedó dormida. A las pocas horas, la despertó la inquietud.
Su madre entró en la habitación. Dijo:
– Vete a la playa a ver qué pasa. Yo voy a seguir recogiendo lo que desordenó o Maligno.
Lucha se giró y se cubrió la cabeza con la almohada. Pero, entonces, un golpe de viento abrió la ventana. El velo, extendido sobre un lado de la cama junto al traje, se elevó culebreando: salió disparado. Voló sobre uno de los hórreos, las casas, la iglesia y luego sobre la escuela, hinchándose y languideciendo según se alejaba por el aire. Desapareció.
Lo engulló la madrugada.
La joven se puso el vestido de novia y los zapatos de organdí –eran los más hermosos que había tenido nunca, y no iba a permitir que también se los llevara el viento–, se empolvó las mejillas y salió a buscarlo. Pero pronto se topó con la tragedia. A pocas millas, frente al faro, se había hundido un barco. Se trataba de uno de esos vapores que recogían emigrantes por toda la costa gallega para llevarlos hasta Cádiz, lugar en donde embarcaban en otro más grande hacia América. Por lo que oyó decir a alguien, a la altura de Fisterra, lo que solo era mar picado se había convertido en un terrible temporal. El navío chocó contra los bajos del islote de Pegar al intentar maniobrar para acceder a la ría de Arousa, y en la embarcación se abrieron varias brechas.
Los hombres más jóvenes de la isla se habían ido a tierra firme a celebrar el fin de año, así que fueron las mujeres de Sálvora las que organizaron el salvamento. Mientras Lucha aún dormía, una muchacha de la aldea había ido a por ropa, leña seca y cerillas para encender una hoguera en la playa, y otras tres se habían echado a la mar en dos dornas, bordeando la isla para llegar hasta el lugar del naufragio.
Una tercera embarcación con los viejos que quedaban en la isla se dirigió a tierra firme para avisar del accidente.
Cuando Lucha llegó a la playa, algunos rescates ya se habían efectuado y la arena empezaba a llenarse de cuerpos. En el mar aún braceaban muchos náufragos intentando salir a flote. Se agarraban a trozos de madera, maletas o incluso a otros cuerpos y bramaban pidiendo ayuda. Junto a la hoguera que acababan de encender, había un abrigo de hombre extendido en el suelo y cubierto de carteras, pulseras, anillos, diademas de brillantes, relojes y otras joyas.
Pronto amanecería y la iglesia se llenaría de gente –o al menos eso pensó en aquel momento–, el novio y los invitados de su boda estarían listos, y su velo seguía sin aparecer.
Así que se alejó de allí con trancos rápidos. El frío le arrancaba lágrimas y la interminable cabellera suelta descendía por el suelo con la fuerza de un océano, encrespándose y arrastrando a su paso ramas y palitos hurtados al monte, azucenas y alhelíes de mar, cáscaras de mejillón y telarañas mojadas. El viento (¿era el viento?) la embistió con violencia, hinchándole el vestido; parecía como si la obligara a seguir. Con la cabeza baja, como para arremeter contra el obstáculo, siguió caminando. Por fin llegó hasta el pie del faro.
Un poco más allá, el mar era un oscuro mugido de gente. Conocía la zona bien porque a veces iba allí a cavar el percebe. Posadas sobre las rocas, con los ojos guiñados y ajenas a la tragedia nocturna, había gaviotas patiamarillas y algún que otro cormorán moñudo. Al contrario que al otro lado de la isla, en donde las rescatadoras iban dejando a los náufragos, aquí no había nadie. Era la zona más salvaje y la xesta y los tojos invadían la playa. Se quitó los zapatos.
La calma que ahora reinaba le dio miedo, y la inundó el recelo. Sonaba una música; un sonido vertical y amigo, tintineante, acudía a su cerebro como una tentación.
Amanecía.
Sus pies –garras unas veces, pezuñas otras– se sujetaban a las rocas con agilidad. Poco a poco, entre el batir de las olas y el triste maullido de las gaviotas, el sonido se hacía más terso y transparente.
Era un latido de océano; se mezclaba con el viento y se extendía como un perfume. Le entraron ganas de llorar.
Atraída por la melodía, se fue acercando poco a poco. El viento (¿o era la música?) tenía ahora algo de vivo, de carnal: la empujaba y la atraía, le producía sensación de frío y después de fuego ardiente, y al mismo tiempo le pegaba la ropa contra el cuerpo. La melena, que nunca se cortaba, se enredó en una rama, y se cayó, ay. Se puso en pie. A unos cuantos metros distinguió un bulto extraño. Le dolía el tobillo, pero siguió avanzando.
El tintineo iba y venía, subía y bajaba culebreando por las escarpadas rocas. Despertaba en su interior algo hermoso y negro: malvado.
Por fin divisó el velo, pero sus ojos quedaron prendidos en otra cosa. Pensó que tal vez era un madero, una maleta o cualquier otro resto del naufragio.
Se equivocó: era un cajón con una pequeña manivela. La tapa superior estaba abierta y mostraba un grabado de colores delicados. En el interior, sobre un cilindro giratorio, daba vueltas un disco de metal provisto de remaches.
De esa caja brotaba la música.
La joven escuchó la melodía sin parpadear, sumida en un torbellino de sensaciones. ¿Sería la Canción del Mal, la música del Enemigo, o Cachán, o Maligno, del que tanto le había hablado su madre? ¿Vendría a castigarla por no querer a su novio?
Se recogió la cabellera y cojeando un poco se acercó para buscar en el interior de la máquina. Introdujo una mano temblorosa por debajo del disco y palpó con los dedos: nada. Allí dentro, a no ser que fuera un demonio enano, no había nada. La mano había rozado el cilindro y después de escuchar algo parecido a un rasguño, la música se detuvo de golpe.
Oyó un gruñido. Una queja muy débil.
Entonces se giró.
Levantó la cabeza y deslizó sus ojos por la playa: no.
No era el Maligno.
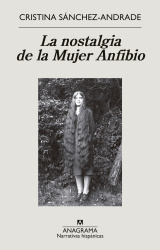
Descubre más de La nostalgia de la Mujer Anfibio de Cristina Sánchez-Andrade aquí.