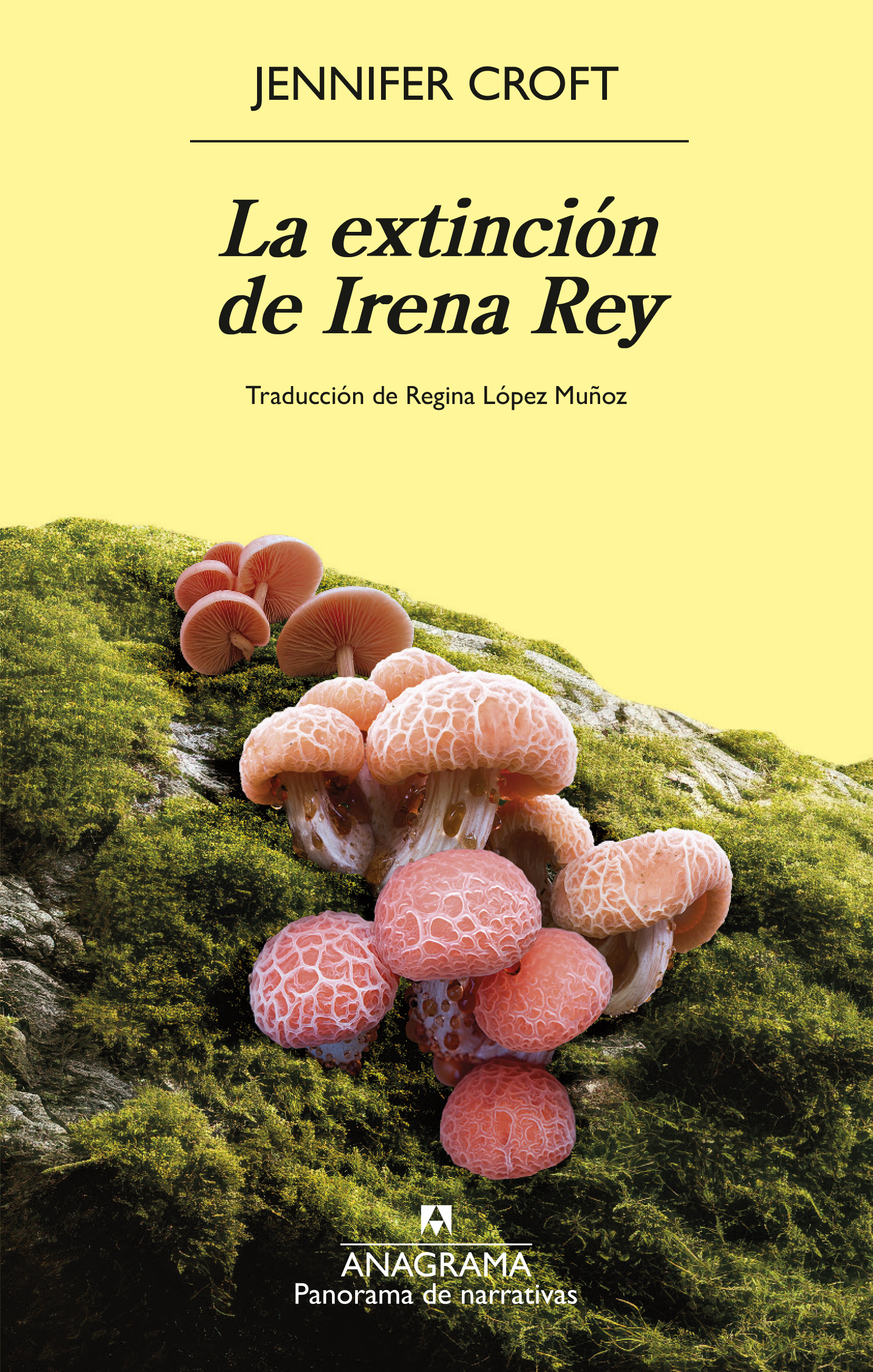ARTÍCULOS
Empieza a leer 'La extinción de Irena Rey' de Jennifer Croft
A Nora Insúa
Y a partir de su dualidad forjaron
una unidad, creando así un bosque.
SUZANNE SIMARD
NOTA DE LA TRADUCTORA
Este ha sido el libro más difícil que me haya sido dado traducir. Puesto que la confianza es fundamental en todas las etapas del proceso de traducción, siento que le debo una explicación a quien se disponga a leer esta obra en lengua inglesa.
En primer lugar, uno de los personajes principales de La extinción está basado en mí. En el caso de que decidas seguir leyendo, entenderás con claridad meridiana lo incómodo que me resultó traducir esto. Por otro lado, como persona que dedica no poca reflexión a elegir las palabras, me hago cargo de que tal vez el adjetivo incómodo no sea el más apropiado. Incómodo fue leer una versión de mí que no reconocía. Sin embargo, traducir no es leer. Traducir es verte en la obligación de reescribir un libro. La extinción de Irena Rey exigió que me recreara a mí misma como la peor persona del universo de la narradora, el monstruo que en apariencia solo pretende echarlo todo a perder.
Aún peor –o más incómodo–: el aspecto físico de mi personaje recibe elogios constantes. Por razones obvias, las personas guapas no vamos por ahí describiéndonos como tal, de modo que, al obligarme a ello, la autora de La extinción me hizo sentir fea fuera de la página.
En segundo lugar, una parte de la trama está inspirada en hechos reales y, si bien no puedo revelar qué parte es esa, deseo que conste que mi pareja es abogada –una abogada extraordinaria con amplia experiencia en derecho penal– y que vivimos en Mongolia, país que no tiene tratado de extradición con Polonia ni, para el caso, con Estados Unidos.
Tercero: La extinción se escribió en polaco, a pesar de que su autora nació y se crió en Sudamérica, en una ignorancia casi absoluta de las lenguas de Centroeuropa. En consecuencia, todas y cada una de las frases del original del presente libro son como una diminuta casa encantada. El espíritu de la lengua española, furibundo ante los esfuerzos de la autora por olvidarlo, se manifiesta murmurando a través de las paredes de cada párrafo, rompiendo piezas de la vajilla y pulsando constantemente el interruptor de la luz, creando un ambiente desagradable y aterrorizando a los perros.
Al corregir tanto el orden sintáctico como el registro, mi traducción aspira a exorcizar el vecindario.
Por último, he retitulado la novela. Este detalle solo lo menciono porque mi decisión ya me ha valido críticas en ciertos rincones (polacos) de internet. Lo que ocurre es que el título de la autora, Amadou, no lograba transmitir el rigor moral e intelectual de su auténtico tema: Irena Rey, la ganadora del Premio Nobel de Literatura 2026.
De haber extraído yo mi título del reino de los hongos, me habría decantado no por un parásito ordinario, sino más bien por el reishi o por la Amanita virosa, incluso por el espléndido esquizófilo común, una seta que se encuentra en todos los continentes salvo en la Antártida, donde imperan los líquenes. (Para más información acerca de este asunto, remito a una obra de la propia Irena Rey, La semilla de la luz, en mi traducción.) Es lo menos que podría haber hecho la autora. El esquizófilo común puede llegar a tener 23.328 identidades sexuales distintas, todas ellas compatibles con cualesquiera de las otras 23.327.
Acaso la traducción desdibuje los límites de la identidad, como sugiere la presente novela, pero, si es así, entonces desdibuja también los límites de la alteridad, que esta historia, con su inexplicable fijación por un hombre (indudablemente atractivo), parece del todo incapaz de aprehender.
Por otra parte, he optado por La extinción para hacer hincapié en la mayor preocupación de Irena en la última década: nuestra sexta extinción, el futuro del planeta, la asunción de lo que hemos hecho entre todos.
Un último apunte sobre pronunciación: en polaco, como en alemán, la uve doble se pronuncia como una uve. La ł polaca se pronuncia «u». La ż se pronuncia «sh». Si sigues leyendo –insisto en la conjunción condicional–, espero de veras que recuerdes la fórmula «u uve sh» cada vez que leas Białowieża, topónimo del amenazado bosque fronterizo del que a duras penas logré escapar al término de siete semanas tóxicas, angustiosas, extrañamente estimulantes y extremadamente provechosas.
ALEXIS ARCHER
Ulán Bator, 13 de abril de 2027
NOTA DE LA TRADUCTORA DE LA TRADUCTORA
Qué pañuelo, el mundo de este oficio nuestro. No es que yo participase –deo gratias– en los hechos que inspiran esta novela, pero la larga amistad que me une a dos de sus protagonistas secundarias explica que conociera de antemano las entretelas de la historia. ¿Ha sido esto una ventaja a la hora de acometer mi labor, o todo lo contrario? Ni siquiera yo misma lo tengo claro.
Lo que sí sé con absoluta seguridad es que mi trabajo está libre de cualquier sombra de sospecha, pues ningún interés tengo en tergiversar situaciones, maquillar incidentes, disimular mezquindades. Como decía, estas aventuras no fueron las mías. Por ello, deseo recalcar que me he limitado a traducir del inglés la traducción del polaco de Alexis Archer. La suerte está echada.
Y un último apunte: inevitablemente, en ocasiones muy concretas y siempre justificadas, no me ha quedado más remedio que intervenir. Lo hago amparada por las notas al pie de la propia Alexis (las «N. de la T.»), entre corchetes e indicando mi autoría con un esclarecedor «N. de la T. de la T.». En un contexto como el de La extinción de Irena Rey, que pone el foco en nuestra discretísima profesión, qué difícil ha sido reprimir las ganas de levantar la manita más a menudo para, con un leve carraspeo, subvertir la condena de nuestra ectoplasmática presencia y cobrar cuerpo durante un instante, por efímero e irrelevante que fuera, como pasaba en la escuela (porque, como todo el mundo sabe –y quien no lo sepa está a punto de descubrirlo–, las traductoras de hoy somos las niñas repipis y empollonas de ayer).
Si esta aproximación mía resultara ser un estrepitoso fracaso, me queda al menos ese consuelo que Emi (o Alexis, o incluso, por qué no, Jennifer Croft) formula con pesadumbre en un momento de la novela, a saber, la limitada esperanza de vida de nuestro trabajo sisífico, sujeto siempre al implacable paso del tiempo y al escrutinio de las generaciones futuras. Alguien vendrá después de mí y lo hará de nuevo. Ni mejor ni peor: distinto. Por suerte.
REGINA LÓPEZ MUÑOZ
Logroño y Málaga, 3 de febrero de 202*
1
Idolatrábamos a Nuestra Autora, y cuando nos mandó un email comunicándonos que su obra maestra estaba terminada, cancelamos nuestros planes, hicimos las maletas y volamos desde nuestras respectivas ciudades hasta Varsovia, donde, zarrapastrosos y eufóricos, tomamos el tren al centro de la ciudad y nos subimos al autocar de Białowieża.
Era nuestra séptima peregrinación al pueblo en la linde del bosque primigenio donde ella vivía. Siempre había vivido allí, a ocho kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Adoraba aquel bosque tanto como nosotros adorábamos sus libros, que habríamos defendido con nuestra vida sin dudarlo ni una fracción de segundo. Tratábamos como algo sagrado cada una de sus palabras, a pesar de que nuestra labor consistía en sustituir cada una de sus palabras.
Llegamos el 20 de septiembre de 2017. Había luna nueva, pero las estrellas del hemisferio norte transformaban su hogar estilizado y sinuoso, convertían los listones de roble de los muros convexos en azogue que por un momento atrapaba las sombras frenéticas del bosque, suavizaban sus formas inextricables para luego engullirlas.
Éramos ocho. Sueco era nuevo, más hermoso que un venado, y nada más verlo supimos que sería su predilecto. No solo por el prestigio de su lengua, una vía hacia el insoslayable Premio Nobel, sino también por sus andares, su porte, por la halagadora invitación que transmitían sus ardientes ojos azules. Porque, por algún motivo, aquella tarde el imperturbable esposo de Nuestra Autora, Bogdan –cuya lascivia actuaba como queroseno sobre su imaginación autoral, o eso pensábamos–, no estaba presente.
En ausencia de Bogdan era diferente a como la habíamos visto siempre. Estaba pálida como un fantasma. Se mantenía inmune a las sombras, pero sus ojos eran dos agujeros negros y mirarlos directamente dolía, era como si nos descuartizaran. Por eso concentrábamos la vista en sus brazos cruzados, pero ni siquiera sus brazos eran ya del todo sus brazos; parecían más bien ramitas a medio enterrar en su pesado vestido color fango. En su cuello faltaba el amuleto de ónice que le había regalado su abuelo, el mago negro del lugar; sin él, las clavículas sobresalían como queriendo quebrarse.
Apenas habló; sobre Bogdan no dijo nada. Achacamos aquellas desviaciones de nuestra rutina al precio que implica terminar una obra magna. Estábamos convencidos de que podríamos ayudarla. No solo por Sueco, sino porque siempre había sido así. Ahora no nos quedaba otra: aparte de Bogdan, éramos las únicas personas en las que ella confiaba de veras. Si se había marchado, nosotros éramos lo único que le quedaba.
Aquella noche nos limitamos a intentar no atosigarla. Enseguida nos retiramos a nuestras habitaciones habituales mientras Sueco se quedaba abajo con ella. Supusimos que lo acomodaría en el espacio que había sido de Checo, el cobertizo del jardín trasero. Quizá en ese caso no habría habido incendio, ni Tempelhof, ni revólveres antiguos. Sin embargo, en aquel momento todavía estábamos en posesión de nuestro mayor lujo: el de no poner jamás en tela de juicio sus decisiones, el de trasladar la forma sin tocar siquiera el fondo; o eso pensábamos.
Las escaleras eran una espiral de roble que el amanecer resucitaba; en el tercer peldaño había un nudo que traía buena suerte. Alimentábamos muchas supersticiones que inculcaríamos a Sueco en los meses sucesivos. A cambio descubriríamos que él conocía en profundidad buena parte de lo que ocultaba el bosque, sistemas subterráneos, eléctricos, cuya presencia nosotros ignorábamos a pesar de que siempre habíamos formado parte de ellos.
En la tercera planta, Serbio y Esloveno compartían el dormitorio del techo abuhardillado y el tragaluz, las dos camas gemelas y el balcón que daba a Bielorrusia; Inglés ocupaba la suite del segundo piso, con su esbelta estufa de cerámica y su ducha privada, una urna de cristal en el centro de la estancia; Alemán dormía en el catre de la galería acristalada, bajo las constelaciones invertidas y la lámpara de araña checa, rodeado de marantas y helechos.
La araña checa estaba hecha con diez calaveras pequeñas e incontables huesos. Era una casa plagada de objetos con historia: retratos apagados de sus ancestros en portafotos festoneados y sobredorados; mesas bajas de alabastro; un piano de cola que nunca se tocaba; arcones inmensos con ojos de cerradura cavernosos; una maza Bozdoğan; un candelabro de bronce macizo de un metro de altura con nueve brazos azarcillados que desafiaban la gravedad. En torno a la sala de estar colgaban armaduras que apuntalaban la sensación de que su hogar era nuestra fortaleza, nuestra defensa contra el mundo contumaz.
Cuando traducíamos, actividad que desempeñábamos todos los días menos los domingos, trabajábamos en una mesa para diez del tercer piso; las comidas las hacíamos en común en una mesa idéntica en la planta baja. Los ratos de socialización, cuando los teníamos, transcurrían en la otra sala de abajo, la de la alfombra gruesa tipo Lotto rojo sangre con motivos caligráficos indescifrables en blanco y negro. Encima de la alfombra había un diván mostaza y un corro de siete butacones de respaldo curvo engalanados por Bogdan con telas punjabi estampadas de color naranja, rosa y azul, adquiridas durante la gira mundial de 2007 de Nuestra Autora. Era la sala de la chimenea, donde más tarde erigiríamos su altar.
Sobre la repisa de la chimenea, fotografías de ella tal como la habíamos conocido hasta entonces: regia indiferencia ataviada con un delicado vestido rojo de mangas a la sisa que lucía sin sujetador; acariciando en cuclillas a un osezno rescatado (rescatado por ella, según la leyenda), los pómulos marcados y resplandecientes; deslizándose por un pasaje de hormigón como el último ejemplar de una orquídea negra en plena floración, un endling espléndido en una fábrica abandonada, precipitándose solitaria hacia la eternidad.
Retratos de su madre, fallecida de cáncer quince años antes, cuando Nuestra Autora contaba apenas veintiocho años. La estampa de una partida de caza invernal, devastadora en su blanco y negro arbitrario.
* * *
Traducción de Regina López Muñoz
* * *
Descubre más sobre La extinción de Irena Rey de Jennifer Croft aquí.