ARTÍCULOS
Empieza a leer el Compendium 'Jean Echenoz'
Ravel
1
A veces se arrepiente uno de salir del baño. Para empezar, da pena abandonar el agua tibia y jabonosa, con pelos errantes pegados a las burbujas entre células de piel friccionada, y salir al aire brutal de una casa mal calentada. Luego, por poco que se sea bajito y que el borde de esa bañera montada sobre patas de grifo sea alto, siempre es un engorro pasar por encima para buscar, dedo gordo vacilante, las resbaladizas baldosas del cuarto de baño. Conviene proceder con prudencia para no darse contra la entrepierna ni exponerse a resbalar y sufrir una peligrosa caída. La solución de este problema sería desde luego mandarse hacer una bañera a medida, pero eso supone gastos, tal vez más elevados que el monto de la instalación de calefacción central, siempre insuficiente aunque sea nueva. Sería preferible quedarse con el agua hasta el cuello en la bañera, durante horas por no decir perpetuamente, accionando de cuando en cuando el grifo con el pie derecho para añadir un poco de agua caliente y, regulando así el termostato, mantener una agradable atmósfera amniótica.
Pero no puede ser, como siempre el tiempo apremia, dentro de menos de una hora habrá llegado Hélène Jourdan-Morhange. Así pues, Ravel sale de la bañera, tras lo cual, ya seco, se embute en un batín de un insólito color perla en el que se cepilla los dientes con un cepillo articulado, se afeita sin omitir un pelo y se depila una ceja rebelde que ha crecido durante la noche como una antena. Acto seguido, cogiendo del tocador un lujoso estuche de manicura de piel de carnero textura lagarto y acolchado con satén, colocado entre los cepillos de pelo, los peines de marfil y los frascos de perfume, aprovecha que el agua caliente le ha ablandado las uñas para cortárselas sin dolor al tamaño debido. Por la ventana del cuarto de baño artísticamente instalada, echa una ojeada al jardín blanco y negro bajo los árboles desnudos, la hierba rasa está seca, el surtidor paralizado por el hielo. Es uno de los últimos días de 1927, y temprano. Tras haber dormido poco y mal como cada noche, Ravel se halla indispuesto como todas las mañanas sin saber siquiera cómo vestirse, fenómeno que no hace sino empeorar su estado de ánimo.
Sube la escalera de su complicada casita: por el lado del jardín hay tres plantas, pero desde fuera solo se ve una. Desde la tercera, que se halla por tanto al nivel de la calle, examina esta por una ventana, al objeto de comprobar cuántas capas cubren a los transeúntes y así hacerse una idea de lo que debe ponerse. Pero es demasiado temprano para Montfort-l’Amaury, no hay nada ni nadie, solo un pequeño Peugeot 201 gris y no demasiado joven, aparcado ya delante de su casa con Hélène en el interior. No hay nada más que ver en el mundo, el cielo encapotado alberga un sol pálido.
Tampoco se oye nada, reina un silencio total en la cocina, pues Ravel al tener que marcharse ha dado vacaciones a Madame Révelot. Como de costumbre llega tarde, echa pestes mientras enciende un cigarrillo, obligado a vestirse demasiado deprisa, cogiendo las prendas que por suerte le caen al alcance de la mano. Además, le exaspera preparar el equipaje, y eso que solo tiene que llenar un maletín: su escuadrón de maletas fue facturado a París hace dos días. Ya listo para marchar, Ravel inspecciona la casa, se cerciora de que estén cerradas todas las ventanas, echado el cerrojo de la puerta del jardín, cortado el gas en la cocina y la luz en el contador de la entrada. La casa es realmente pequeña y se recorre en un momento, pero nunca está de más echar un último vistazo. Antes de salir, Ravel comprueba por última vez si ha apagado bien la caldera, rezongando aún a media voz cuando, al abrir la puerta, el aire gélido invade su cabello blanco todavía húmedo y pegado hacia atrás.
Al pie del tramo de ocho angostos escalones, frenos apretados en la calle en pendiente, está estacionado el 201 en el que tirita Hélène tamborileando en el volante con la punta de los dedos descubiertos por unos mitones de lana color amarillo ranúnculo. Hélène es una mujer bastante guapa, que podría parecerse un poco a Orane Demazis, para quienes la recuerdan, aunque en esos años muchas mujeres pueden tener algo de Orane Demazis. Bajo el abrigo de piel de mofeta con el cuello alzado, lleva un vestido de talle bajo ablusado cuya parte superior hace las veces de chaqueta, la parte de falda adornada con una cinta sujeta con una hebilla de asta, todo ello de crespón tirando a melocotón y adornado con un motivo vegetal. Muy bonito. Espera. Lleva ya un buen rato esperando.
Desde hace más de media hora, en esa mañana helada entre dos fiestas, Hélène espera a Ravel, que aparece por fin, maletín en mano, vestido por su parte con un traje color pizarra y un abrigo corto color chocolate. Nada mal tampoco. Aunque pasado de moda y tal vez un poco ligero para la estación. Bastón colgado del antebrazo, guantes recogidos en la muñeca, parece un apostante elegante en las tribunas del premio de Diane o un propietario en el pesaje de Enghien, pero en todo caso un ganadero menos preocupado por su yearling que por desmarcarse de los chaqués grises clásicos o de los blazers de lino. Monta ágilmente al Peugeot, suspira al sentarse, se coge los pliegues del pantalón en las rodillas y los levanta un poco para evitar que la prenda se arrugue. Bien, dice desabrochándose el primer botón del abrigo, creo que podemos ponernos en marcha. Héléne, vuelta hacia él, lo inspecciona rápidamente de la cabeza a los pies: los calcetines de hilo y el pañuelo de seda, como siempre, combinan a la perfección con la corbata.
Hubiera podido hacerme pasar a su casa y no tenerme esperando en el coche, se aventura a decir Hélène poniendo el coche en marcha, habrá visto el frío que hace. Con una sonrisita amable pero seca, Ravel aduce que tenía que ordenar un poco la casa antes de irse, menudo lío, ha tenido que correr de un lado para otro. Sin contar que no ha pegado ojo en toda la noche, y encima ha tenido que levantarse de madrugada, algo que odia, de sobra sabe ella lo mucho que lo odia. También sabe lo exigua que es su casa, se hubieran molestado el uno al otro. De todas formas, observa Hélène, me ha hecho pasar un frío de muerte. Vamos, Hélène, dice Ravel encendiendo un Gauloise. No es para tanto. Por cierto, ¿a qué hora es ese tren?
A las once y doce, contesta Hélène embragando. Atraviesan Montfort-l’Amaury, desierto y congelado como un banco de hielo en el mismo instante, bajo una luz de hierro. Antes de salir de Montfort, junto a la iglesia pasan ante una amplia casa cuya ventana de la primera planta es un rectángulo amarillo, Ravel comenta que su amigo Zogheb parece estar ya despierto, luego llegan a Versalles y enfilan la avenue de Paris. Cuando Hélène, dudando en un cruce, tiene detenido un momento el coche, Ravel protesta un poco. Pero qué mal conduce usted, exclama, mi hermano Édouard lo hace muchísimo mejor. No creo que usted consiga nunca hacerlo bien. Hacia la entrada de Sèvres, Hélène frena bruscamente de nuevo al ver en la acera a un hombre tocado con un sombrero de fieltro que lleva bajo el brazo lo que parece ser un cuadro grande atado con papel de periódico. Como el hombre parece estar esperando, Hélène se detiene para dejarlo cruzar, pero sobre todo para observar a Ravel, cuyo rostro está más afilado, pálido y chupado que nunca. Cuando cierra un instante los ojos, parece su máscara mortuoria. ¿No se encuentra bien?
Ravel dice que sí, que debería estar bien pero que sigue estando muy cansado. Tras someterlo a un sinfín de pruebas, el médico le ha recetado estimulantes, contrariado de que Ravel rechace su prescripción de un año de reposo total. Ello le ha obligado a someterse a inyecciones masivas de extractos de hipófisis y de suprarrenal, de citosuero, y de cacodilato, era inyección tras inyección y a ver a quién le gusta eso. Y con todo no acaba de ser lo que necesita. Al sugerirle Hélène que cambie de tratamiento, Ravel contesta que eso opina también un colega que acaba de escribirle para instarle a que utilice la homeopatía: para algunos no hay otra cosa: la homeopatía. Bueno, en fin, veremos a la vuelta. Luego se calla para ver desfilar Sèvres aunque a decir verdad no hay gran cosa que ver en Sèvres, esa mañana, salvo edificios grises cerrados a cal y canto, ropa fosca abrochada, sombreros oscuros calados, coches negros y cerrados. Es que, claro, siempre hace lo mismo, acepta las propuestas sin meditar y en el último momento se desespera. ¿Y los cigarrillos, está segura Hélène de que se han organizado para hacerle llegar sus cigarrillos durante todo ese tiempo? Hélène contesta que está todo previsto. ¿Y los billetes? Todo está aquí, dice Hélène, señalando su bolso.
Entran en París por la Porte de Saint-Cloud, se topan con el Sena y lo recorren hasta la Concordia, desde donde se internan al norte en la ciudad hacia la estación Saint-Lazare. Naturalmente aquello está más animado que las afueras del oeste, pero en el fondo tampoco tanto. Se ven hombres en bicicleta, letreros en las paredes, mujeres con la cabeza descubierta, bastantes coches, algunos de ellos lujosos como un Panhard-Levasseur o un Rosengart. Al llegar al final de la rue de la Pépinière divisan también, internándose en la rue de Rome, un largo Salmson VAL3, bicolor y diseñado como un escarpín de rufián.
Poco antes de las diez, Hélène aparca su modesto Peugeot ante el Hotel Terminus y se trasladan al Criterion, bar del patio del Havre que Ravel frecuenta y donde, ante unas bebidas calientes, esperan Marcelle Gérar y Madeleine Grey, cantantes del tipo que por esa época llaman cantantes inteligentes. Ravel se toma su tiempo para pedir un café y luego otro, que se bebe todavía con mayor lentitud, mientras las tres jóvenes consultan cada vez con más frecuencia la péndola de encima de la barra, al tiempo que se interrogan con la mirada. Se inquietan, acaban por acelerar el ritmo, por escoltar con firmeza a Ravel hacia la estación, que queda enfrente mismo del Criterion, para llegar media hora antes de la salida del tren especial. Este ni siquiera está en la estación cuando se presentan, Ravel dirigiendo la marcha y seguido a distancia por sus amigas, que ayudan como pueden a los dos mozos del Terminus a arrastrar cuatro voluminosas maletas más un baúl. Todo ese equipaje es muy pesado, pero esas jóvenes aman tanto la música.
Inclinado hacia la vía, Ravel enciende un Gauloise y extrae de un bolsillo del abrigo L’Intransigeant que acaba de comprar en el quiosco, al no haber encontrado Le Populaire, que es su órgano de prensa habitual. Como corren los ultimísimos días del año, el periódico procede clásicamente a trazar un balance de este, recordando que se ha restablecido el escrutinio de distrito, botado el transatlántico Cap Arcona, electrocutado a Sacco y a Vanzetti, rodado la primera película hablada e inventado la televisión. Si bien L’Intransigeant no puede evocar todo cuanto ha sucedido ese año en el mundo en el ámbito musical, por ejemplo el nacimiento de Gerry Mulligan, vuelve no obstante sobre la reciente inauguración de la nueva sala Pleyel, punto en el que Ravel se detiene un poco, buscando y hallando su nombre en el artículo y encogiéndose de hombros. Cuando las mujeres acuden jadeantes junto a él, dejando a los empleados del Terminus agrupando el equipaje en piramidión al borde del andén, Hélène pregunta tímidamente sobre las noticias señalando el periódico: No gran cosa, contesta Ravel, no gran cosa. De todas formas es un periódico de derechas, ¿no?
Acaba apareciendo el tren especial, arrastrado por una locomotora de tipo 120, versión mixta de la 111 Buddicom de alta velocidad. Los empleados comienzan a cargar el equipaje en los espacios concebidos a tal efecto, mientras Ravel se despide de las mujeres, desplegando toda la distinción de sus modales, cumplidos y besamanos, frases de agradecimiento y protestas de amistad. Luego sube al vagón de primera y encuentra sin esfuerzo su asiento reservado junto a la ventanilla, cuyo vidrio baja. Se repite el intercambio de frasecitas amables hasta el momento de arrancar el tren, en que las mujeres extraen del bolsillo sus pañuelos y proceden a agitarlos. Ravel no agita nada, se limita a esgrimir una postrer sonrisa angulosa acompañada de una señal con la mano, para luego subir el cristal y volver a abrir el periódico.
Parte en dirección a la estación marítima de Le Havre a fin de trasladarse a Norteamérica. Es la primera vez que va allí, será la última. Hoy le quedan exactamente diez años de vida.
2
En cuanto al transatlántico France, segundo de su nombre, a bordo del cual va a viajar Ravel a América, le quedan aún nueve años de actividad por delante antes de ser vendido a los japoneses para su desguace. Buque almirante de la flota que realiza la travesía transatlántica, es una masa de acero remachado, rematada por cuatro chimeneas una de ellas decorativa, bloque de doscientos veinte metros de largo y veintitrés de ancho, construido veinticinco años atrás en los Astilleros de Saint-Nazaire-Penhoët. Desde la primera a la cuarta clase, este barco puede transportar a unos dos mil pasajeros amén de los quinientos hombres de la tripulación y del estado mayor. Con sus veintidós mil quinientas toneladas, propulsado a una velocidad media de veintitrés nudos por cuatro grupos de turbinas Parsons alimentadas por treinta y dos calderas Prudhon-Capus que desarrollan cuarenta mil caballos, le bastarán seis días para atravesar tranquilamente el Atlántico, cuando los demás transatlánticos de la flota, impulsados con menos potencia, echan los bofes para hacerlo en nueve.
Con todo, no es únicamente la velocidad la gran prestación que ofrece el France –Ritz o Carlton a vapor–, sino también el confort: apenas se presenta Ravel en el punto de embarque, una partida de impecables grumetes vestidos con flamantes uniformes rojos de botones lo conduce a través de escaleras y crujías hacia el camarote que le han reservado. Es una suite de lujo revestida de heterogéneas maderas –sicomoro y roble de Hungría, arce amaranto o gris moteado–, telas de chintz, mobiliario de limonero-palisandro y doble cuarto de baño todo plata dorada sobre mármol brocatel. Una vez inspeccionada la suite, Ravel echa un vistazo por uno de los ojos de buey desde donde todavía se avista el muelle: observa la masa de familiares directos y políticos que se apiñan agitando pañuelos como en Saint-Lazare, pero también sombreros y flores y otras cosas más. No trata de reconocer a nadie entre ese gentío: aunque ha consentido que le acompañen a la estación, prefiere embarcar solo. Tras despojarse del abrigo, desdoblar tres prendas y repartir el neceser en torno a los lavabos, Ravel sale a reservar con el maître d’hôtel un sitio en el comedor y con el jefe de cubierta un lugar en una tumbona. Mientras zarpan, hace tiempo durante un rato en el salón más próximo, cuyas paredes de caoba están incrustadas de nácar. Se fuma uno o dos Gauloises más y, por ciertas miradas que se detienen o se vuelven a mirarle, ciertas sonrisas discretas o cómplices, cree comprender que lo reconocen.
No es para menos, y no deja de ser lógico: se halla a los cincuenta y dos años en la cima de la gloria, comparte con Stravinsky el papel de músico más apreciado del mundo, se ha visto con frecuencia su retrato en los periódicos: su rostro anguloso bien afeitado dibuja con su larga y delgada nariz dos triángulos montados perpendicularmente el uno sobre el otro. Mirada dura, viva, inquieta, orejas despegadas sin lóbulos, tez mate. Distancia elegante, simplicidad cortés, cortesía helada, no forzosamente hablador, es un hombre seco pero distinguido, de punta en blanco las veinticuatro horas del día.
Con todo, no siempre ha sido tan lampiño, en su juventud lo probó todo: patillas a los veinticinco años, combinadas con monóculo y cadena, barba en punta a los treinta seguida de barba cuadrada y de un conato de bigote. A los treinta y cinco se lo afeitó todo, reduciendo al mismo tiempo el pelo, que, de esponjado, pasó a ser para siempre estricto y plano y muy pronto blanco. Pero su rasgo principal es su estatura, que le atormenta y hace que su cabeza parezca un poco voluminosa para su cuerpo. Un metro sesenta y uno, cuarenta y cinco kilos y setenta y seis centímetros de perímetro torácico, Ravel tiene la contextura de un jockey, es decir, de William Faulkner, que, en el mismo instante, reparte su vida entre dos ciudades –Oxford, Mississippi, y Nueva Orleans–, dos libros –Mosquitoes y Sartoris– y dos whiskies –Jack Daniel’s y Jack Daniel’s.
El cielo velado alberga un sol nebuloso cuando Ravel, alertado por las sirenas que anuncian que acaban de levar anclas, sube a la cubierta superior del transatlántico para observar el movimiento tras los cristales. La inmensa fatiga de la que se quejaba por la mañana en el coche parece disiparse con el canto de las sirenas de tres tonos, de súbito se siente ligero, lleno de energía, animado hasta el punto de que sale al aire libre. Pero le dura poco: enseguida le entra mucho frío sin abrigo, se aprieta las solapas de la chaqueta contra el pecho y tirita. El viento que acaba de levantarse de repente le pega la ropa a la piel, anula la existencia y la función de esta. Como ataca de frente la superficie de su cuerpo, se siente desnudo y se ve obligado a hacer varios intentos para encender un cigarrillo, pues las cerillas no tienen tiempo de prender. Acaba lográndolo, pero esta vez es el Gauloise el que, como en la montaña –breve recuerdo del sanatorio–, no tiene ya el mismo sabor que de costumbre: el viento aprovecha el humo para introducirse al mismo tiempo que este en los pulmones de Ravel, enfriando ahora el interior de su cuerpo, atacándolo por doquier, cortándole el aliento y despeinándolo, haciendo remolinear la ceniza sobre su ropa y en sus ojos, el combate comienza a ser demasiado desigual, mejor batirse en retirada. Regresa como los demás tras el ventanal para observar la maniobra del transatlántico que gira pesadamente en el puerto de Le Havre, atraviesa mugiendo la rada y sale majestuoso ante Sainte-Adresse y el cabo de la Hève.
Como el barco se ha plantado rápidamente en alta mar, los pasajeros se han cansado con igual rapidez del espectáculo. Uno tras otro han abandonado el ventanal para ir a extasiarse ante la suntuosa decoración del France, sus bronces y su palo de rosa, sus damascos y sus oros, sus candelabros y sus alfombras. Ravel no se mueve, prefiere contemplar durante el mayor tiempo posible la superficie verde y gris, surcada de instantáneas blancuras, con idea de extraer de ello una línea melódica, un ritmo, un leitmotiv, por qué no. Le consta que eso no es nunca así, que no funciona nunca así, que la inspiración no existe, que únicamente se compone en un teclado. Tanto da, como es la primera vez que se halla ante tal espectáculo, tampoco cuesta nada intentarlo. Sin embargo, al cabo de un rato, resulta que no surge ningún tema y Ravel también empieza a cansarse, la sombra del hastío asoma en su nariz, mano a mano con el retorno en bumerang del cansancio: esas metáforas incoherentes dan fe también de que no estaría de más descansar un poco. Ravel se extravía en las entrañas del barco en busca de su suite, casi le divierte perderse en ese inmueble erguido en medio del agua. Tan pronto da con ella, se tumba en la cama a la espera de la escala de Southampton, adonde arribarán hacia el anochecer, para zarpar de inmediato. Tras lo cual comenzará de verdad la travesía del Atlántico.
De nuevo se siente débil, pues solo ha desayunado un huevo duro en el embarcadero, además el enorme volumen de aire marino ha saturado su delicado pecho. Tumbado, se esfuerza en descabezar un sueño, pero como su nerviosismo pugna con su debilidad, ese conflicto no hace sino amplificar, exacerbar ambos hasta provocar un tercer malestar, físico y moral y superior a la suma de sus componentes. Se incorpora e intenta leer un poco, pero su mirada derrapa en las líneas sin arrancarles el menor sentido. Se resigna a levantarse, se pasea por la suite, la inspecciona al detalle sin mayor resultado, termina optando por hurgar en su equipaje para cerciorarse de que no ha olvidado nada. No, nada, aparte de una maletita azul abarrotada de Gauloises, las otras contienen por ejemplo sesenta camisas, veinte pares de zapatos, setenta y cinco corbatas y veinticinco pijamas que, considerando el principio de la parte por el todo, permiten formarse una idea del conjunto de su guardarropa.
Siempre ha cuidado con esmero la composición de este, su mantenimiento y su renovación. Cuando no las ha precedido, ha seguido siempre las últimas tendencias en lo que a vestimenta se refiere, ha sido el primero en Francia en llevar camisas color pastel, el primero en vestir enteramente de blanco –chaleco, pantalón, calcetines, zapatos– si le daba por ahí. Siempre ha mostrado mucha atención y cuidado a esa cuestión. Se le ha visto de joven con traje negro y pasmoso chaleco, camisa con chorrera, clac y guantes color avellana. Se le ha visto acompañado de Satie con ranglán, junquillo de puño curvo y sombrero hongo –era antes de que Satie empezase a hablar mal de él. Se le ha visto, perdida la mirada, la mano metida en la solapa de una levita y en esta ocasión tocado con un cronstadt, durante un descanso de los candidatos al premio de Roma –era antes de que le suspendiesen cinco veces seguidas, pues Ravel se había tomado demasiadas libertades con los candidatos impuestos como para que los miembros del tribunal no se soliviantasen, declarando que si tuviera derecho a considerarlos unos ramplones, no los tomaría impunemente por unos imbéciles. Se le ha visto con traje negro y blanco, calcetines de rayas negras y blancas, canotier y mano siempre prolongada por su bastón –el bastón es a la mano lo que la sonrisa a los labios. Se le ha visto asimismo en casa de Alma Mahler, cubierto de rutilante tafetán –era antes de que Alma hiciera correr rumores ambiguos sobre él. Aparte de eso, posee un batín negro bordado en oro y dos esmóquines, uno en París y otro en Montfort.
Cuando las sirenas dejan oír de nuevo su voz para anunciar Southampton, Ravel coge el abrigo para presenciar el atraque. Desde la cubierta superior, en la noche que ha caído brutalmente, una vez el punteado amarillo de las farolas permite descubrir las dos orillas del canal que desemboca en el puerto, este queda mucho mejor iluminado: Ravel comienza a distinguir los armazones de las altas grúas que se yerguen sobre los docks, un Mauretania en dique seco, el ángel de bronce que domina el memorial del Titanic y un tren verde de la Southern Railway estacionado al borde del muelle, donde, poco antes de que el transatlántico atraque, divisa a un grupito de personas. Una de ellas, con una carpeta en la mano, se despega del grupo cuando el barco queda amarrado y trepa a bordo con paso ligero tan pronto terminan de instalar una escala de portalón.
Rostro serio, traje sobrio y voz dulce, monóculo y cuello postizo, Georges Jean-Aubry tiene aspecto de profesor o de médico o de jurista. Ravel lo conoció más de treinta años atrás, en la sala Érard, el día del estreno de Espejos interpretado por Ricardo Viñes. Jean-Aubry, que reside en Londres, ha viajado a Southampton para saludar a Ravel y llevarle una copia de su traducción de La flecha de oro de Joseph Conrad que acaba de terminar para publicarla, el año que viene, en Gallimard. Piensa que esa lectura puede distraer a Ravel durante el trayecto. En cuanto a Conrad, hace tres años que murió.
* * *
Traducción de Javier Albiñana.
* * *
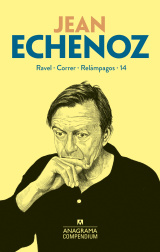
Descubre más del Compendium Jean Echenoz de Jean Echenoz aquí.