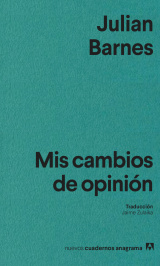LECTURAS
Empieza a leer 'Mis cambios de opinión' de Julian Barnes
Los recuerdos
Parece sencillo. «He cambiado de opinión.» Sujeto, verbo, predicado: un acto claro, puro, sin adjetivos ni adverbios que vengan a enmendar o atenuar nada. «No, no pienso hacer eso: he cambiado de opinión» suele ser una afirmación irrefutable. Implica la existencia de poderosos argumentos que aducir en caso de necesidad. Es bien conocida la respuesta que dio el economista John Maynard Keynes cuando le acusaron de ser incoherente: «Cambio de opinión cuando cambian los hechos». De modo que tanto él como nosotros realizamos, confiados y de buen grado, toda esta operación. El mundo, por desgracia, puede decantarse por la incoherencia, pero nosotros no.
Y, sin embargo, la expresión abarca una gran diversidad de actividades mentales, algunas aparentemente racionales y lógicas, otras elementales e instintivas. Puede que algo se vaya cociendo por debajo del nivel de conciencia hasta que de golpe nos percatamos de que sí, de que hemos cambiado por completo de opinión sobre tal asunto, tal persona, tal teoría, tal visión del mundo. En una ocasión, el dadaísta Francis Picabia lo expresó así: «Tenemos la cabeza redonda para que nuestros pensamientos puedan cambiar de orientación». Y me parece que es una definición tan atinada de nuestros procesos mentales como lo es la afirmación de Maynard Keynes.
Cuando yo era niño, los adultos de la generación de mis padres solían decir: «Cambiar de opinión es un privilegio de mujeres», lo cual, desde un punto de vista masculino, tanto podía ser un rasgo encantador como exasperante. Se consideraba algo esencialmente femenino, a veces meramente caprichoso, otras profundamente emocional e intuitivamente inteligente –la intuición era otra cualidad femenina–, que iba relacionado con la auténtica naturaleza de la mujer en cuestión. Por lo tanto, quizá se podría decir que los hombres eran keynesianos y las mujeres picabianas.
Hoy en día rara vez oímos expresiones como esta acerca del privilegio de las mujeres, y sin duda mucha gente las considera machistas y paternalistas. Por otra parte, si lo enfocamos desde un punto de vista filosófico o neurocientífico, el asunto ofrece un aspecto algo distinto. «He cambiado de opinión.» Sujeto, verbo, predicado, una sencilla operación bajo nuestro control. Pero ¿dónde está ese «yo» que cambia esa «opinión» como el jinete que guía al caballo con las rodillas o el piloto de un tanque dirigiendo su avance? Desde luego, no es muy visible para la mirada del filósofo o el estudioso del cerebro. Ese «yo» del que estamos tan seguros no es algo separado de la mente, sino que más bien se encuentra dentro de ella y surge de su interior. En palabras de un neurocientífico, «no hay un yo» localizable dentro del cerebro. Lejos de ser jinetes o tanquistas, nos encontramos a los mandos de un vehículo sin conductor rumbo a un futuro inmediato. El observador externo ve un vehículo y un volante, y a alguien sentado que lo maneja. Y esto es así, con la salvedad de que en este modelo concreto el conductor no puede pasar del modo automático al manual, ya que no existe ningún modo manual.
De manera que, así las cosas, si es el cerebro, la mente, lo que genera aquello que consideramos un «yo», la expresión «cambiar de opinión» no tiene mucho sentido. Del mismo modo, podríamos decir: «Tal opinión me ha cambiado a mí». Y, visto de esta forma, entonces cambiar de opinión es algo que ni siquiera nosotros mismos tenemos por qué entender. En ambos casos, no se trata de un privilegio únicamente femenino, sino de un privilegio humano. Aunque quizá privilegio no sea la palabra idónea; más valdría hablar de una característica o de una peculiaridad.
En algunos momentos de mi vida me he comportado como un keynesiano lógico en esta materia; en otros, como un picabiano dadaísta. Pero en general, en ambos casos, estaba seguro de que tenía razón al cambiar de idea. Esta es otra de las facetas del proceso. Nunca pensamos: vaya, he cambiado de opinión y he adoptado un punto de vista más inconsistente o menos plausible que el que defendía, o uno más tonto o sentimental. Siempre creemos que cambiar de opinión supone una mejora que nos llevará a alcanzar mayor veracidad o una noción más realista de nuestra relación con el mundo y con el prójimo. Ataja las dudas, la incertidumbre, la indecisión. Parece que nos hace más fuertes y maduros; nos hemos desprendido de otro rasgo infantil. Bueno, eso es lo que piensa uno, ¿verdad?
Recuerdo la anécdota de un universitario de Oxford con aspiraciones literarias que en los años veinte del siglo pasado visitó Garsington Manor, donde lady Ottoline Morrell ejercía como anfitriona de artistas. Morrell le preguntó: «Joven, ¿qué prefiere usted, la primavera o el otoño?». «La primavera», respondió él. Ella le replicó que cuando envejeciera probablemente preferiría el otoño. A finales de los setenta entrevisté al novelista William Gerhardie, el cual me sacaba entonces cincuenta años. Yo era joven y bisoño, y él viejísimo, de hecho, estaba postrado en cama. Me preguntó si creía en la otra vida. Le dije que no. «Bueno, a lo mejor cuando llegue a mi edad sí que cree», dijo, con una risita. Lo admiré por su comentario, aunque no creí que pudiese cambiar de creencias hasta ese punto.
Sin embargo, todos esperamos, y de hecho aprobamos algunos cambios a lo largo de los años. Cambiamos de opinión sobre infinidad de cosas, desde cuestiones de gustos –los colores que preferimos, la ropa que vestimos–, estéticas –la música, los libros que nos gustano de afiliación social –el equipo de fútbol que seguimos o el partido político al que votamos–, hasta las verdades más trascendentales: la persona a la que amamos, el dios al que veneramos, la significancia o insignificancia del lugar que ocupamos en un universo aparentemente vacío o misteriosamente lleno. Definimos estas preferencias –o ellas nos definen a nosotros– de manera constante, aunque a menudo quedan camufladas por la trascendencia de los actos que las impulsan. El amor, la paternidad, la muerte de un ser querido: son hechos que reorientan nuestra vida y que muchas veces nos llevan a cambiar de opinión. ¿Es simplemente que los hechos han cambiado? No, más bien se trata de que una serie de aspectos factuales y sentimentales que hasta hacía poco ignorábamos de pronto se aclaran, de que el paisaje emocional se ha visto alterado. Y sumida en un torbellino de emociones, nuestra mente cambia. Por eso pienso que, en general, he terminado siendo más picabiano que keynesiano.
Analicemos la cuestión de la memoria. Con frecuencia es un factor clave en nuestros cambios de opinión: necesitamos olvidar lo que creíamos, o al menos olvidar la pasión y la certeza con que lo creíamos, porque ahora creemos en algo distinto que sabemos más verdadero y profundo. La memoria, o su fragilidad o su carencia, ayuda a respaldar nuestra nueva postura; forma parte del proceso. Y, más allá de eso, está la cuestión más general de cómo cambia nuestra comprensión de la memoria. La mía, desde luego, lo ha hecho a lo largo de mi vida. Cuando no era más que un chico irreflexivo daba por sentado que la memoria actuaba como una consigna de equipajes. Tan pronto nos sucede algo, emitimos un juicio rápido y subconsciente sobre la importancia del suceso, y si es lo bastante importante lo almacenamos en la memoria. Más tarde, cuando necesitamos recordarlo, acudimos a un departamento de nuestro cerebro con el resguardo de consigna para que nos devuelvan el recuerdo y ahí lo tenemos, tan fresco y flamante como cuando sucedió.
Pero sabemos que en realidad no es así. Sabemos que los recuerdos se deterioran. Que cada vez que sacamos un recuerdo de su taquilla y lo exponemos, lo alteramos un poquito. Y por eso es probable que las historias personales que contamos con mayor frecuencia sean las menos fiables, porque las vamos modificando sutilmente a lo largo de los años.
A veces no hace falta que pasen años. Tengo un viejo amigo, un notable narrador, que en cierta ocasión, en un mismo día y en mi presencia, contó la misma anécdota a tres audiencias distintas con diferentes finales. La tercera vez, cuando las risas se fueron sofocando, murmuré, quizá un tanto descortés: «Te has equivocado de final, Thomas». Me miró incrédulo (por mis modales); yo lo miré incrédulo (porque no había sido capaz de atenerse a una narración fiable).
* * *
Traducción de Jaime Zulaika
* * *
Descubre más sobre Mis cambios de opinión de Julian Barnes aquí.