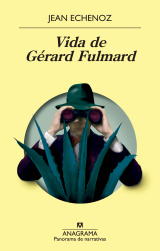ARTÍCULOS
Empieza a leer 'Vida de Gérard Fulmard' de Jean Echenoz
1
En ese punto de mis reflexiones estaba cuando se produjo la catástrofe.
Sé perfectamente que ha dado mucho que hablar, ha hecho aflorar numerosos testimonios, suscitado toda suerte de comentarios y análisis, que su amplitud y su singularidad la han erigido en un clásico de las gacetillas de nuestro tiempo. Sé que resulta inútil e incluso agobiante volver sobre el asunto pero me veo obligado a mencionar una de sus secuelas pues me toca de cerca, por más que no sea más que una consecuencia menor.
Propulsado a una velocidad de treinta metros por segundo, un perno gigante –formato de secador o de plancha–, se estampó en la ventana de un piso, en la quinta planta de un lujoso edificio, pulverizando los cristales, reventando el vano y, como colofón, su punto de impacto fue el dueño de ese piso, un tal Robert d’Ortho, a quien el perno arrasó la zona esternal y provocó la muerte súbita.
Otros pernos se limitaron a causar daños materiales, uno destrozando una antena parabólica, otro reventando el portal de una residencia situada frente a la entrada del centro comercial. Más adelante se encontrarían esparcidos bastantes otros pernos, en el transcurso de las investigaciones emprendidas por agentes ataviados con monos blancos, pasamontañas y guantes. Pero eso tan solo serían efectos secundarios, epifenómenos del desastre mayúsculo que acaba de golpear la propia gran superficie.
El estado de ese hipermercado, a decir verdad, es desesperante. Desde los restos de su tejado desmoronado se eleva una bruma de polvo pesado atravesada por las temblorosas chispas de un incendio naciente. Recortado, cercenado, lo que queda de esas paredes maestras deja al desnudo su viguería metálica garruda, dos de ellas se inclinan una hacia otra en ruptura de equilibrio por encima de la zona del impacto. La cristalería de sus fachadas, habitualmente cubierta de anuncios, ofertas incitantes y arrogantes eslóganes, está estriada de arriba abajo y dislocada en las esquinas. Erguidas ante la entrada, tres farolas se han venido abajo abrazándose, enredando sus cabezas de las que cuelgan las bombillas de vapor de sodio arrancadas de sus casquillos. En el aparcamiento contiguo, algunos coches han volcado por la potencia de la onda, otros han quedado abollados por impactos de materiales y, bajo sus escobillas convertidas en paréntesis torcidos, brilla ahora por su ausencia el conjunto del parabrisas.
Pese a que, por fortuna, el siniestro se produjo a primera hora de la mañana, poco después de que abriera la gran superficie cuando la afluencia es todavía baja, a primera vista los daños humanos no serán nimios: antes de toda estimación precisa, y mientras se organizan las pesquisas en la zona más afectada, el balance amenaza con conmocionar al público. Se acordonó aprisa y corriendo el barrio en el que se concentran las fuerzas del orden y el personal de las ambulancias, los artificieros por si acaso, pero todavía no el ejército, y se montó sin tardanza una unidad móvil de ayuda psicológica. Al dar prioridad el equipo de rescate a la zona, hasta pasados dos días no aparecerá, en su periferia, el cuerpo taladrado a domicilio de Robert d’Ortho. Y, volviendo a ello, ese es el extremo que me afecta, pues al ser D’Ortho el propietario entre otros bienes de las dos habitaciones y media donde resido, su defunción debería permitirme demorar –siquiera momentáneamente– el desembolso de mi alquiler mensual.
El acontecimiento tuvo lugar por lo tanto no lejos de mi casa y, como vivo a tres calles de allí, conozco bien el centro comercial en el que suelo abastecerme. Eran sobre las nueve y media, como de costumbre a esas horas dormitaba intentando meditar en qué podía emplear el día, cuando el estrépito del fenómeno me distrajo. Al principio pensé poder pasarlo por alto, pero mis intentos de pensar se vieron contrariados por las sirenas de alarma, los estrepitosos coches de la policía y de auxilio y las exclamaciones, llamadas y gritos de todo dios. Pero como la curiosidad no es el peor de mis defectos, no me entraron ganas de saber más por el momento.
Ello contrariamente a la multitud, que se precipitó de inmediato al escenario de los hechos: algunos huyendo del lugar mientras otros corrían a verlo, la gente se atropellaba, a veces demasiado bruscamente, hasta que las fuerzas de seguridad acudieron a poner su contribución, sin acabar de entender tampoco lo que acababa de suceder. Como todo apuntaba, por lo visto y oído, a una explosión, la idea de una bomba y por lo tanto de un atentado, pero también de una fuga de gas, comenzó a prosperar: la gente se perdía entre perplejidad, comentarios espontáneos y digresiones contradictorias. Aun cuando la tesis terrorista se impuso al principio en la opinión, el rumor de la caída inopinada de un meteorito se insinuó a continuación en las mentes: tales cosas ocurren y abundan los ejemplos. Hubo que esperar a que los medios de comunicación se involucraran y nos anunciasen por fin que, procedente de los espacios infinitos, era un grueso fragmento de satélite soviético obsoleto lo que había destrozado el centro comercial de Auteuil. Como los que casi a diario caen en la Tierra. Sin que nadie repare en ello salvo los especialistas.
2
La opinión subestima tales eventualidades. Es comprensible porque los restos astronáuticos, aparte de ser por lo habitual de pequeño tamaño, siguen disminuyendo debido al frotamiento, al desgaste y a la consunción en las capas densas de la atmósfera. Por lo general se disuelven y su calibre insignificante, cuando no se reduce a la nada, pasa inadvertido. Además, al estar cubierta la Tierra por un 75 % de océanos, desiertos y cadenas montañosas inhospitalarias, existen escasas posibilidades de que tales fragmentos caigan sobre una humanidad que se aglutina cada vez más en las ciudades.
Escasas, pero no nulas: más de uno ha caído no muy lejos de las poblaciones, aunque nunca –a no ser que quieran tranquilizarnos al respecto– sobre esas mismas poblaciones. Estos últimos años, sin hacer peligrar ninguna vida, algunos se han estrellado por ejemplo en los alrededores de Riad, hacia el suburbio residencial de Georgetown, entre los arrabales alejados de Ankang o en medio de un parque en Uganda. En cuanto a su naturaleza, es bastante diversa, puede consistir en simples abrazaderas, fragmentos de pintura o remaches desgastados, pero también, de mayor tamaño, en depósitos de helio, turbobombas, toberas o compartimientos de conexión, incluso segmentos enteros de vehículos caducados.
Aunque resulte sorprendente que las caídas de restos espaciales provoquen tan pocos accidentes calamitosos, cabe suponerlas también abocadas a multiplicarse. Porque tras los aproximadamente cinco mil lanzamientos posteriores al del Sputnik 1 en 1957 vienen a ser siete mil toneladas de material las que orbitan hoy en día en la bóveda celeste por encima de nuestros cráneos. Y ello, en lo que atañe a estos últimos, con el fin de alimentar nuestros cerebros con informaciones diversas y, cómo no, de incrementar la labor de información sobre nuestras personas. De los veinte mil objetos que así se pasean, tenemos razones para imaginar que las tres cuartas partes, los que evolucionan a menos de mil kilómetros de altitud, caerán cualquier día de estos por cualquier sitio, por qué no a tus pies. Observemos con alivio que, allende esta distancia, la esperanza de vida de la cuarta parte restante es cuestión de siglos e incluso puede aspirar, en las alturas extremas, a la eternidad.
Indudablemente sería fácil, o cuando menos factible, enviar hacia el éter aparatos especiales encargados de deshacerse de los detritos gordos más amenazantes. En cuanto a los pequeños, se sabe que, en sus ratos perdidos, en sus mesas de diseño, algunos técnicos idean toda suerte de satélites cazadores equipados con arpones, pinzas o redes para neutralizarlos. Dado que la ocupación espacial no puede sino amplificarse, esa panoplia de soluciones debería resultar imprescindible, pero todo ello es carísimo y las autoridades implicadas tuercen el gesto. Si bien dicho gesto se ampara en la ausencia hoy en día de impactos homicidas, si bien es cierto que la posibilidad de ser golpeado por un fragmento de artefacto es sesenta y cinco mil veces inferior –palabra de experto– a serlo por un rayo, eso no es óbice.
No es óbice porque, mira tú qué pena, el segundo segmento de un viejo lanzador soviético Cosmos 3M acaba de destruir mi hipermercado. Llevaba deambulando en su órbita medio siglo, acompañado de cientos de sus congéneres enviados en plena Guerra Fría desde las bases de Plessetsk, Kapustin Yar o Baikonur para instalar en el cielo furtivos satélites militares. Y ese lanzador, pese a que gran número de sus componentes saltaron o se disolvieron en el transcurso de su caída, seguía pesando su buena veintena de toneladas cuando se despeñó cerca de mi casa.
3
Volvamos a mí que me apellido Fulmard, Gérard de nombre de pila, y nací el 13 de mayo de 1974 en Gisors (Eure). Estatura: 1,68. Peso: 89 kg. Color de los ojos: marrón. Profesión: auxiliar de vuelo. Domiciliado en la rue Erlanger, París distrito XVI, donde vivo solo.
Gérard Fulmard, pues, y aunque tenga algún motivo para quejarme, tampoco me disgusta ese patronímico no muy corriente, que no suena mal, que es casi el nombre de una hermosa ave marina con la que me gustaría identificarme con la salvedad de que ella es gregaria y yo no mucho. Con la otra salvedad de que no poseo el físico idóneo, ya que mi sobrepeso descarta contra toda hipótesis que algún día emprenda el vuelo. Aunque vuelos, dado mi oficio, he emprendido muchos. Pero primero que no es lo mismo y segundo que hace tiempo que no ejerzo esa profesión. Mi verdadero estatus actual es el de demandante de empleo camino de reciclarse, pero voy a desarrollar ese punto.
Aparte de ese apellido, no estoy seguro de suscitar envidia: me parezco a cualquiera en menos bien. Estatura por debajo de la media y peso por encima, fisonomía desangelada, estudios limitados a un título de bachillerato elemental, vida social e ingresos frisando la nada, familia reducida ya a nadie, dispongo de muy escasos atributos y pocos atractivos o medios. Y estoy feliz de haber recuperado estas dos habitaciones y media tras fallecer mi madre, ella las tenía alquiladas y no he cambiado los muebles. Ahí es donde estoy ahora, ventanas entreabiertas a una calle de poco tráfico. Pese a estar situada en el barrio de Auteuil, que alberga sobre todo a gente acomodada, no es que sea muy alegre, la rue Erlanger. Volveré también a ella.
Demandante en busca de empleo, como he señalado. Ahora bien, como no pretendo eternizarme ni acomodarme a dicha categoría, he decidido montar mi propia empresa y, antes de definir concretamente los objetivos de esta, me he tomado tiempo para idear un nombre comercial. Me ha llevado lo mío hacer unas listas antes de dar con el título perfecto: Despacho Fulmard Asistencia.
Esa designación me ha parecido idónea. Al no suponer ninguna especialización el servicio de las bandejas de comida en las alturas, me conviene presentarme bajo una luz lo más general posible. A este respecto, el término asistencia lo engloba todo y no cuesta nada. Desde el peritaje contable hasta la fontanería, pasando por el crecimiento personal, ámbitos en los que no me la juego, asistencias las hay de todo tipo: es el término ideal cuya polisemia lo autoriza todo. Establecido lo cual, había que precisar el proyecto. Algunas de las cuatro perras que tenía ahorradas me las pulí en lo que resulta obligado, a mi parecer, en semejante coyuntura: colocar una placa en mi puerta y comunicar, por vía de anuncio, mi aparición en el mercado.
Lo de la placa lo liquidaría rápido. El anuncio lo puse a bajo precio en uno de esos periódicos gratuitos que unos pobres reparten a los pobres a la salida del metro. Dispuestos esos dos pilares, no me quedará más que esperar. Decidido, abierto a cualquier propuesta, aguardo con serenidad: de Fulmard Gérard tendréis noticias, del despacho Fulmard oiréis hablar. De aquí a entonces, al compactarse mis cuatro perras hacia la unidad, bendito sea el cielo pero sobre todo lo que acaba de caer de él sobre Auteuil, merced a lo cual se ve aplazado el pago de mi alquiler.
Pero ¿por qué, dirán ustedes, no soy ya auxiliar de vuelo, por qué he dejado de ejercer tan envidiable profesión? Pues, sin evocar el hándicap de mi sobrepeso siempre mal visto en el ambiente aéreo, digamos que la practiqué durante seis años hasta ser despedido por infracción. No voy a extenderme sobre tal infracción, solo diré que me hizo merecedor de una sanción con sentencia en suspenso y obligación de someterme a cuidados médicos. Así compelido, acudo dos martes por la mañana al mes a una institución médica concertada situada en la rue du Louvre, donde mis cuidados consisten en monologar bajo el ojo entrecerrado de un psiquiatra llamado Jean-François Bardot. Sospecho que ese Bardot ejerce tales actividades subvencionadas con la única finalidad de redondear sus finales de mañana, añadiendo un poco de dinero –dados sus trajes a medida y su Audi Q2 estacionado ante la institución– al que debe de ganar a porrillo en la privada. Sea como fuere, le expongo mi vida sin mentir más de una vez de cada tres, le participo mis proyectos de reinserción, que él aprueba y alienta monosilábicamente, aunque, a lo que parece, sin prestarles demasiada atención, sobre todo me da la impresión de que le importan un pimiento.
Si cuento esto es porque guarda relación también con mi proyecto, como veremos. Resulta que la institución en que me atienden está al lado de un establecimiento sito también en la rue du Louvre y cuyo letrero ostenta en neón verde menta las palabras DULUC DETECTIVE, lo que llama la atención y ante lo que ningún ser, aunque sea tan poco novelesco como yo, puede mostrarse indiferente. El establecimiento es muy conocido por los transeúntes, forma parte del paisaje parisino, le inyecta un toque aventurero una pizca anticuado, incluso aparece en películas cuyos títulos no recuerdo, pero vayamos a los hechos.
Allí, deambulando delante de Duluc y saliendo de Bardot, fue donde acabó de plasmarse mi objetivo empresarial. Al tropezarse mis ojos con el neón verde, ¿por qué, me pregunté, por qué no lanzarme a ese sector de actividad? Al fin y al cabo, mi condición de auxiliar de vuelo me avezó en los contactos humanos, nada me deja indiferente y mi fisonomía anodina puede jugar a mi favor. Por otra parte, mi disponibilidad obligada, desde que me despidieron, me ha dejado tiempo sobrado para leer y ver numerosas novelas y películas de género donde suele ser fundamental el papel de investigador, que me resulta ya familiar.
Soy consciente de que es una idea sumamente común, que a todos se nos ha pasado un día u otro por la cabeza. ¿Quién no se ha imaginado resolviendo un enigma, solucionando un drama o deshaciendo entuertos, devolviendo sus derechos al huérfano y de paso beneficiándose a la viuda? Es una idea tan convencional que ya no se atrevería uno ni a planteársela, ni siquiera en una de esas novelas que he leído, pero tal vez en eso radica su punto fuerte. Porque la banalidad de ese papel demasiado trillado, demasiado trasnochado para ser veraz, tiene que repeler a cualquiera, pocos deben de postularlo, ¿por qué no entonces Gérard Fulmard? Además, esa actividad no se limita solo a la persecución de los asesinos en serie, de los espías internacionales, de las herederas en fuga y otras prácticas palpitantes. Habrá también investigaciones menos gloriosas –timo en los seguros, lío extramatrimonial, rastreo del mal pagador– que te convierten en una suerte de alguacil privado. Es humilde, desde luego. Incluso ingrato. Pero puede dar dinero. Está hecho para mí.
De modo que he tomado ya la decisión, y así he redactado mi anuncio: Despacho Fulmard Asistencia, Información & Investigación, Pleitos & Recaudaciones, Prontitud & Discreción. Al pie de estos sustantivos puse mi número de teléfono y mi dirección, y corrí a entregar todo ello en la sede social del periódico gratuito.
Y ahora espero. Tumbado en la cama, acaricio proyectos. Me compongo una imagen desabrida pero enfática para recibir a la clientela. Si dicha clientela es abundante, veo perfectamente cómo transformar mi media habitación en sala de espera. Me planteo el asunto de llevar o no arma al igual que el de las oportunidades sexuales. En el mismo orden de ideas, me propongo contratar una secretaria. Me estremezco al imaginar cómo reclutarla. Pienso en todo ello y puede que le comente algo a Jean-François Bardot, pero no todo.
* * *
Traducción de Javier Albiñana.
* * *
Descubre más de Vida de Gérard Fulmard de Jean Echenoz aquí.