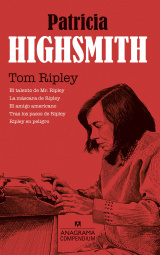ARTÍCULOS
Empieza a leer 'Tom Ripley' de Patricia Highsmith
El talento de Mr. Ripley
1
Tom echó una mirada por encima del hombro y vio que el individuo salía del Green Cage y se dirigía hacia donde él estaba. Tom apretó el paso. No había ninguna duda de que el hombre le estaba siguiendo. Había reparado en él cinco minutos antes cuando el otro le estaba observando desde su mesa, con expresión de no estar completamente seguro, aunque sí lo suficiente para que Tom apurase su vaso rápidamente y saliera del local.
Al llegar a la esquina, Tom inclinó el cuerpo hacia delante y cruzó la Quinta Avenida con paso vivo. Pasó frente al Raoul’s y se preguntó si podía tentar a su suerte entrando a tomar otra copa, aunque tal vez lo mejor sería dirigirse a Park Avenue y tratar de despistar a su perseguidor escondiéndose en algún portal. Optó por entrar en el Raoul’s.
Automáticamente, mientras buscaba un sitio en la barra, recorrió el establecimiento con la vista para ver si había algún conocido. Entre la clientela se hallaba el pelirrojo corpulento cuyo nombre siempre se le olvidaba a Tom. Estaba sentado a una mesa, acompañado por una rubia, y saludó a Tom con la mano. Tom le devolvió el saludo con un gesto desmayado. Se subió a uno de los taburetes y se quedó mirando la puerta en actitud de desafío, aunque con cierta indiferencia.
– Un gin-tonic, por favor –pidió al barman.
Tom se preguntó si era aquella la clase de tipo que mandarían tras él. Desde luego no tenía cara de policía, más bien parecía un hombre de negocios, bien vestido, bien alimentado, con las sienes plateadas y cierto aire de inseguridad en torno a su persona. Se dijo que, en un caso como el suyo, tal vez mandaban a tipos como aquel, capaces de entablar conversaciones en un bar y luego, en el momento más inesperado, una mano que se posa en tu hombro mientras la otra exhibe una placa de policía:
Tom Ripley, queda usted arrestado.
Siguió atento a la puerta y vio que el hombre entraba en el bar, miraba a su alrededor y, al verle, desviaba rápidamente la mirada. El hombre se quitó el sombrero de paja y buscó un sitio en la barra desde donde pudiera observar a Tom.
¡Dios mío, qué querría aquel tipo! Seguramente no era un invertido, pensó Tom por segunda vez, aunque solo ahora su mente inquieta había logrado dar con la palabra adecuada, como si esta pudiera protegerle de alguna forma, ya que hubiera preferido que le siguiese un invertido a que lo hiciera un policía. Al menos, a un invertido se lo hubiese podido quitar de encima fácilmente, diciéndole: «No, gracias», y alejándose tranquilamente.
El hombre hizo un gesto negativo al barman y echó a andar hacia Tom, que se quedó mirándole como hipnotizado, incapaz de moverse, pensando que no podrían echarle más de diez años, quince a lo sumo, aunque con buena conducta... En el instante en que el hombre abría los labios para hablar, Tom sintió una punzada de remordimiento.
– Perdone, pero ¿es usted Tom Ripley?
– Sí.
– Me llamo Herbert Greenleaf. Soy el padre de Richard Greenleaf.
La expresión de su rostro le resultaba más desconcertante a Tom que si le hubiese apuntado con una pistola. Era un rostro amistoso, sonriente y esperanzado.
– Usted es amigo de Richard, ¿no es así?
El nombre le sonaba a Tom, débilmente. Dickie Greenleaf, un muchacho alto y rubio que, según empezaba a recordar Tom, tenía bastante dinero.
– Oh, Dickie Greenleaf. Sí, lo conozco.
– Sea como fuere, sí conocerá a Charles y Marta Schriever. Fueron ellos quienes me hablaron de usted, diciéndome que tal vez pudiera... ¿Le parece que nos sentemos?
– Sí –respondió Tom de buen talante, cogiendo su copa y siguiendo al hombre hacia una mesa vacía situada al fondo del pequeño local.
Tom se sintió como si acabase de recibir un indulto. Seguía en libertad y nadie iba a detenerle. No era eso lo que pretendía su supuesto perseguidor. Fuese lo que fuese, no se trataba de robo o de violación de correspondencia, o como quisieran llamarlo. Tal vez Richard estaba en un aprieto y míster Greenleaf necesitaba ayuda, quizá consejo. Tom sabía perfectamente lo que había que decirle a un padre como míster Greenleaf.
– No estaba del todo seguro de que fuese usted Tom Ripley –dijo míster Greenleaf–. Me parece que solo le había visto una vez. ¿No estuvo una vez en casa con Richard?
– Creo que sí.
– Los Schriever me dieron una descripción de usted. Ellos también le han estado buscando. En realidad, querían que nos viésemos en su casa. Al parecer, alguien les dijo que de vez en cuando usted iba al Green Cage a tomar una copa. Esta noche ha sido mi primer intento de localizarle, así que tal vez deba considerarme con suerte.
Míster Greenleaf hizo una pausa y sonrió.
– Le escribí una carta la semana pasada, pero puede que no la recibiera.
– En efecto, no la he recibido –dijo Tom, mientras pensaba que Marc, el maldito Marc, no se ocupaba de reexpedirle las cartas, una de las cuales podía muy bien contener un cheque de la tía Dottie–. Me mudé hace más o menos una semana.
– Entiendo. No es que en la carta le dijese mucho, solo que deseaba verle y charlar un poco. Me pareció que los Schriever estaban convencidos de que usted conocía muy bien a Richard.
– Sí, me acuerdo de él.
– ¿Pero no se cartean? –preguntó míster Greenleaf, desilusionado.
– No. Me parece que llevamos unos dos años sin vernos.
– Hace un par de años que está en Europa. Verá, los Schriever me hablaron muy bien de usted, y creí que quizá usted podría ejercer alguna influencia sobre Richard si le escribía. Quiero que regrese a casa. Aquí tiene ciertas obligaciones..., pero no hace ningún caso de lo que su madre y yo le decimos.
Tom se sentía intrigado.
– ¿Qué fue lo que le dijeron los Schriever?
– Pues que..., bueno, seguramente exageraron un poco... Dijeron que usted y Richard eran muy buenos amigos. Supongo que eso les indujo a dar como cosa hecha el que se cartearían regularmente. Verá, conozco a tan pocos de los amigos que tiene ahora mi hijo...
Miró el vaso de Tom, como si pensara invitarle a otra copa, pero el vaso seguía casi lleno.
Tom recordó que en cierta ocasión Dickie Greenleaf y él habían asistido a un cóctel en casa de los Schriever. Tal vez los Greenleaf conocían a los Schriever mejor que él, y probablemente así era como habían dado con él, ya que en toda su vida apenas si habría visto a los Schriever más de cuatro veces. Y fue en la última ocasión cuando había ayudado a Charley Schriever con la declaración de la renta. Charley tenía un cargo directivo en una cadena de televisión, y se había hecho un lío tremendo con sus cuentas. Tom le había ayudado a resolverlo y a Charley le había parecido una genialidad el que lograse hacer una declaración incluso más baja que la que él había preparado, y, además, de un modo perfectamente legal. Tom pensó que tal vez esa era la razón de haber sido recomendado por Charley a míster Greenleaf. A juzgar por lo de aquella noche, era posible que Charley le hubiese dicho a míster Greenleaf que él, Tom, era un muchacho juicioso, inteligente, honrado a carta cabal y muy dispuesto a hacer favores. Estaba un poco equivocado.
– Supongo que usted no sabrá de nadie más que conozca a Richard lo bastante como para influir en él, ¿verdad? –preguntó míster Greenleaf con un tono bastante lastimero.
Tom pensó en Buddy Lankenau, pero no sentía deseos de cargar a Buddy con una tarea semejante.
– Me temo que no –respondió Tom, moviendo la cabeza negativamente–. Y Richard, ¿por qué no quiere volver a casa?
– Dice que prefiere vivir allí, en Europa. Pero su madre está muy enferma y... Bueno, eso son problemas familiares. Lamento molestarle con todo esto.
Míster Greenleaf se pasó una mano por el pelo, gris y bien peinado aunque un tanto escaso.
– Dice que está pintando. No es que eso sea malo, claro, pero no tiene talento para la pintura, aunque sí lo tiene para diseñar embarcaciones, cuando se pone a trabajar en serio.
Alzó los ojos para hablar con un camarero.
– Un scotch con soda, por favor. Que sea Dewar’s. ¿Le apetece algo
– No, gracias –dijo Tom.
Míster Greenleaf le miró como pidiéndole disculpas.
– Es usted el primer amigo de Richard que se ha dignado prestarme atención. Todos los demás parecen darme a entender que me estoy entrometiendo en la vida privada de mi hijo.
A Tom no le resultaba difícil comprenderlo.
– Sinceramente, desearía poder ayudarle –dijo cortésmente.
Recordaba perfectamente que el dinero de Dickie procedía de una empresa de construcciones navales. Embarcaciones a vela de poco calado. Sin duda, su padre deseaba que regresara a casa para hacerse cargo del negocio familiar. Tom sonrió ambiguamente a míster Greenleaf, luego apuró su bebida. Estaba ya dispuesto a levantarse para irse, pero la sensación de desengaño de su interlocutor era casi palpable.
– ¿En qué lugar de Europa se encuentra? – preguntó Tom, sin que le importase un comino saberlo.
– En una ciudad llamada Mongibello, al sur de Nápoles. Según me dice, allí ni siquiera hay biblioteca pública. Divide su tiempo entre navegar a vela y pintar. Se ha comprado una casa. Richard dispone de sus propios ingresos..., nada extraordinario, pero, al parecer, suficiente para vivir en Italia. Bien, cada cual con sus gustos, pero en lo que a mí respecta, me resulta imposible ver qué atractivo puede ofrecerle ese lugar –dijo míster Greenleaf, sonriendo valientemente–. ¿Me permite ofrecerle una copa, míster Ripley? – añadió al aparecer el camarero con su scotch.
Tom tenía ganas de marcharse, pero odiaba la idea de dejarle solo con su bebida recién servida.
– Gracias, creo que me sentará bien –dijo, entregando al camarero su vaso vacío.
– Charley Schriever me dijo que se dedicaba usted a los seguros –dijo míster Greenleaf afablemente.
– De eso hace ya algún tiempo, ahora... –Se calló porque no quería decir que trabajaba en el Departamento de Impuestos Interiores, especialmente en aquellos momentos–. Actualmente trabajo en el departamento de contabilidad de una agencia publicitaria.
– ¿De veras?
Los dos permanecieron callados durante un minuto. Los ojos de míster Greenleaf le miraban fijamente, con una expresión patética y ansiosa. Tom se preguntaba qué demonios podía decirle y empezaba a lamentarse de haber aceptado la invitación.
– Por cierto, ¿qué edad tiene Dickie ahora? –preguntó.
– Veinticinco.
Igual que yo, pensó Tom, y probablemente se estará dando la gran vida en Italia. Con dinero, una casa y una embarcación, ¡cualquiera no se la daría! ¿Por qué demonios iba a regresar a casa?
El rostro de Dickie iba cobrando precisión en su memoria: sonrisa ancha, pelo ondulado, tirando a rubio; en suma, un rostro despreocupado.
Tom se dijo que Dickie era un tipo afortunado, preguntándose, al mismo tiempo, qué había hecho él hasta entonces, cuando contaba la misma edad que Dickie. La respuesta era que había estado viviendo a salto de mata, sin ahorrar un céntimo y ahora, por primera vez en su vida, se veía obligado a esquivar a la policía. Poseía una especial aptitud para las matemáticas, pero no había logrado hallar ningún sitio donde le pagasen por ella. Tom advirtió que todos sus músculos estaban en tensión, y que con los dedos había arrugado la cajita de cerillas que había sobre la mesa. Se aburría mortalmente y empezó a maldecir para sus adentros, deseando estar solo en la barra. Bebió un trago de su copa.
– Me encantará escribir a Dickie si me da usted su dirección. Supongo que no me habrá olvidado. Recuerdo que una vez fuimos a pasar un fin de semana con unos amigos, en Long Island. Dickie y yo salimos a recoger mejillones y nos los comimos para desayunar.
Tom hizo una pausa y sonrió.
– A algunos nos sentaron mal, y el fin de semana resultó más bien un fracaso. Pero recuerdo que Dickie me habló de irse a Europa. Seguramente se marchó poco después de...
– ¡Lo recuerdo! –exclamó míster Greenleaf–. Fue el último fin de semana que Richard pasó aquí. Me parece que me contó lo de los mejillones.
Míster Greenleaf se rió de forma un tanto afectada.
– También subí unas cuantas veces al piso de ustedes –prosiguió Tom, decidido a dejarse llevar por la corriente de la charla–. Dickie me enseñó algunos de los buques en miniatura que guardaba en su habitación.
– ¡Oh, aquellos no eran más que juguetes! –dijo míster Greenleaf, radiante de satisfacción–. ¿Alguna vez le enseñó sus planos y maquetas?
Dickie no se los había enseñado, pero Tom dijo:
– ¡Sí! Claro que me los mostró. Trazados con pluma. Algunos resultaban fascinantes.
Pese a no haberlos visto nunca Tom se los imaginaba: unos planos minuciosos, dignos de un delineante profesional, con todas las líneas, tornillos y pernos cuidadosamente rotulados. También podía imaginarse a Dickie, sonriendo orgullosamente al mostrárselos. No le hubiese costado seguir describiéndole los dibujos a míster Greenleaf, pero se contuvo.
– En efecto, Richard tiene talento para esto –dijo míster Greenleaf con aire satisfecho.
– Eso opino yo –corroboró Tom.
Su anterior aburrimiento había dado paso a otra sensación que Tom conocía muy bien. Era algo que a veces experimentaba al asistir a alguna fiesta, pero, generalmente, le sucedía cuando cenaba con alguien cuya compañía no le resultaba grata y la velada se iba haciendo más y más larga. En aquellas ocasiones, era capaz de comportarse con una cortesía casi maniática durante toda una hora, hasta que llegaba un momento en que algo estallaba en su interior induciéndole a buscar apresuradamente la salida.
– Lamento no estar libre actualmente, de lo contrario con mucho gusto iría a Europa y vería de persuadir a Richard personalmente. Tal vez podría ejercer alguna influencia sobre él –dijo Tom, a sabiendas de que aquello era precisamente lo que míster Greenleaf esperaba que dijese.
– Si usted cree..., es decir, no sé si tiene planeado un viaje a Europa o no.
– Pues, no, no lo tengo.
– Richard se dejó influir siempre por sus amigos. Si usted o algún otro amigo suyo pudiera conseguir un permiso, yo estaría dispuesto a mandarle para que hablase con él. Creo que eso sería preferible a que fuese yo mismo. Supongo que le resultaría imposible lograr un permiso allí donde trabaja actualmente, ¿verdad?
De pronto, el corazón de Tom dio un brinco. Fingió estar sumido en profundas reflexiones. Era una posibilidad. Por alguna razón, aun sin ser consciente de ello, lo había presentido. Su empleo actual y nada eran la misma cosa. Además, era muy probable que de todos modos tuviera que marcharse de la ciudad al cabo de poco tiempo. Necesitaba esfumarse de Nueva York.
– Tal vez –dijo sin comprometerse ni abandonar su expresión reflexiva, como si siguiera pensando en los miles de pequeños compromisos y obligaciones susceptibles de impedírselo.
– Si fuese usted, me encantaría hacerme cargo de sus gastos, no hace falta decirlo. ¿Cree usted seriamente que hay alguna posibilidad de que pueda arreglarlo antes del otoño?
Estaban ya a mediados de septiembre. Tom miraba fijamente el anillo de oro que adornaba el dedo meñique de míster Greenleaf.
– Creo que sí podría. Me gustaría volver a ver a Richard..., especialmente si, como usted dice, puedo ayudarle en algo.
– ¡Claro que puede ayudarle! Creo que a usted le escucharía. Además, está el hecho de que no le conoce muy bien... Ya sabe, él no creerá que lo hace por algún motivo oculto. Bastará con que le diga con firmeza las razones que, a juicio de usted, deberían moverle a regresar a casa.
Míster Greenleaf se recostó en su asiento, mirando a Tom con aprobación.
– Lo curioso es que Jim Burke y su esposa..., Jim es mi socio..., pasaron por Mongibello el año pasado, cuando iban de crucero. Richard les prometió que regresaría a principios de invierno. Es decir, el pasado invierno. Y lo ha dejado correr. ¿Qué muchacho de veinticinco años presta atención a un viejo de sesenta o más años? ¡Probablemente usted triunfará donde los demás hemos fracasado!
– Eso espero –dijo Tom, modestamente.
– ¿Qué le parece si tomamos otra copa? ¿Le apetece un buen brandy?
* * *
Traducción de Jordi Beltrán.
* * *
Descubre más de Tom Ripley de Patricia Highsmith aquí.