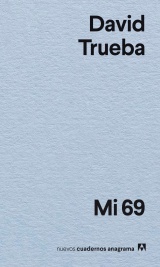ARTÍCULOS
Empieza a leer 'Mi 69' de David Trueba
Desde temprana edad, Virginia comprendió algo de la magia de la amistad, la intimidad peculiar que poseen quienes tienen lenguajes privados, chistes privados, quienes han jugado en la penumbra entre las piernas y las faldas de los mayores, debajo de la mesa.
QUENTIN BELL, en la biografía de su tía, la escritora Virginia Woolf
1.
A veces pienso que este es un libro imposible de escribir. Porque solo sé escribir de lo que conozco, y aquí pretendo hablar del lugar al que llegué, en el que crecí, en el que me hice. Pero que no era un lugar mío, sino un lugar de acogida. En ese libro intentaría contar las cosas que me hicieron ser lo que soy, ajenas a mis méritos y mis carencias. Es por tanto un libro físicamente imposible. Ya desde la primera línea, que diría así: Fui concebido en la madrugada del primero de enero de 1969.
Fui concebido en la madrugada del primero de enero de 1969. «El pueblo español tomó jovialmente las doce uvas», era el titular de un periódico vespertino al día siguiente. En mi casa también sería jovial la noche, seguro. De hecho, esa jovialidad, con una chispa de euforia etílica, quizá estuviese detrás de mi concepción. Lo que no hubo detrás fue un cálculo de pareja. Me arriesgo a afirmarlo. Lo advierto ya: aquí voy a contar muchas cosas que intuyo, que interpreto y que imagino. Yo solo sé escribir ficción, porque, entre otras cosas, estoy convencido de que escribir, desde el instante mismo en que se emprende la tarea, equivale a sumergirse, en todas las formas posibles, incluso la forma documental, en la ficción.
Mis padres no eran demasiado inocentes ni demasiado jóvenes aquella noche. Ella tenía treinta y seis años y mi padre cincuenta y dos, edades en las que uno conserva apenas un rescoldo de eso que definimos como pureza. Sumaban por entonces ya siete hijos. El mayor cumpliría en ese nuevo año de 1969 los dieciocho. El más pequeño, al que mi llegada convertiría definitivamente en el penúltimo, tenía aquel enero exactamente medio año. En el futuro, mi madre siempre nos insistiría: «Si alguna vez escucháis a alguien decir que una mujer no puede quedarse embarazada cuando está dando el pecho a otro hijo, decidles de mi parte que es mentira».
A mi madre le habían aconsejado, tras el parto de su segundo hijo, que en marzo de aquel 1969 cumpliría dieciséis años, que renunciara a tener más. Unas complicaciones en la expulsión de la placenta rozaron la tragedia en aquel nacimiento casero. Entonces en España las mujeres morían aún al dar a luz en porcentajes propios de un país subdesarrollado. Pese a los consejos médicos, mis padres tentaron a la suerte. Y tuvieron un tercero, mi hermano Fernando, que en esos días de enero en que yo arrancaba mi existencia celular estaba a punto de cumplir los catorce. Ellos eran los tres mayores: Juanjo, Máximo y Fernando, los tres que formarían para siempre una unidad familiar propia, de lealtad mosquetera, pues tras ellos se produciría una larga pausa en la llegada de nuevos hijos. Exactamente seis años.
¿Qué pasó en aquellos seis años de intermezzo? Como hormigas laboriosas, después de vaivenes y traslados, mis padres lograron lanzarse a la compra de un piso en la calle Lorenza Correa, en la zona baja de un barrio madrileño llamado Estrecho entonces por crecer en aluvión. Soy hijo de ese progreso, que fue un progreso caótico del país entero. En aquel paréntesis de seis años mis padres tuvieron tiempo de organizar el nuevo piso como una casa de huéspedes con la que redondear sus escasos ingresos y de olvidarse de la advertencia médica sobre los peligros de nuevos embarazos. Pasada esa tregua, tendrían en poco más de ocho años los cinco hijos que completamos la familia. Nosotros seríamos algo así como la segunda camada. Una familia entretejida en dos grupos consolidados: los mayores y los pequeños.
Las familias numerosas no eran excepcionales entonces. Todo lo contrario. A la curva ascendente de nacimientos se le sumó, a partir de 1960, el descenso de la mortalidad y una disminución de la emigración forzosa. Cuando Franco entregó en marzo el Premio Nacional de Natalidad de 1969, yo arrancaba mi tercer mes de gestación. Recayó en una pareja de labradores canarios que había tenido diecinueve hijos, de los que vivían todos menos uno en el momento en que acudieron a la recepción en el palacio de El Pardo. Durante toda la década de 1960, la tasa de natalidad superó los 20 nacimientos por cada mil habitantes, con una media de casi tres hijos por mujer. Fue precisamente a partir de 1969 cuando comenzaría la desaceleración que se prolonga hasta nuestros días. El 69 fue el primer año en más de una década en que el índice de nacimientos apenas superó el 19 por mil. En 1979 superaría por poco el 16 por mil y cuando escribo estas líneas está por debajo del 7. Las mujeres españolas tienen de media un único hijo, y más o menos a la edad en que mi madre me tuvo a mí, el último de sus ocho. Nací pues en un tiempo en el que tener un niño era casi una vulgaridad, nada que ver con un acto planificado y racional, y eso me ha hecho ser bastante prudente a la hora de darme importancia.
Cuando digo que imagino a mis padres durante mi concepción, tengo que admitir que enfrento las mismas dificultades que experimenta todo el mundo a la hora de visualizar a sus progenitores como amantes activos. Creo que, por pudor, nos tranquiliza esa pretensión de estar aquí gracias a un milagro bíblico y no a un estímulo más carnal.
Mi padre tenía una pariente del pueblo que había triunfado con unas pescaderías y que por Navidad les regalaba un besugo. El besugo era el regalo más relevante en nuestras Navidades. Íbamos a casa de esa tía segunda, ya anciana, y al marchar, y regocijándose de vernos a todos tan creciditos y educados, les entregaba a mis padres el besugo. Mi padre se dedicaba a vender pólizas de seguro del Ocaso. Le iba bastante bien, especialmente cuando empezó también a vender joyas, muebles de cocina, electrodomésticos, ropa y relojes a su clientela, familias modestas de Aravaca. Rentabilizaba el margen entre el precio de venta que le hacían en determinadas tiendas de confianza y el coste final que repercutía en los compradores que le pagaban en asequibles plazos. Esa seguridad en sus dotes comerciales le había convencido, al cumplir los cincuenta años, de prejubilarse del cuerpo de la Policía Armada del que había formado parte. La propia institución, quizá mi padre supo intuirlo, desaparecería tras la muerte de Franco reconvertida en el Cuerpo Nacional de Policía.
Mi padre era popular y carismático, templaba su fuerte carácter con muestras espontáneas de hombre afable, generoso y atento. Mis padres se llamaban papá y mamá entre ellos, rendidos al anonimato de su cargo por la dinámica diaria entre tantos hijos. En la Nochevieja de 1968 cenaron el besugo y festejaron con peladillas y turrón, algún polvorón, y a modo de champagne descorcharon alguna botella de sidra El Gaitero, el único lujo asequible para ellos, que aún compraban en el economato para guardias de la Dehesa de la Villa.
Los dos pequeños, mi hermana Maribel y mi hermano Jesús, ya estaban dormidos cuando dieron las doce. Imagino que sería esa euforia de la sidra la que, una vez acostados en su dormitorio, llevaría a mi padre a ponerse retozón y, entre bromas y resistencias, con un gesto apasionado, a levantarle el faldón del camisón a mi madre. Mucho ruido no podían hacer con el niño en la cunita pegada a su cama, por el lado de mi madre, claro. Me imagino que serían unos cuantos arreones, sin caricias excesivas ni carantoñas arrulladoras ni palabras ardientes, casi como quien sella una instancia.
Me lo imagino así porque muchos años después, un día en el que mi padre se desesperaba porque todos sus hijos le llevábamos siempre la contraria en alguna discusión, se atrevió a maldecir su destino del siguiente modo: «Y todo esto por culpa de tres minutos de placer». Mi padre tenía esas ingeniosidades de tanto en tanto, porque sabía manejar el humor en los momentos de tensión. Pero por el modo en que mi madre sonrió me temo que la medida de los minutos de placer asociados a la concepción de su prole no iba demasiado desencaminada.
La noche en que fui engendrado no pasará a la historia de los coitos, pese a que a lo largo de aquel año 69, año del amor, algunos coitos se convertirían en antológicos. Los espermatozoides de mi padre, parece que los estoy viendo, se portaron de manera entregada y vital, pese a que pertenecían a un hombre de cincuenta y dos años. Los óvulos de mi madre no fueron esquivos: al borde de sus treinta y siete años estaba agobiada de obligaciones, pero conservaba una lozanía admirable. Era de una belleza que aún le ganaba esos piropos toscos que propinaban por la calle los hombres a mujeres y niñas. Cuando se lavaba el pelo y lo soltaba de la coleta habitual o el moño de faena, incluso sus hijos más mayores percibían su radiante feminidad.
Mis padres se habían conocido por el azar cruel de la Guerra Civil. Él había llegado a Madrid al terminar la contienda, con un pasado gris de combatiente franquista. Estaba a punto de cumplir veinte años cuando se produjo el levantamiento militar contra la República. En su pequeño pueblo de Tierra de Campos pasó una camioneta para recoger voluntarios dispuestos a defender la propiedad de las fincas de labor y a la Iglesia católica, y mi padre, que no podía tener dudas de que aquellos eran los dos pilares sobre los que se sustentaba la realidad que conocía, se subió a ella dispuesto a luchar por sus valores. Además tenía ya un hermano en el frente, padre de dos hijas, y su alistamiento lo dispensaría y le permitiría volver a casa. Puede que en otro rincón de España las cosas fuesen de otra manera –así se adscribieron al bando contrario obreros y jornaleros–, pero entre los pequeños propietarios de campos de cereal se dieron de este modo.
Mi padre tan solo había podido vislumbrar una oportunidad de vivir algo diferente a la existencia del agricultor cuando le enviaron al seminario tras el paso por la escuela del pueblo. Tenía entonces doce años, y su partida aliviaba a la familia de alimentar una boca más. Aquella porción de cultura que adquirió en el seminario ya nunca la olvidaría. Consistía en algunas frases en latín y una precisión gramatical y ortográfica que él convertiría en banderas que ondeaba orgulloso y que nos impuso a los hijos con dictados puntillosos y cachetes correctivos. Pero mi padre dejó aquellos estudios cuando cumplió los dieciséis años y regresó al pueblo. Lo mágico es que abandonara la vocación religiosa en los mismos días exactos en que nació mi madre, en aquel final de curso de junio de 1932. Jamás sostendría yo que estaban predestinados el uno al otro, más bien todo lo contrario, pero acabaron juntos, así es la vida.
* * *
Descubre más sobre Mi 69 de David Trueba aquí.