ARTÍCULOS
Empieza a leer 'Malasangre' de Michelle Rodríguez Roche
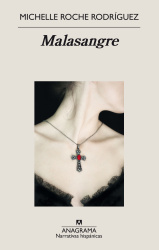
Y es que la vida de todo ser está en la sangre. Yo les he dado a ustedes la sangre para que sobre el altar se haga expiación por ustedes. Por medio de la sangre misma se hace expiación por ustedes.
Levítico 17:11
The fool was stripped to his foolish hide
(Even as you or I!)
Which she might have seen when she threw him aside–
(But it isn’t on record the lady tried)
So some of him lived but the most of him died–
(Even as you or I!)
And it isn’t the shame and it isn’t the blame
That stings like a white-hot brand.
It’s coming to know that she never knew why
(Seeing, at last, she could never know why)
And never could understand!
RUDYARD KIPLING,
The Vampire
I
El cielo sangraba torrentes de agua aquella tarde infausta cuando un amigo de mi madre llamado Héctor Sanabria vino a verla para ofrecerle la posibilidad de una concesión petrolera. Corría el año 1921. Seis meses antes, en agosto, me había bajado la primera regla, instalando en mi mentalidad aún infantil la consciencia de mi cuerpo. Para el día de la visita, ya estaba acostumbrada al desasosiego que acompaña el avance hacia la madurez de una mujer, en mi caso agudizado por las ideas artificiosas impuestas por la crianza conservadora de mi familia. La humedad lluviosa de esa tarde impregnaba mi espíritu con un nuevo temor, opresivo aunque difuso y sin causa aparente. Era como si intuyera, sin saberlo, que algo grave estaba a punto de ocurrir. Y la causa sería ese señor, quien además de amigo de mi madre era un hombre que traía noticias del mundo exterior al hogar recogido donde estábamos ella, la criada y yo. Al final de su visita, lo familiar se habría convertido de forma irremediable en algo siniestro.
En el país vivíamos al borde del hallazgo definitivo de una enorme mina de oro negro escondida en las entrañas de la tierra, esperando la irrupción de la modernidad, pero detenidos en los tiempos de la Colonia por la mano enguantada del general Juan Vicente Gómez. Todos querían hacer negocios con los permisos para la explotación de aquella fortuna. A diferencia de Estados Unidos, donde la gente era dueña de todas las capas de la tierra que compraba –quienes podían adquirir parcelas, por supuesto, que tampoco eran muchos–, nosotros lo éramos solo del suelo, el Estado lo era de su parte más subterránea.
¡Y cómo capitalizaba sus dominios el Gobierno! Habitábamos un país paupérrimo, incapacitado para asumir los gastos de la industria, que necesitaba multimillonarias inversiones iniciales, las cuales ni siquiera podían costear nuestros más ricos prohombres o grandes empresarios. Pero eso no prevenía a unos ni a otros de enriquecerse a costa de la nueva economía. El general Gómez y su gente repartían esos permisos entre sus leales, quienes, después de cobrar ingentes sumas de dinero, los traspasaban a las compañías extranjeras, mejor capacitadas para sacarles provecho. A costa de los yanquis se llenaba los bolsillos la burguesía emergente, que, leal al amo que le ponía la comida, se solidificaba alrededor del aparato de poder nacional, sin importar cuánta arbitrariedad o violencia se necesitara para mantener esa estructura. Mientras, el hambre, la enfermedad y el sufrimiento andaban campantes por nuestras calles, la mayoría aún de tierra.
El petróleo siempre me pareció una fuente sospechosa de energía. Dos años antes, en el Mercado de San Jacinto, un fascinador me mostró una botella gruesa de vidrio rellena con un líquido viscoso y negro. La movía de un lado para otro y, en su interior, una burbuja gruesa y lustrosa se arrastraba con trabajo. Quitó la tapa de corcho y me la acercó. Un tufo fósil me picó en los ojos. Era petróleo. El estiércol del diablo. El tema en la boca de todos. Con una arcada me aparté y por largo rato tuve ese menjurje maloliente metido dentro de la nariz. ¿Cómo podía esa pócima nauseabunda servir de energía al mundo? Los yanquis lo usaban para echar a andar sus automóviles, mover cada engranaje de sus máquinas y engrasar los pistones de sus guerras. En las fotos grises, movidas y borrosas que me mostraban los amigos de papá, yo veía las torres de metal penetrar la tierra, como enormes colmillos hincados en el suelo del país, sorbiendo su sangre negra y viscosa. Al lado de esas estructuras monumentales, el ganado, los árboles y las personas que las hacían funcionar se veían diminutos. Como una tempestad en Caracas durante el mes de febrero, nada podía ser más extraño que la visita de un amigo de mi madre, y la curiosidad me llevó a colarme entre ellos tratando de no llamar la atención. Mi cometido no era difícil de lograr: a los catorce años, fuera del pelo rojo cortado a lo garçon, nada en mi aspecto resultaba llamativo. Ellos estaban sentados en la sala, el único cuarto donde podían resguardarse del ímpetu de la lluvia, por no tener acceso al patio alrededor del cual se extendía la casa chata y colonial de mi niñez. Era una habitación pequeña, conectada a la cocina y al comedor por dos puertas laterales. Estaba decorada con exceso de mobiliario para dar la impresión de que teníamos mucho dinero, así mi madre compensaba que viviéramos en el centro de Caracas y no en una de esas urbanizaciones en las afueras de la ciudad conquistadas por la gente rica. Le hubiera gustado una pequeña hacienda en la periferia bucólica para volver al escenario provinciano de su niñez perdida. Pero a papá no le parecía conveniente para su trabajo en las finanzas, o por lo menos esa era su excusa; en el fondo, él era una de esas personas para quienes la civilización se materializaba en hablar por teléfono y poseer un automóvil más grande que su casa.
***
Descubre más sobre Malasangre de Michelle Rodríguez Roche aquí