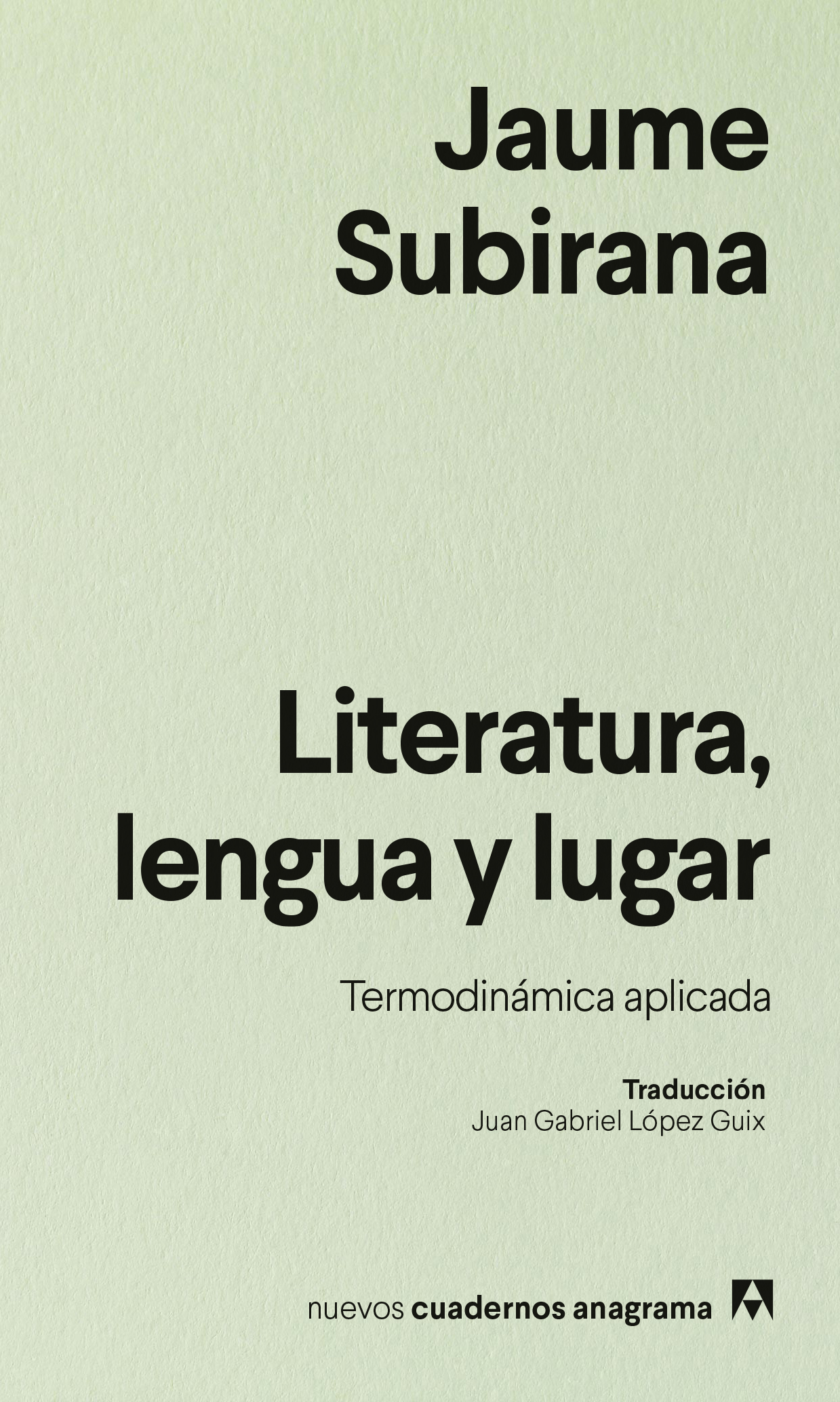ARTÍCULOS
Empieza a leer 'Literatura, lengua y lugar' de Jaume Subirana
We have found it of paramount importance that in order to progress we must recognize our ignorance and leave room for doubt.
RICHARD FEYNMAN
Els lectors necessitem desesperadament silenciar la xerrameca que traginem amunt i avall: prejudicis, conviccions, resistències, expectatives...
GEMMA GORGA
Imaxinar unha patria que non estea na orixe, que non sexa a pantasma dun momento primitive; unha patria que sexa oposto ao mito fascista da patria.
ÁLEX A. NOGUEIRA
1. Tema, ideas y un panorama
En mayo de 1865 un joven Jacint Verdaguer, que vive en el Mas Tona, en Calldetenes, junto a Vic, y estudia en el seminario de esa ciudad, se presenta en el Saló de Cent de Barcelona para recoger dos premios obtenidos en los Juegos Florales ataviado con sus mejores galas de payés, y algo más tarde ve publicado su primer poema, «Dos màrtirs de ma pàtria». Aquel mismo año, el físico prusiano Rudolf Clausius describe en Zúrich (como ampliación de la segunda ley de la termodinámica) el concepto de entropía, una aportación que resultará fundamental para la ciencia y la historia de las ideas, como lo había sido poco antes, en 1859, la publicación de El origen de las especies de Charles Darwin. Nos encontramos en el momento en que Europa vivía, además de las consecuencias de la Revolución Industrial, una auténtica «fiebre centenaria» que llevó en poco tiempo a la organización en diferentes puntos del Viejo Continente de conmemoraciones públicas de Schiller (1859), Shakespeare (1864), Dante (1865), Petrarca (1874), Voltaire (1878) o Rousseau (1878), presentados todos ellos como figuras simbólicas de sus respectivos países o lenguas. ¿Y qué tienen que ver países, lenguas, monumentos en los parques burgueses y las leyes de la termodinámica? El tema de este breve ensayo es, tal como indica su título, lo que ocurre hoy con la combinación de literatura, lengua y lugar en un espacio muy concreto: el de la lengua catalana, vista, empero, como síntoma de dinámicas que no nacen ni se agotan en ella, pensada como un buen ejemplo o caso de estudio de cuestiones generales que adoptan en cada circunstancia tonos diferentes y, al mismo tiempo, son siempre comparables. Con el fin de plantear dicho tema (la mencionada combinación de tres materias relacionadas por más que a todas luces discernibles y distinguibles), partiremos de un panorama de lo que podemos llamar la literatura catalana actual (sumario, de modo inevitable, debido a la extensión de los volúmenes de esta colección), aunque antes plantearemos algunas ideas o conceptos que podrían parecer extemporáneos pero que tienen una relación directa con la combinación posible, en el siglo XXI, de lugar, lengua y literatura. Son los principios de la termodinámica y el concepto de entropía propuestos por Clausius, el término polisistema de Even-Zohar y la «movilidad sobremoderna» de la que habla Marc Augé.
En contra de lo que estamos dispuestos a admitir, el estudio y la concepción de la literatura (y podemos incluir aquí la literatura catalana) funciona en muchos lugares en un sistema cerrado y estable, y remite a él. Se trataba de algo comprensible (y seguramente positivo) en el siglo XIX, en el contexto de la «Primavera de los Pueblos», del nacimiento de muchos Estados-nación y del nacionalismo lingüístico de raíz romántica, y quizás también, en el caso catalán, en las décadas de 1950 y 1960, bajo el alud de prohibiciones que obligaban a explicar de forma limitada la realidad y hacían que se tendiera al proteccionismo, el aislamiento y la militancia. Sin embargo, ya no estamos en esos escenarios. Hoy, el estudio tradicional de la literatura, entendido como una combinación de exégesis textual y vidas de santos, no sirve para explicar cómo y por qué sigue siendo una actividad social y cultural significativa.
Llamamos leyes de la termodinámica a aquellas que determinan la cantidad de energía disponible, y esas leyes (o principios) presuponen en los procesos estudiados un concepto llamado entropía, que podemos definir como la medida del desorden de un sistema, o también como la energía no utilizable para realizar trabajo. Creo que pensar la literatura y la cultura actuales en términos de energía, entropía y procesos puede ayudarnos a describir y comprender mejor toda una serie de hechos que ocurren y que no siempre merecen la suficiente atención o que a veces no sabemos dónde situar, cómo valorar o cómo nombrar.
Antes he mencionado a Clausius y a Verdaguer, así como el año 1865: no ha sido solo porque coincidieran en el tiempo en un momento determinado, sino porque me parece que literatura catalana y entropía (las literaturas y la entropía) guardan relación. Y porque creo que mirando y describiendo la literatura, las literaturas, en términos de sistemas (y como tales en permanente evolución, nunca aisladas, siempre interrelacionadas) podremos decir cosas significativas sobre cada literatura en cuestión (y sobre los lugares y las lenguas relacionadas con ella). Los fenómenos culturales no pueden ser entendidos (y, por lo tanto, no deberían ser estudiados) analizando solamente rasgos o elementos aislados.
Por más que este no sea en el sentido estricto un libro de filología, y que el «tema» tratado no sea la literatura catalana (o solo la literatura catalana), querría, no obstante, esbozar unas notas preliminares sobre la disciplina. La filología catalana cuenta en su haber con una buena cantidad de historias de su literatura, desde los trabajos iniciales de Pers i Ramona (1857) o Cambouliu (1910) hasta la enciclopédica Història de la literatura catalana de Martí de Riquer, Antoni Comas y Joaquim Molas en ocho volúmenes (1964-1986), y cuenta también con cierto número de libros que ofrecen una visión más o menos panorámica del tema y, de modo más reciente, con el utilísimo Panorama crític de la literatura catalana (2006-2011), coordinado por Albert Hauf, Albert Rossich, Enric Cassany y Enric Bou. Pese a ello, le «faltan» buena parte de los estudios temáticos y teóricos que han ido apareciendo en otras culturas y lenguas a lo largo de las últimas cinco o seis décadas. No hay en catalán, por ejemplo, obras generales que den a ciertos autores específicos el claro protagonismo que les da la Storia della letteratura italiana de De Sanctis (1983), ni que tematicen el relato de la historia de la literatura como lo hace Storia della letteratura brasiliana de Stegagno Picchio (1997). Y también falta aún un relato crítico documentado sobre el modo en que la cultura y la literatura han sido hasta ahora una clara fuente de identidad colectiva. Por otra parte, al planteamiento sobre todo historicista de buena parte de lo que se ha escrito, publicado y enseñado durante los últimos sesenta años le cuesta incorporar algunas de las lecciones de la literatura comparada o de la historia cultural: hemos leído y, aquí y allá, traducido a Edward W. Said, Pierre Nora o Pierre Bourdieu, pero sus ideas sobre culturas y literaturas subalternas, patrimonio inmaterial y lugares de la memoria, sobre campos culturales y agentes culturales, gran parte de unas aportaciones que hoy son moneda común en el debate académico internacional, se han aplicado poco en el «caso» catalán. Falta aún documentar, relacionar y explicar de manera, digamos, general (más allá de gustos personales o apuntes de caso, de los artículos y las tesis que por suerte van apareciendo) el papel de los diferentes agentes (autores, traductores, editores, críticos, academia, sistema escolar, público, instituciones, librerías, premios) en el subsistema de la literatura catalana; así como el espacio que ocupa todo eso en el sistema más amplio, por una parte, de la cultura catalana contemporánea en general y, por otra, en relación con los grandes sistemas literarios y culturales vecinos (y esta palabra ya es en sí misma bastante problemática), que hoy son básicamente el español en lengua castellana (en Francia, el francés en francés) y el transnacional en inglés. Además, puestos a pedir, falta también vincularlo todo con los debates internacionales no estrictamente literarios sobre nacionalismo y posnacionalismo, turbocapitalismo, movilidad, digitalización y globalización. La forma en que muchos describen y clasifican (y, por lo tanto, valoran y gestionan) la literatura catalana no ha cambiado en esencia desde la entrada de Verdaguer en el barcelonés Saló de Cent o desde la creación de la primera cátedra de Literatura Catalana en la década de 1960. Si, como intuyó Darwin, las especies no son inmutables (por más que carezcamos de la suficiente perspectiva temporal para apreciarlo con nuestros propios ojos), ¿por qué iban a serlo la lengua catalana y lo que entendemos como literatura en esa lengua?
Como bien saben las destinatarias de mi agradecimiento, este libro tan breve no ha sido fácil de escribir. Probablemente por la suma de las limitaciones del autor y un exceso de prudencia, y quizás también porque las cuatro ideas que contiene han querido madurar poco a poco. En todo caso, Literatura, lengua y lugar no sería lo que es sin la paciencia infinita de Isabel Obiols, Silvia Sesé y Carlota Torrents. Tampoco sin la ayuda y la complicidad de Josep M. Castellà, Itamar Even-Zohar, Josune García, Sheddad Kaid-Salah Ferrón, Miquel Àngel Llauger, Juan Gabriel López Guix, Marià Marín, Enrique Santos y Carles Torner.
2. Termodinámica aplicada: de principios y entropía
Escribe el químico A. David Buckingham en The Laws and Applications of Thermodynamics que la termodinámica es el estudio de los intercambios de energía «para obtener relaciones precisas de las propiedades de los sistemas en equilibrio, o los efectos de los cambios en un parámetro sobre determinadas propiedades». Espero que con esta cita quede claro que la referencia a la termodinámica en este breve ensayo no está hecha a la ligera ni pretende llamar la atención sin más: los sistemas literarios y culturales son elementos dinámicos y complejos que conviven (e interactúan) entre sí en equilibrios más o menos estables en los que se intercambia energía, a menudo en un sentido y no en otro, y no siempre somos conscientes de ese hecho ni lo tenemos en cuenta, ni se hace el esfuerzo de analizar (al modo de los científicos) tal convivencia, sus implicaciones y consecuencias. Cabe decir que en semejante tarea no son de ayuda ni la rigidez de las disciplinas literarias (que tienden a pensarse y, por ende, a explicarse como compartimentos estancos, y con definiciones inalterables) ni la contaminación del posible análisis y los debates subsiguientes por parte de intereses políticos o ideológicos. Ninguna cultura, ninguna literatura, vive y se desarrolla por sí misma, sin contacto con otras culturas ni otras literaturas. Espero que las leyes de la termodinámica aporten algo de luz o al menos un punto de vista diferente, complementario, en esta mirada (fugaz, tal vez) sobre la literatura y el espacio cultural catalán a principios del siglo XXI, que nos ayuden a ajustar los principios con los que solemos pensar y que tendemos a aplicar.
* * *
Traducción de Juan Gabriel López Guix
* * *
Descubre más sobre Literatura, lengua y lugar de Jaume Subirana aquí.