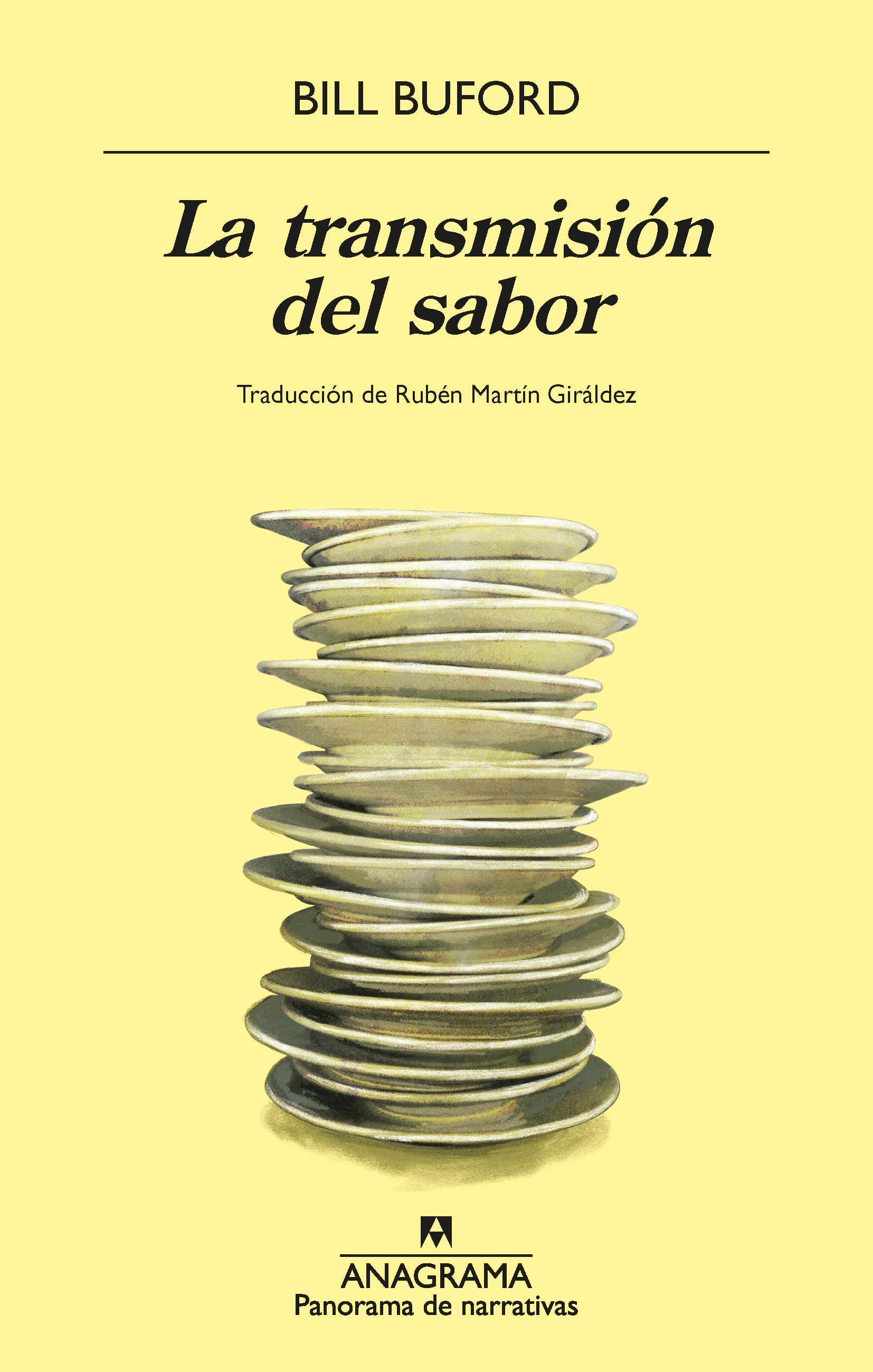ARTÍCULOS
Empieza a leer 'La transmisión del sabor' de Bill Buford
Para Jessica,
sans qui rien ne serait posible
I. No hablo francés
Dans la vie, on fait ce qu’on peut.
À table, on se force.
En la vida, hacemos lo que podemos.
En la mesa, ¡nos ponemos hasta las trancas!
Dicho lionés anónimo
Una tarde clara, fría y otoñal de 2007, conocí al chef Michel Richard, el hombre que cambiaría radicalmente mi vida –y las vidas de mi mujer, Jessica Green, y de nuestros gemelos de dos años– sin que yo supiese muy bien quién era, convencido de que, en cualquier caso, se trataba de alguien a quien no volvería a ver.
Mi mujer y yo acabábamos de celebrar nuestro quinto aniversario de bodas y estábamos al principio de una cola en la Union Station de Washington esperando para subir al tren de vuelta a Nueva York. En el último instante, el hombre que yo aún no sabía que era Michel Richard apareció a un lado. Estaba resollando y era de tamaño considerable, no en estatura sino en redondez. Imposible no verlo. Llevaba una discreta barba blanca y una holgada camisa negra por fuera de unos pantalones anchos del mismo color. (Pantalones anchos de chef, comprendo ahora.) Lo observé mientras me preguntaba: ¿Lo conozco?
¡Pues claro que lo conocía! ¿Por virtud de qué algoritmo de la memoria y la inteligencia no lo reconocí? Había escrito un libro, Happy in the Kitchen, del que tenía dos ejemplares, regalos repetidos casualmente por parte de amigos, y seis meses antes había ganado el «doblete» en los James Beard Foundation Awards en Nueva York por un Servicio de Vinos Excepcional y como Chef Excepcional de Estados Unidos... y yo me encontraba entre el público. De hecho, estaba pensando en chefs franceses (por motivos que me disponía a explicar con todo lujo de detalles a mi mujer en aquel preciso momento), y ahí tenía a uno, considerado por muchos como el talento más divinamente inventivo de los cocineros del hemisferio norte. Para ser sinceros, no tenía pinta ni de divino ni de inventivo, y olía inequívocamente a vino tinto, y también a sudor, y sospeché que la camisa negra disimulamanchas, examinada de cerca habría presentado un historial bacteriano impresionantemente condensado. De modo que, por estas y otras razones, llegué a la conclusión de que no, aquel hombre no podía ser la persona que era incapaz de recordar y de que, quienquiera que fuese, sin duda pretendía colarse por el hueco que quedaba justo delante de mi esposa. La puerta se abriría de un momento a otro. Esperé, preguntándome si debería sentirme ofendido. Cuanto más esperaba, más ofendido me iba sintiendo, hasta que al final la puerta se abrió y yo hice algo reprobable.
Cuando el hombre se adelantó, me puse en medio y, plaf, nos chocamos. Chocamos con tanta fuerza que perdí el equilibrio y me desplomé de mala manera sobre su barriga, lo que me impidió caer del todo, y, sin saber siquiera cómo, me vi entre sus brazos. Nos miramos el uno al otro. Estábamos lo suficientemente cerca como para besarnos. Paseó la mirada a toda prisa de mi nariz a mis labios. Entonces se echó a reír. Fue una risa natural, desacomplejada. Más una risita que una carcajada. Podría haber sido el sonido de un niño cuando le hacen cosquillas. Aprendería a reconocer esa risa –aguda y a veces fuera de control– y a amarla. La cola avanzó. El hombre había desaparecido. Lo divisé a lo lejos, triscando por un andén.
Mi mujer y yo continuamos despacio y, personalmente, me quedé un poco asombrado. En el último vagón encontramos asientos encarados y con una mesa en medio. Puse nuestras maletas en el altillo y me quedé quieto. La ventana, la luz, aquella atmósfera octubrina. Ya había estado allí anteriormente, en aquellas mismas fechas del calendario.
* * *
Traducción de Rubén Martín Giráldez
* * *
Descubre más sobre La transmisión del sabor de Bill Buford aquí.