ARTÍCULOS
Empieza a leer 'La piedra de la locura' de Benjamín Labatut
La crisis consiste precisamente en que lo viejo está muriendo y lo nuevo no puede nacer: durante este interregno surgen los más variados síntomas mórbidos.
ANTONIO GRAMSCI
La extracción de la piedra de la locura
Durante el verano de 1926, el escritor Howard Phillips Lovecraft percibió la sombra de un nuevo tipo de horror.
Aunque apenas fue capaz de hallar las palabras para describirlo, pudo cristalizar algunas de sus visiones en un cuento que tituló «La llamada de Cthulhu», una historia que alerta a nuestra especie sobre el regreso de un antiguo terror y el peligro de traspasar nuestros límites, al mostrarnos lo que puede estar allí, dormido, esperándonos. «Creo que el hecho más misericordioso del mundo es la incapacidad de la mente humana para relacionar todos sus contenidos», escribió Lovecraft. «Vivimos en una isla de plácida ignorancia en medio de negros mares de infinito, y no estamos destinados a viajar muy lejos. Las ciencias, cada una avanzando en su propia dirección, nos han perjudicado poco hasta el momento; pero algún día la suma de todo ese saber disgregado abrirá una perspectiva tan aterradora sobre la realidad, y sobre el espantoso lugar que ocupamos en ella, que nos volveremos locos producto de esa revelación, o huiremos de la luz hacia la paz y la seguridad de una nueva edad oscura.» En el cuento, un hombre va tras los pasos de una secta que intenta despertar a un dios antediluviano sumido en un sueño eterno. Durante su búsqueda, el protagonista se topa con reportajes y noticias sobre extraños brotes de histeria colectiva, pánico, locura grupal y arrebatos de manía, todos relacionados con tres pequeñas estatuas de un ídolo cuya forma, completamente antinatural, parecía estar dotada de una malignidad intrínseca. Una de esas efigies fue modelada en arcilla por un escultor de Rhode Island, quien vio la silueta del ídolo durante una pesadilla particularmente vívida; otra fue confiscada por un policía que participó en una redada durante la celebración de un rito vudú en los pantanos de Nueva Orleans, mientras que la tercera cayó en manos de un marinero noruego, quien la encontró en los farellones de una isla ciclópea que surgió de golpe en medio de las olas del Pacífico Sur, una tierra maldita cuyos colosales paisajes violentaban las leyes de la perspectiva, creando un entorno tan anómalo que uno de los compañeros de barco del noruego perdió la cabeza luego de contemplar algo demasiado horroroso como para poder ser comprendido: un ser descomunal e incrustado de tantas capas de tiempo que hacía que no solo la humanidad sino el mundo entero pareciera joven y fugaz en comparación.
«La llamada de Cthulhu» fue inspirado por un sueño del propio Lovecraft. Lo describió en una carta que envió a su amigo, Reinhardt Kleiner: durante su ensoñación, Lovecraft intentaba vender un espeluznante bajorrelieve, que había esculpido con sus propias manos, a un museo de antigüedades de Providence, su ciudad natal. Cuando el anciano curador del establecimiento se burló del escritor por tratar de hacer pasar una obra de arte recién manufacturada por una verdadera antigüedad, Lovecraft le respondió: «¿Por qué dices que este objeto es nuevo? Los sueños del hombre son más antiguos que Egipto, más arcaicos que el misterio de la Esfinge o que los jardines de la eterna Babilonia. Y esto fue creado en mis sueños.»
Dos años después de la publicación del cuento de Lovecraft, David Hilbert, sumo sacerdote de las matemáticas del siglo XX, finalmente se jubiló.
Fue el matemático más importante de su época, y ejerció una gigantesca influencia desde la Universidad de Gotinga, la institución matemática más ilustre del mundo durante las primeras décadas del siglo pasado. Hilbert estableció un programa espantosamente ambicioso para determinar si toda la riqueza de las matemáticas podía construirse sobre un puñado de axiomas lógicos incuestionables. Fue un intento desesperado por rescatar a su querida disciplina de la crisis mortal en la que había caído, causada por nuevas ideas que habían ampliado el universo matemático de forma descomunal, dejando al descubierto paradojas irresolubles y contradicciones lógicas que amenazaban con echar abajo todo su edificio teórico. El programa de Hilbert buscó desenterrar los cimientos últimos de las matemáticas; históricamente, coincidió con el abrupto surgimiento de ideologías fascistas a lo largo de Europa, y también fue –aunque quizás solo de forma inconsciente– un intento por hallar tierra firme y contener el avance de una extraña sinrazón que parecía estar extendiendo sus garras no solamente sobre el paisaje político, sino por debajo de la piel de la ciencia humana más racional de todas, como si estuviese brotando de la herida abierta por pioneros como George Cantor, quien había transformado radicalmente las matemáticas al expandir nuestra noción del infinito. Las extravagancias del infinito y las delirantes formas del espacio no euclidiano fueron solo dos de las fuerzas que comenzaron a horadar nuestra firme confianza en que los fenómenos naturales pudiesen ser capturados con un cepo hecho de números, y la atroz complejidad del mundo fuese domada con prístinas ecuaciones y teorías inequívocas. Hilbert y sus seguidores tuvieron que luchar contra una marea creciente a medida que descubrían reinos matemáticos casi imposibles de entender. Múltiples escuelas, con puntos de vista muy distintos –como el «logicismo», el «formalismo» y el «intuicionismo»– intentaron atrapar el corazón de las matemáticas, fuera para incrustarlo de vuelta en un orden clásico o para liberarlo de los grilletes de un modo de pensar anacrónico y anticuado.
Después de jubilarse, en el otoño de 1930, Hilbert dio una clase magistral en Köningsberg, la ciudad donde había nacido poco más de setenta años antes. Se presentó ante la Sociedad de Científicos y Médicos Alemanes y habló extensamente sobre las ciencias naturales, la importancia de las matemáticas en la ciencia y la preponderancia de la lógica en las matemáticas. Afirmó, enfáticamente, que nunca debemos aceptar lo incognoscible, que para la ciencia no hay problemas insolubles, que no existe ningún límite ontológico a nuestro conocimiento, y que nada debería ser considerado, a priori, más allá de nuestro alcance. Lleno de orgullo germánico, Hilbert culminó su sermón a punto de reventar, proclamando a viva voz: «Wir müssen wissen! Wir werden wissen!» «¡Tenemos que saber! ¡Lo sabremos!»
Casi medio siglo después, en 1977, el escritor de ciencia ficción Philip Kindred Dick dio una charla en Metz, una ciudad en el noroeste de Francia.
Todavía se puede encontrar el video en internet: la calidad del audio es terrible, y hay que esforzarse para entender lo que dice, aunque, en realidad, lo que dice apenas tiene sentido alguno. El texto que lee se titula «Si te parece que este mundo es malo, tendrías que ver algunos de los otros», y sus desvaríos nos dan un atroz presagio del extraño futuro que, allá por los años setenta, parecía estar galopando hacia nosotros, uno que hoy habitamos por entero. Dick habla de la tensión entre la alucinación y la realidad que caracteriza toda su obra; considera la posibilidad de que existan líneas de tiempo ortogonales, mundos paralelos que intersectan el flujo lineal del acontecer en noventa grados y que luego se separan y ramifican hasta el infinito; medita sobre el eternalismo y el concepto de «bloque de tiempo» que propuso Einstein, donde todos los instantes son actuales, y donde no hay un pasado en el cual apoyarse ni un futuro que conquistar, solo un presente sin fin, extendido hacia la infinidad; habla de una deidad inmanente, con «mil cuerpos de Dios colgados como si fueran trajes en un closet gigantesco», y nos ruega que consideremos, aunque sea por un instante, todo el cosmos como si fuese una sola entidad consciente. Cuando parece que Dick no puede viajar más lejos en el paisaje paranoico, postula una idea que hoy está a punto de volverse de sentido común, a medida que la realidad muta y toma formas que desafían nuestra credulidad: a saber, que nuestro mundo, esta sólida masa de roca que habitamos, no es verdaderamente real, sino que deberíamos pensar en él como en un simulacro, o una simulación.
Lo que aterra de aquel discurso de Dick no es la idea en sí misma; después de todo, esa noción del mundo como simulacro ha sido popularizada desde entonces por múltiples películas de Hollywood, y muchos de nosotros desperdiciamos una buena parte de nuestros días jugando en mundos sintéticos, haciendo realidad nuestras fantasías más perversas. Lo que nos hace estremecernos al escuchar al mejor escritor de ciencia ficción de finales del siglo XX sentado allí, en lo alto del podio del Festival Internacional de Ciencia Ficción de Metz, es que habla en serio: Dick no bromea (y se lo recuerda varias veces al público, con una expresión levemente malévola en su rostro) cuando dice que nuestro mundo no es real. «La temática de este discurso es algo que ha sido descubierto recientemente, y que puede que no exista en absoluto. Puede que yo esté hablando sobre algo que no existe. Por ende, tengo absoluta libertad para decir todo y nada. (...) En mis historias y novelas suelo escribir sobre mundos falsos. Mundos semirreales, y otros mundos privados, retorcidos y trastornados, habitados por solo una persona. En ningún momento tuve una explicación teórica o consciente para mi fascinación con esta pluralidad de seudomundos, pero ahora creo entender. Lo que yo estaba sintiendo era el abanico de realidades parcialmente materializadas que intersectan la que es, evidentemente, la más actualizada de todas: aquella sobre la cual la mayoría de nosotros está de acuerdo, según consensus gentium.»
Dick se había tropezado con estas y otras ideas luego de sufrir una experiencia que alteró su mente por completo: el 2 de marzo de 1974, abrió la puerta de su casa para recibir un paquete, vio a una mujer que llevaba un collar en forma de pez y en ese momento un destello de luz neón le atravesó el cráneo y le dijo que el Imperio romano no había acabado nunca, que los soldados seguían cazando a los fieles en las calles de la eterna Galilea y que su pequeño hijo sufría de una enfermedad mortal no diagnosticada, lo que luego fue confirmado por un médico. Ese golpe de luz desencadenó una tormenta de información que rugió dentro de su cerebro y lo acompañó hasta el día de su muerte, inspirando sus libros más radicales. Dick pasó ocho años considerando la realidad de una manera que ninguna persona sana podría hacerlo, tratando de entender una experiencia que era claramente incomprensible, porque no podía ajustarse a ningún esquema de pensamiento moderno. Sin embargo, en sus sueños locos, en su maravilloso delirio, él sintió la resaca y el tirón de corrientes subterráneas que han comenzado a despedazar nuestro mundo.
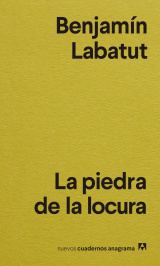
Descubre más de La piedra de la locura de Benjamín Labatut aquí.