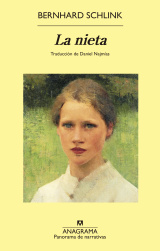ARTÍCULOS
Empieza a leer 'La nieta' de Bernhard Schlink
1
Llegó a casa. Eran las diez; los jueves no cerraba la librería hasta las nueve, algo cansado ya, y a las nueve y media, después de bajar las persianas de los escaparates y de la entrada, volvía en una media hora por el camino que atravesaba el parque, pues, si bien tardaba más que por las calles, después de tantas horas en el trabajo, andar le sentaba bien. El parque no estaba cuidado: el ligustro sin podar, el arriate de rosas cubierto de hiedra; pero olía bien, a rododendros o a lilas, a tilo o a alianto, a hierba cortada o a tierra húmeda. Seguía ese itinerario tanto en verano como en invierno, hiciera el tiempo que hiciese. Cuando llegaba a casa, de la rabia y las preocupaciones del día ya no quedaba nada.
Vivía con su mujer en la planta noble de una finca modernista de varios pisos, en un apartamento comprado a buen precio hacía ya unas décadas; como se había revalorizado, ahora era, por así decirlo, su fondo de pensiones. La escalera amplia, el rellano curvo, el estuco, una beldad desnuda con una larga cabellera que caía en cascada de una planta a la otra... Le gustaba entrar en el edificio, subir los primeros escalones y abrir la puerta con la vidriera de flores multicolores. Aun sabiendo lo que le esperaba.
En la entrada, el abrigo de Birgit y dos bolsas con la compra, todo por el suelo. La puerta de la sala estaba abierta. El ordenador de Birgit, al igual que la manta con la que le gustaba taparse, se habían caído del sofá. Junto a la botella de vino, una copa volcada; gotas de vino tinto manchaban la alfombra. Un zapato en el suelo, junto a la puerta, el otro al lado de la chimenea; era probable que Birgit, como de costumbre, se hubiese quitado los zapatos de cualquier manera mandándolos a paseo.
Colgó el abrigo en el armario, puso los zapatos junto a la cómoda y entró en la sala. Fue entonces cuando advirtió que también se había volcado el jarrón de los tulipanes; al lado del piano de cola vio, en un charco, el recipiente hecho añicos y las flores marchitas. De la sala fue a la cocina. Junto al microondas, un paquete vacío de arroz con pollo y, en el fregadero, el plato de Birgit, a medias, y la vajilla del desayuno que habían tomado juntos. Se dijo que recogería y lo fregaría todo.
Se detuvo y sintió ira en el estómago y en las manos, pero era una ira cansada; demasiado a menudo notaba como lo invadía y luego se le pasaba. ¿Qué más podía hacer? A la mañana siguiente, cuando, furioso, se enfrentase a Birgit, ella lo miraría entre avergonzada y terca, después desviaría la mirada y le pediría que la dejase en paz, solo había bebido un poquito, diría, ¿acaso ya ni siquiera podía beber un poquito? Lo que bebía era asunto suyo, ¿no?, y si a él le molestaba que bebiese, que se fuera. O rompería a llorar, se culpabilizaría y se rebajaría hasta que la consolase, hasta que le dijese que la quería, que ella estaba bien, que todo estaba bien.
No tenía hambre. Le bastó con el arroz con pollo que Birgit no había tocado. Calentó las sobras en el microondas y comió en la cocina. Después guardó la compra en la nevera, llevó de la sala a la cocina la botella de vino y la copa, los vidrios rotos y las flores marchitas, secó el suelo, echó zumo de limón en las manchas de la alfombra, cerró el ordenador, plegó la manta y fregó los platos. Junto a la cocina había un cuartito que en tiempos había sido la despensa y ahora hacía las veces de lavadero; sacó la colada, la puso en la secadora y metió en la lavadora lo que encontró en el cesto de la ropa sucia. Hirvió agua, se preparó un té y se sentó con la taza a la mesa de la cocina.
Era una noche como muchas otras. Había veces que, cuando Birgit empezaba a beber temprano, se caían más de dos bolsas y una copa de vino, y más de un florero acababa hecho añicos. Otras noches, cuando volvía poco antes que él y solo había bebido una primera copa, Birgit estaba alegre, conversadora, tierna, y, si en lugar de vino bebía champán, la encontraba tan animada que él se alegraba aun cuando verla así lo pusiera melancólico, como todas las cosas buenas que uno sabe que no son verdad. Esas noches se iban juntos a la cama. De lo contrario, cuando llegaba a casa, Birgit solía estar ya acostada; o se la encontraba tumbada en el sofá o en el suelo, y la llevaba a la cama.
Después se sentaba en el taburete del tocador y la miraba. El rostro arrugado, la piel marchita, pelos en la nariz, la boca abierta, baba en la comisura de los labios. A veces le temblaban los párpados, movía las manos nerviosa, decía cosas sin sentido, resollaba o suspiraba. Roncaba, no tan fuerte para no poder dormir cuando se acostaba a su lado, pero lo bastante para que le costase conciliar el sueño.
Tampoco le resultaba fácil soportar el olor. Birgit olía a alcohol y a acidez; a veces, lo penetrante de ese olor le recordaba las bolas de naftalina que su abuela ponía en los armarios. Si vomitaba en la cama, cosa que, por suerte, ocurría muy rara vez, él abría la ventana de par en par, contenía la respiración cuando la limpiaba y limpiaba también la cama y el suelo junto a la cama. De vez en cuando se acercaba a la ventana y respiraba hondo.
Así y todo, nunca renunciaba a esos momentos en el taburete. La miraba y veía en el rostro demacrado de ahora el rostro de los buenos tiempos, el que podía variar tanto según el estado de ánimo que a veces lo confundía; sin embargo, ese rostro siempre rebosaba vida, incluso dormido, agotado o de mal humor. Pero ¡qué poca vida tenía esa expresión cuando Birgit había bebido! A veces le parecía que en el semblante de su mujer reaparecían los de antaño: el rostro decidido de la estudiante con camisa azul; el de la joven librera, cauteloso, reservado, a menudo un enigma que a él le resultaba encantador; el rostro de Birgit después de que empezara a escribir, concentrado, como si ella no dejase de pensar en su novela o no consiguiera quitársela de la cabeza. O las mejillas rosadas cuando, después de aprender tardíamente a montar en bicicleta, volvía a casa contenta con sus paseos de una o dos horas sobre dos ruedas.
Tenía cara de vieja. Era vieja. Aun así, ese era el rostro que él amaba. Al que quería hablarle y el que debía hablarle, el de los ojos marrones y cálidos que le sanaban el corazón y aquel cuya risa lo hacía reír, el rostro que le gustaba tener en las manos y besar, el que lo conmovía. Birgit lo conmovía. Su búsqueda de un lugar en la vida, el misterio en torno a lo que escribía, el sueño de triunfar aunque ya tuviese una edad, el sufrimiento que le provocaba el alcohol, la alegría que le procuraban los niños y los perros... En todo eso había muchas cosas no realizadas –y muchas irrealizables– que lo conmovían. ¿Era la ternura una clase menor de amor? Tal vez, si era lo único que había. Para él no lo era.
Se levantaba del taburete sin reconciliarse con lo que veía. Nunca dejaba de desear que las cosas fuesen de otra manera, pero estaba tranquilo. Así eran las cosas. Iba a la sala, se sentaba en el sofá y leía las novedades... Por ese aluvión imparable de libros nuevos se había hecho librero.
* * *
Traducción de Daniel Najmías
Descubre más sobre La nieta de Bernhard Schlink aquí.