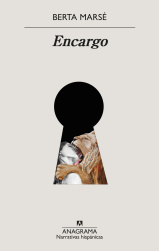ARTÍCULOS
Empieza a leer 'Encargo' de Berta Marsé
ENCARGO
No me des tregua, no me perdones nunca.
Hostígame en la sangre, que cada cosa cruel sea tú que vuelves.
¡No me dejes dormir, no me des paz!
Entonces ganaré mi reino,
naceré lentamente.
No me pierdas como una música fácil, no seas caricia ni guante;
tállame como un sílex, desespérame.
Guarda tu amor humano, tu sonrisa, tu pelo. Dalos.
Ven a mí con tu cólera seca de fósforos y escamas.
Grita. Vomítame arena en la boca, rómpeme las fauces.
No me importa ignorarte en pleno día,
saber que juegas cara al sol y al hombre.
Compártelo.
Yo te pido la cruel ceremonia del tajo,
lo que nadie te pide: las espinas
hasta el hueso. Arráncame esta cara infame,
oblígame a gritar al fin mi verdadero nombre.
JULIO CORTÁZAR (París, 1951-1952)
NOTA DE LA AUTORA: Agradezco mucho a este poema el haberme acompañado durante todo el proceso de escritura, un camino largo y a veces bastante oscuro. A todos aquellos con los que me he cruzado y os habéis parado o me habéis parado, aunque solo sea durante un rato, os lo agradeceré debidamente cuando nos veamos.
I. YESI O DESI
a) Elegir escenario y b) situar al protagonista o protagonistas en medio de una escena cotidiana, y, sin más, c) abrir el telón.
He tenido que leerlo varias veces para entenderlo. Vale que no estoy en mi mejor momento, que la medicación me tiene algo atontada y hace demasiado que no pongo mi cerebro a prueba, que no leo, que no hago crucigramas, que no pienso. Y vale que me he apuntado al taller de escritura creativa solo porque es lo que se espera que haga. Pero el enunciado del ejercicio tampoco está muy inspirado que digamos. Parece un sencillo ejercicio de orientación hacia el cuándo y el por dónde empezar; si no lo he entendido mal, y puesto que en algún lugar y en algún momento hay que empezar.
Pues venga, vamos allá. Sin más.
Mi escenario sería una habitación ordenada y pulcra. En las paredes se exhibirían posters, postales, fotografías, dibujos y demás señas de identidad propias de un temperamento joven, romántico, femenino. Habría una única estantería, de pared a pared, algo combada por el peso de los libros. Del techo colgaría un ventilador de aspas de madera y lamparita en forma de tulipán, estropeado desde hace tiempo. Un armario de luna, un perchero, una alfombra, un pequeño escritorio en el que una de las protagonistas estaría estudiando con los codos hincados. Veinteañera. Ni gorda ni delgada. Con gafas. A su izquierda una estrecha ventana abierta que daría a un patio interior. Se oiría el arrullo de las palomas y la tele de los vecinos. A la derecha, la cama. Sobre ella un puñado de peluches raídos. De pronto, sin que mediase una orden u otra indicación aparente, uno de ellos (uno con forma de chucho sin raza, tamaño mediano, pelo duro y apelmazado, color pardo) abriría mecánicamente los ojos, se incorporaría con sumo cuidado, se bajaría de la cama y se enroscaría de nuevo sobre la alfombra. A todo esto la chica seguiría estudiando sin levantar siquiera la vista del papel, concentrada en sus apuntes y sus libros. Minutos después se oiría el girar de una llave en la cerradura de entrada, y luego el chirriar de un carrito de la compra por el pasillo.
Nada fuera de lo habitual. Hasta aquí, una escena cotidiana que vendría representándose alrededor de una década; que es de lo que se trataba, si no lo he entendido mal.
Sin embargo, aquel día...
1
Aquel día (9 de junio de 2013, sábado) el carrito de la compra no se detuvo a la altura de la cocina sino que avanzó chirriando, pasillo adelante, hasta que alguien abrió sin llamar la puerta de mi habitación.
– ¿Qué pasa? –le pregunté a mi madre, al ver su cara de susto.
– Ha vuelto.
– ¿Quién?
Mi madre miró a uno y a otro lado, como si hubiese micrófonos cerca.
– Yesi –dijo bajando la voz–. Yesica Lugano. La hija mayor de Isabel. Te acuerdas de Yesi, ¿no?
La garganta se me encogió de repente, y el corazón empezó a bombear allí con tanta fuerza que temí por mis tímpanos... ¿Que si me acordaba de Yesi Lugano? Cómo podría no acordarme, hubiese sido la pregunta correcta, aunque igualmente aterradora...
– Me acabo de enterar en el mercado. Se ve que anoche llamaron al interfono de los Lugano y era ella. Así, sin más. ¿Te lo puedes creer? ¡Es como un milagro!
Un milagro para mi madre. Para mí, uno de esos inmensos agujeros negros que engulle todo lo que se acerca a su campo gravitatorio. Me aferré a la mesa con las dos manos. Con la cabeza gacha, Chimo agitaba la cola esperando que mi madre, que lanzaba miraditas nerviosas a su alrededor, mordiéndose los labios, no reparase en su rastro sobre la colcha. Su preocupación le delataba.
– Al parecer está bien, al menos físicamente, pero... –también mi madre parecía impactada por la noticia, agarrada al pomo de la puerta con una mano y con la otra al carro de la compra, del que asomaba un apio–, pero fíjate, Desi, ya hace no sé cuántas horas que ha vuelto y todavía no saben nada, aún no les ha contado nada a sus padres, ni a la policía, ni a los médicos que han tenido que ir de madrugada para reconocerla... Se ve que podría estar tan traumatizada que les han aconsejado a Isa y a Piero que no la presionen, que ya hablará cuando se sienta más segura, que procuren estar tranquilos y actuar con naturalidad... ¡Como si fuese tan fácil –resoplaba, entre el estupor y la angustia– estar tranquilos con toda esa gente entrando y saliendo! Y actuar con naturalidad, sí, claro, pero si tienes más de cinco años y no has pasado por una academia de arte dramático, ya me dirás tú cómo...
Pero yo no iba a decir nada, seguía muda, sin aliento; como cada vez que me topaba con una fotografía de Yesi a la vuelta de una esquina, en una farola, en un semáforo, en un escaparate; como cada vez que su recuerdo me perseguía por el barrio y me hacía llegar a casa con el corazón en la boca; como cada vez que, de noche, en la cama con el perro, me acordaba de ella.
– Pobre Isa, qué horror... Quiero decir, es un milagro pero... no sé, no sé cómo podrá soportar otra vez tanta presión... ¿A ti te parece que debería llamarla?... o también crees que no es el mejor momento... ¡Por Dios, di algo!
2
Nacer en el mismo año, bajo el mismo signo zodiacal, vivir en el mismo barrio y estudiar en el mismo colegio, frecuentar el mismo parque, las mismas plazas, los mismos comercios no tiene por qué suponer una estrecha amistad. Si acaso una amistad circunscrita al espacio y al tiempo, ineludible, como una especie de tara genética. Pero no una amistad verdadera.
Yesica Lugano y yo nunca fuimos amigas de verdad, nunca intimamos ni nos hicimos confidencias. Ni siquiera en los años de parvulario y colegio que compartimos –hasta que su padre se decidió a matricularla en una prestigiosa escuela italiana–, y por mucho empeño que pusieran nuestras madres; o quizá, en buena parte, a causa de ello.
Porque todo lo que yo sabía de Yesi –y entonces creía que lo sabía prácticamente todo–, lo sabía por mi madre.
Mi madre tenía (tiene) una tienda en el barrio de Sant Antoni de la que la madre de Yesi, Isabel, era (ya no es) clienta fija. En el distrito izquierdo del Eixample aún se recuerda la fiesta de inauguración, en Navidad de 1995. Yo tenía tres años. Una traca interminable y alguien exclamando que mi madre había tirado la casa por la ventana son mis únicos recuerdos; y la razón de que no haya una sola fotografía, un solo fotograma de vídeo casero, donde no aparezca con la boca abierta como un cazo, congestionada y tensa, totalmente aterrorizada.
A Yesi, en cambio, se la ve la mar de tranquila en brazos de su madre, toda ojos, con su gorrito blanco de perlé anudado bajo el mentón con hoyuelo.
Acababan de escolarizarnos.
Mi madre siempre había querido montar una tienda de labores de costura, donde ofrecer asesoramiento práctico y tal vez hasta impartir cursillos y talleres, una tienda que hiciese las veces de centro de reunión para las mujeres del barrio. Pero había aparcado la idea durante años; los que le llevaron encajar y asumir que no podía tener hijos, y hasta mi adopción.
Mi padre había aprovechado el auge de su profesión (el diseño gráfico), durante los felices noventa, para asociarse y montar un estudio puntero, y le alquiló a mi madre un pequeño local a dos manzanas de casa. En aquel momento se lo podían permitir. Los bancos y las cajas de ahorro animaban a emprender con lemas infalibles. Lo veo. Lo quiero. Lo tengo. Los sueños de futuro parecían al alcance de la mano. Nadie sospechaba la que se estaba fraguando y hasta qué punto se deteriorarían todos, desde los más modernos y ambiciosos hasta los humildes negocios de barrio.
Todos menos la tienda de mi madre.
Pero así fue. Las mujeres acudían en tropel y pasaban tanto tiempo en la tienda que acabaron arrastrando con ellas a las abuelas y a los más pequeños. Cochecitos de bebé, andadores, bastones, paraguas, patinetes, mochilas, carros de la compra se amontonaban en la entrada, dando cuenta del éxito, y mi padre protestaba cuando tenía que dejarme en medio de aquel caos, antes de volver a su trabajo, porque a mi madre no le había dado tiempo a recogerme. Pero esto qué es..., se preguntaba en voz alta, con retintín, ¿un negocio o un mercadillo?
Nadie le hacía demasiado caso. Y de todas formas dejaría de preguntárselo (por lo menos en voz alta) al año de la inauguración, cuando mi madre alquiló el local de al lado para ampliar lo que ya era, a todas luces, un próspero negocio. Sustituyó el modesto rótulo en el que se anunciaba como Mercería por grandes letras de metacrilato que se iluminaban por dentro, diseñadas en el estudio de mi padre. RIBÓ & CARALPS. Como a una hija más, le puso mis apellidos a la tienda; y de paso le guiñó un ojo a Ribes & Casals, emblemático establecimiento de venta de tejidos al por mayor y al detalle, al otro lado del Eixample. No daba puntada sin hilo.
También contrató personal para atender a su cada vez más numerosa clientela, un servicio de catering resolutivo y sencillo –caldo casero, café y té y todo tipo de pastas saladas y dulces– y a un valenciano con peluquín, el señor Ramón, que nos recogía en la puerta del cole con su minibús escolar de catorce plazas y un cuarto de hora después nos dejaba en la tienda.
Ribó & Caralps, centro de reunión, información, producción e intercambio. El eje alrededor del cual todo giró de forma ordenada y rentable durante años.
Ganchillo, bordado, punto de cruz, patchwork, tricot, petit point...
En la tienda de mi madre se hacían labores de todo tipo y a destajo. Una muy considerable cantidad de primorosas y delicadas labores a las que nadie prestaba demasiada atención y acababan arrinconadas o regaladas a asociaciones benéficas. A mí me daba muchísima rabia. No podía entender que tanta velocidad y perfección no tuviesen importancia alguna ni asombrasen a nadie. Me preguntaba cuál sería entonces el sentido, el propósito de toda aquella frenética productividad; aparte de reunirse y hablar por los codos, claro.
Porque en la tienda de mi madre se hablaba por los codos. Se hablaba de todas las cosas que sucedían en el mundo, un lugar remoto y amenazador para nosotros los niños. El escándalo Lewinsky. El fin del milenio. El genoma humano. El cambio climático. Windows 2000. Cuanto menos entendíamos los titulares, más excitantes y peligrosos nos parecían.
También se hablaba de las cosas que sucedían de puertas hacia dentro, en cada uno de los mundos; no por más recónditos menos excitantes, ni menos peligrosos. De ese modo me enteré de muchas de las intrigas e intimidades que circulaban por el subsuelo del barrio.
Que la señora Vallès, capaz de tejer una virguería de patucos en menos de dos horas, estaba en guerra fría con su suegra... Que la señora García se había inyectado no sé qué en los labios... Que los cinco hijos de los Reguant se meaban en la cama porque le tenían miedo al padre... Que Piero, el padre de Yesi, asediaba a su mujer por un hijo varón... Que el mío encajaba con indiferencia el éxito profesional de la suya...
Se hace difícil rastrear, en el inicio algo apocalíptico del tercer milenio, el momento preciso a partir del cual ciertas palabras se cambiaron por otras y según qué temas se omitieron una vez descargada la furgoneta del señor Ramón en la puerta de la tienda. ¿Cómo pudo suceder así, de la noche a la mañana? Yo qué sé. Supongo que a los que empezábamos a comprender de qué hablaban exactamente se nos debió de notar en la cara. Tal vez fue una mirada demasiado atenta, demasiado sagaz. Puede que una pregunta demasiado capciosa. El caso es que, en cuanto tomaron conciencia de que estábamos allí, ya nada volvió a ser lo mismo.
Había que encontrar otras formas de entretenerse. Los mayores empezamos a salir a la calle, con los bolsillos llenos de pastas, para alimentar a un chucho que merodeaba abandonado por el barrio (sin raza, tamaño mediano, pelo duro y apelmazado, color pardo), y que ya no se movería más de la puerta de la tienda. Pegados a los cristales había adhesivos del No a la Guerra. Dentro, aún se hablaba acaloradamente de las Torres Gemelas y del desastre del Prestige. El euro ya estaba en vigor y algunas clientas veían con nostalgia la vuelta a los céntimos, pero la mayoría aún se hacía un lío con los cambios y a nosotros nos hacía muchísima gracia.
Fue la época en que Yesi y yo estuvimos más unidas –por los cuidados de Chimo y la campaña organizada para su adopción–, y sin embargo en la que más la odié. La época en la que a mí me pusieron gafas y ella empezó a perfilarse como la perfección hecha hija. Notas brillantes, oído musical, inquietudes intelectuales, habilidades deportivas. Y, por si el dechado de talentos y virtudes fuera poco, se le afinó la cara y el hoyuelo en el mentón empezó a brillar con luz propia. El mismo hoyuelo que hasta entonces la había hecho parecer rolliza se convirtió, según sus padres, en la marca de los ángeles, puesto que de repente le quedaba que ni pintado y no era herencia ni de la una ni del otro.
Yesi Lugano prometía mucho. Al menos así lo entendió mi madre, que a partir de entonces empezaría a imponérmela de ejemplo y modelo a seguir, sistemáticamente, deliberadamente, y no desaprovecharía ninguna oportunidad para hacerlo hasta aquel fatídico 5 de junio de 2008, cuando todo se desgració.
Descubre más de Encargo de Berta Marsé aquí.