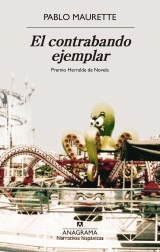ARTÍCULOS
Empieza a leer 'El contrabando ejemplar' de Pablo Maurette
El día 3 de noviembre de 2025, el jurado compuesto por Cecilia Fanti (de la librería Céspedes Libros), Gonzalo Pontón Gijón, Marta Sanz, Juan Pablo Villalobos y la editora Silvia Sesé otorgó el 43.º Premio Herralde de Novela a El contrabando ejemplar de Pablo Maurette.
Para Angela M. Signorini
y Fernando W. Maurette
Nada existe de aquella época.
R. DE LAFUENTE MACHAIN
1
Cuando abrieron las fronteras fui a Madrid a buscar El contrabando ejemplar. Eduardo llevaba varios meses muerto. Me cuesta decirle Edu, me cuestan las apócopes y los apodos, me hacen sentir obsecuente; falso, mejor dicho. Es verdad que no quiero a casi nadie, pero a él justo sí lo quería. Lo conozco de toda la vida, era el mejor amigo de mi padre. Nunca tuvo hijos. Fue como un tío para mí. Siempre muy cariñoso, amiguero y generoso, hospitalario hasta el absurdo, pero también logorreico y aprensivo, inseguro, receloso, solitario y triste. Estaba incómodo en su cuerpo, era torpe, malo para los deportes, nunca aprendió a nadar. De atolondrado, tenía el sí fácil y, como buen melancólico, era esclavo de sus apetitos. Un hombre voraz e incontinente. A pesar de sufrir de insuficiencia cardíaca congénita, fumaba como un murciélago, comía salame y queso, tomaba vino y fernet en exceso. A principios de los noventa tuvo el primer infarto. En diciembre del 96 casi se muere. Lo abrieron como un pollo y lo cablearon todo de nuevo. La operación duró doce horas. Tenía cincuenta años. Durante una convalecencia larga, angustiante e inimaginablemente dolorosa, encerrado en su departamentito de la calle Agüero, decidió cambiar de vida. En cuestión de meses, dejó el cigarrillo, renunció al puesto que tenía en la Secretaría de Turismo de la Ciudad, se mudó a Madrid y asumió abiertamente su homosexualidad. Quería dedicarse a escribir, además. En Buenos Aires, había dado una vuelta por el circuito de los talleres literarios. Tenía un par de cuentos bastante buenos y una nouvelle, Doña Amalia, de corte colonial, femenina y visceral, en el estilo de Mujica Lainez. Apenas llegado a España estaba en éxtasis y lo picó el bichito de la poesía. Yo conocí Chueca, la del pecado..., cosas así escribía. Estaba descubriéndose, se sentía un Cristóbal Colón del mundo gay. Fue crítico gastronómico y tuvo una columna semanal en la Guía del Ocio; «De tapas» se llamaba. Hizo un curso de guión cinematográfico y se empeñó con ahínco en una adaptación de Doña Amalia. Pero estas eran puras distracciones, y él lo sabía. En su interior se gestaba desde hacía décadas una ambición enorme. Después del primer infarto había empezado a escribir una novela histórica sobre la misteriosa Buenos Aires del siglo XVII, un libro que daría cuenta del inexplicable fracaso de nuestro país. Iba a ser la gran novela argentina y se iba a llamar El contrabando ejemplar. En Madrid, retomó el proyecto, siguió estudiando y escribió unas cien páginas. Pero eso fue todo. Pasó el tiempo, su impulso vital se concentró cada vez más en la supervivencia y en el disfrute de los pequeños placeres, y las aspiraciones literarias quedaron relegadas a un segundo plano hasta desvanecerse por completo. Tuvo grandes amores que lo transfiguraron y que lo carcomieron, viajó por el mundo, navegó el Nilo, llegó hasta la India, forjó amistades de acero y nunca dejó de maltratar a su pobre corazón averiado comiendo grasa y tomando vino. Me dedico al comercio y al bebercio, solía decir cuando alguien le preguntaba por su ocupación. En el 96, después del quíntuple bypass, el médico le había dicho que si se cuidaba y tenía suerte podría vivir unos cinco o siete años más. Pasó un cuarto de siglo. Un día, en las postrimerías de la pandemia, se tiró a dormir la siesta y no se despertó más. El proyecto de la novela había quedado trunco. Yo me lo robé.
El contrabando ejemplar será mi cuarta novela. La primera me la rechazaron tantas editoriales que acabé por tirar la toalla. Un editor español dijo: «Está muy bien. Tiene duende. Pero no es el momento». Se llama La edad de bronce y cuenta, en estilo sebaldiano (con fotos e ilustraciones), la historia de un joven que rompe con su novia y hace un viaje por los Balcanes para olvidarla. Es una novela mal hecha que hoy duerme el sueño tortuoso de los manuscritos inéditos. Pensé en quemarla, pero, además de que me sentiría un payaso oficiando semejante misa narcisista, sería inútil porque se la mandé a demasiada gente. De noche percibimos la pereza de las cosas (2014) salió en una editorial independiente. La leyeron mis padres, al menos uno de mis hermanos y un puñado de amigos, entre ellos Nacho Zoppi, que me dijo que la primera persona sonaba postiza. Una reseña (hubo dos en total) la define como «novela de postín con ínfulas metafísicas». Está inspirada en la noción agustiniana de pondus y es un monólogo interior ininterrumpido que recorre la historia universal y va pasando de narrador en narrador emulando una cadena de transmigraciones. Empieza con Adán en el Jardín del Edén, el sopor fatal que precede a la caída, y termina con Mohammed Atta en la cabina minutos antes de que el Boeing 767 se clave en la Torre Norte del World Trade Center «como un cuchillo caliente en un pan de manteca». Con La Casa del Arroz (2018) me propuse llegar al gran público. Trata sobre una clínica para perder peso donde los pacientes inexplicablemente engordan y engordan. Un día llega un paciente nuevo (Odín Talavera) que junto con la profesora de pilates (Dalila Diluvio) descubre una conspiración macabra de engorde a base de arroz transgénico, sacrificios humanos, canibalismo y tráfico de cadáveres al Lejano Oriente. Odín y Dalila viven, además, un romance fogoso. La Casa del Arroz tiene un promedio de tres estrellas en Goodreads. A muchos lectores los decepcionó el final. No hubo segunda edición y yo me quedé sin ideas. Quería escribir, pero no sabía qué. Se me ocurrían títulos buenísimos, pero me devanaba los sesos para moldear personajes, para diseñar conflictos, y caía invariablemente en dos trampas: el lugar común y la sordidez. Terminé por convencerme de que la ficción no era lo mío. Acababa de empezar a tomar notas para un ensayo largo sobre la reforma protestante como expresión de una parafilia sádico-anal colectiva cuando estalló la pandemia.
La primera vez que Eduardo mencionó El contrabando ejemplar fue en el año 1997. Tomábamos café en un barcito espantoso que ya no existe, en la esquina de Santa Fe y Anchorena. Habían pasado unos meses desde la operación y él ya estaba más bien recuperado. Yo tenía dieciocho años, acababa de dejar de robar y no sabía si estudiar Letras o Historia. Como de costumbre, hablábamos de política. Debatíamos por enésima vez la pregunta del millón, la de Conversación en La Catedral. ¿Cuándo se jodió la Argentina?
–El 17 de octubre de 1945 –decía yo, que era gorila desde los seis años.
–Mil nueve cincuenta y cinco, querrás decir –retrucaba él, peronista de la vieja guardia.
–La Ley Sáenz Peña –contraatacaba yo.
–La batalla de Caseros o quizá el golpe del 30.
–Las (tristemente malogradas) invasiones inglesas.
–Cuando ayunó Juan Díaz y los indios comieron.
–Cuando cerró el Italpark.
–Cuando cerró el Canadian II.
–Cuando nació Evita.
–Cuando murió Gardel.
–Ahora en serio –dije en aras de impresionarlo con mis lecturas recientes–. Fue el primero de enero de 1872, la masacre de Tandil, el triunfo definitivo de la barbarie sobre la civilización.
–Pablito, ¿querés saber exactamente cuándo se fue todo al carajo? Vas a tener que leer mi novela, El contrabando ejemplar.
Me llamó la atención el título. Nunca me olvidé.
* * *
Descubre más sobre El contrabando ejemplar de Pablo Maurette aquí.