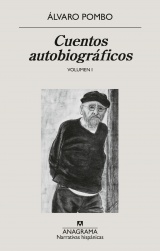ARTÍCULOS
Empieza a leer 'Cuentos autobiográficos' de Álvaro Pombo
1. Los señores
Éramos nosotros tres. Los señores, mis padres y yo mismo, que ingresé, muy joven, en la confabulación rutilante de ser el señorito Álvaro. Lo rutilante venía, por supuesto, del cielo. De la tierra santanderina veníamos nosotros. Quizá he ido olvidándolo casi todo. Quizá todo. Lo lamento. Pero no he olvidado la majestad de los majestuosos cielos montañeses y castellanos. Nos encuadraba, los agostos, el absoluto firmamento del verano de Castilla. El resfrío retinto de los atardeceres de los otoños en Santander o en Madrid. El severo, gélido, altísimo éter mural del enero celeste, divisible en siempre divisibles. Y la herbosa transparencia de la primavera y de los rosarios en el patio de Intendencia del colegio de Valladolid.
Fueron años muy largos, aunque pocos, en comparación con los que tengo ahora. Los años de siembras y siegas, instalaciones de regadío en pleno páramo. Allí excavamos unos treinta pozos con explosivos. Cultivamos después alfalfa para las vacas. Muchísimas hectáreas de remolacha azucarera que venía crecida ya a principios de diciembre y se arrancaba de la tierra con azadones en uve para preservar el formato íntegro. Eran unas remolachas grandonas, blancas y rudas, parecidas a los nabos, que se amontonaban en las tierras en pilas y antes de enviarlas a la azucarera había que pulirlas y limpiarlas a mano con una media hoz. Fue para nosotros un tiempo de prosperidad relativa mientras se iban alzando los dos hilos y el caserío blanco, la Dehesilla.
Yo había pasado de alumno externo de los Padres Escolapios de Santander a interno de los Padres Jesuitas de Valladolid y acarreaba ya, medio asustado, medio envanecido, una sabrosa fama escolar de joven escritor. También, dicho sea de paso, de mal estudiante. Me sentía especial y secreto. A la vez insuficiente y popular de sobra entre los críos que todos éramos entonces. Me daba aires, los inviernos, con un abrigo marrón que llevaba sobre los hombros. Todo estaba fuera. Todo era imaginable, pero, a la vez, inmanejable. Todo era exterior. Yo era lo interior. Pero ese interior que yo era y que consideraba único era inmanejable también. Era como el interior de una habitación en el campo iluminada por una vela vacilante. Hay luz y no hay. Hay como una vacilación anímica de las velas de cera. No puede decirse, sin embargo, que fuera yo invisible. Ni siquiera tímido. Me había lanzado a escribir muy pronto. En el colegio de Valladolid fui todo un personaje. Ese colegio, que visité casi setenta años más tarde, está igual. Las paredes alicatadas de los pasillos con las fotos de las sucesivas generaciones de alumnos. La capilla del colegio. El coro donde cantaban Cagigal y Javier Urzáiz. Setenta años después parece que el tiempo se nos va como agua en un cesto. Amor de críos, agua en un cesto, decía Fraulein Maria Hirschle. Pero mi amor por ella, y con ciertas reducciones, mi amor por las chicas que trabajaban en casa ha durado hasta la fecha. Fraulein era una alemana gorda y terca de unos cincuenta años, enamorada, quizá, discretísimamente de don Rodolfo Díaz, nuestro campeón santanderino de boxeo, con quien hacía yo gimnasia en casa y que nos leía sus discursos a Fraulein y a mí para el Frente de Juventudes. Fraulein fue antes la Fraulein de mis primos en Portugal, durante la Guerra del 36.
Escribir como Alfonso Peña Cardona en la revista del colegio fue el principio del fin del Santander de mi niñez y mi primera juventud. El último año, creo recordar, de pantalón corto. Al colegio de Valladolid fui ya de pantalón largo. Una novedad escénica muy interesante, me parecía a mí en aquel tiempo.
Entre los señores y yo había un abismo equivalente al que había entre nosotros –el servicio doméstico del Muelle 35y los señores. Eran distintos reinos, distintas provincias, distintos y respetuosos ausentes, los entresuelos del Muelle 35. Entre los señores y el señorito Álvaro no había ninguna relación que no fuese estereotipada o fingida o falsa. Los señores eran lo terrible quincenal.
Uno se comía las uñas, uno se peinaba bien, uno disimulaba, uno sacaba malas notas como autopropulsado, sin quererlo, por una incompetitividad práctica, a su vez exaltada, a escuchos, por su precoz, sinuosa precariedad narrativa, también debida en parte a la pereza o a caprichos. Uno contaba bien las cosas, muchas cosas, y omitía otras, menos cosas pero más fascinantes para no preocupar o alterar la vida de los señores. Uno comprendía de sobra que los señores ya habían adentado, ya habían alterado su vida, heroicamente, casándose primero y metiéndose a cultivar el campo castellano después en su gran finca heredada. Y entretanto, entre este tira y afloja y come-come, estaba el señorito en su interior con una patita dentro y otra fuera, sintiéndose a la vez un conejito y un astuto zorro. Incluso en aquellos tiempos preconciliares, tépidamente falangista aún, el señorito –que se creía un lince y que quizá lo era o llegaría a serlo– entendía lo que pasaba en realidad con los señores. Nada grave, en realidad. Solo una falta de trato, de costumbre, de relacionarse un hijo y sus padres. Hubo muy pronto en aquel niño un adolescente inseguro seguro de sí mismo. Un personaje insignificante a la sazón en la cuerda floja de apreciar muchísimo a la gente que vivía con él, los sirvientes, y desentenderse muchísimo de quienes no vivían con él, como sus padres. Parecían mejores padres sus tíos carnales, Luz y Pedro, que los suyos propios, Pilar y Cayo. Dicho sea todo esto con la inequívoca certeza de la luz final que me ilumina ahora, incesante y benévola, y veo venir mi muerte brincando estrambótica en los campos de mis figuraciones. Empecé a parlotear, a hablar muy joven, del amor y de la muerte. Creía entonces que entendía a la perfección ambas cosas. Ahora, a los ochenta y cinco, quizá sea cuando ya no las entiendo. Ahora veo que no brincan mientras se acercan, sino que andan tranquilas como paseando, como esperándome sin meterme prisa. Las entiendo menos que entonces. En aquel entonces entendía que el amor y la muerte eran signos heroicos, militares, falangistas incluso, de cómo vivir resueltamente. Un brote teatral, eso fue, porque yo era, en medio de todos estos trajines mentales, definitivamente teatrero. Ahora menos. Aunque ese résped malicioso vaya y venga por mi cabeza y por mis palabras todavía. Ya lo decía Sartre, que los pensamientos se hacían en la boca. En aquel tiempo nada sabía yo de Sartre, y, cuando lo supe años más tarde, me pareció en muchas ocasiones un reflejo de mí mismo, solo que infinitamente más poderoso, más claro.
Los señores eran lo terrible quincenal. Venían a Santander a ver jugar al Racing una vez cada quince días. Mi padre, creo recordar, llegó a ser presidente del club. A los señores había que tranquilizarles, amansarles con mentiras a medias. Estas idas y venidas eran como el vaivén de las mareas. Bajamar éramos los maravillosos nosotros sin señores y altamar era la llegada de los señores en el Studebaker color cereza. Llegaban agotados, enmaletados, verdaderos, reocupaban la mitad de la casa, la mitad del piso. El hall, el comedor, la sala grande, la sala de estar, el dormitorio grande y el cuarto de baño. Una vez instalados, se cambiaban de ropa, se arreglaban y subían a Miranda a casa de la abuela Carolina. Estas trombas quincenales de los señores nos hacían volver al servicio y a Fraulein y a mí a nuestros cuartos. Quedábamos como a disposición o aguardando órdenes en nuestros amplios, espaciosos cuartos a la espera de señales o significaciones o de instrucciones. Todas esas normas o señales o significaciones, por cierto, incumplidas durante la vacación quincenal. Esto ahora me parece fascinante. Entonces me parecía incomodísimo, abominable. Pero, a cambio de mis molestias, yo sabía que los señores eran lo verdadero y nosotros, lo falso o lo impreciso. Y yo pensaba: «El único que no puedo ser despedido de la casa soy yo. Nadie puede echarme de esta casa, ni mis padres». Así que era a la vez el más desobediente y el más obediente. El más incomprensible y tácito, a la par, quizá únicamente con Fraulein Maria Hirschle. Los señores eran fascinantes e insoportables, todo en uno. Eran guapos y jóvenes. ¿Tenía yo que ser perfecto? ¿Cómo era yo en aquel entonces? ¿Qué aspecto tenía? ¿Era consciente de que mis padres eran muy jóvenes? No mucho más de treinta años los dos. A fuerza de sustituir la realidad por lo imaginable hubo un tiempo en el que acabé por no distinguir entre verosimilitud y verdad. La verdad era que mis padres fueron buena gente. La inverosimilitud era que no lo fueron. Pero yo les veía punzantes, agresivos, normativos, como una jefatura o una imposición que uno obedece físicamente y desobedece mentalmente.
Quedaba todo por contar. Y ahora igual. La diferencia es que ahora cuento lo que cuento. De joven no. A consecuencia de lo cual ahora me siento fuerte escribiendo. Entonces no, solo dubitante. Fue por eso, por lo dubitante y lo trémulo, por donde empezó la Simpatina –que era el nombre comercial en las farmacias–. Las anfetas aparecieron en mi vida muy pronto como el gran milagro. Llegué a tomar muchísimas. Hasta un tubo diario. Lo malo era la irrequietud por las noches, las paseatas, el no poder dormir. Entonces descubrí el Fanodormo, los barbitúricos –también despachados sin receta–, que eran una droga de alcohólicos para tranquilizarse que a mí me dejaba, en un abrir y cerrar de ojos, dormido y medio muerto como un cepo. Diez horas de golpe. Todo esto vino después, claro, hacia los veinte o veintiún años, secuela de esa dubitatividad trémula del señorito Álvaro.
* * *
Descubre más sobre Cuentos autobiográficos de Álvaro Pombo aquí.