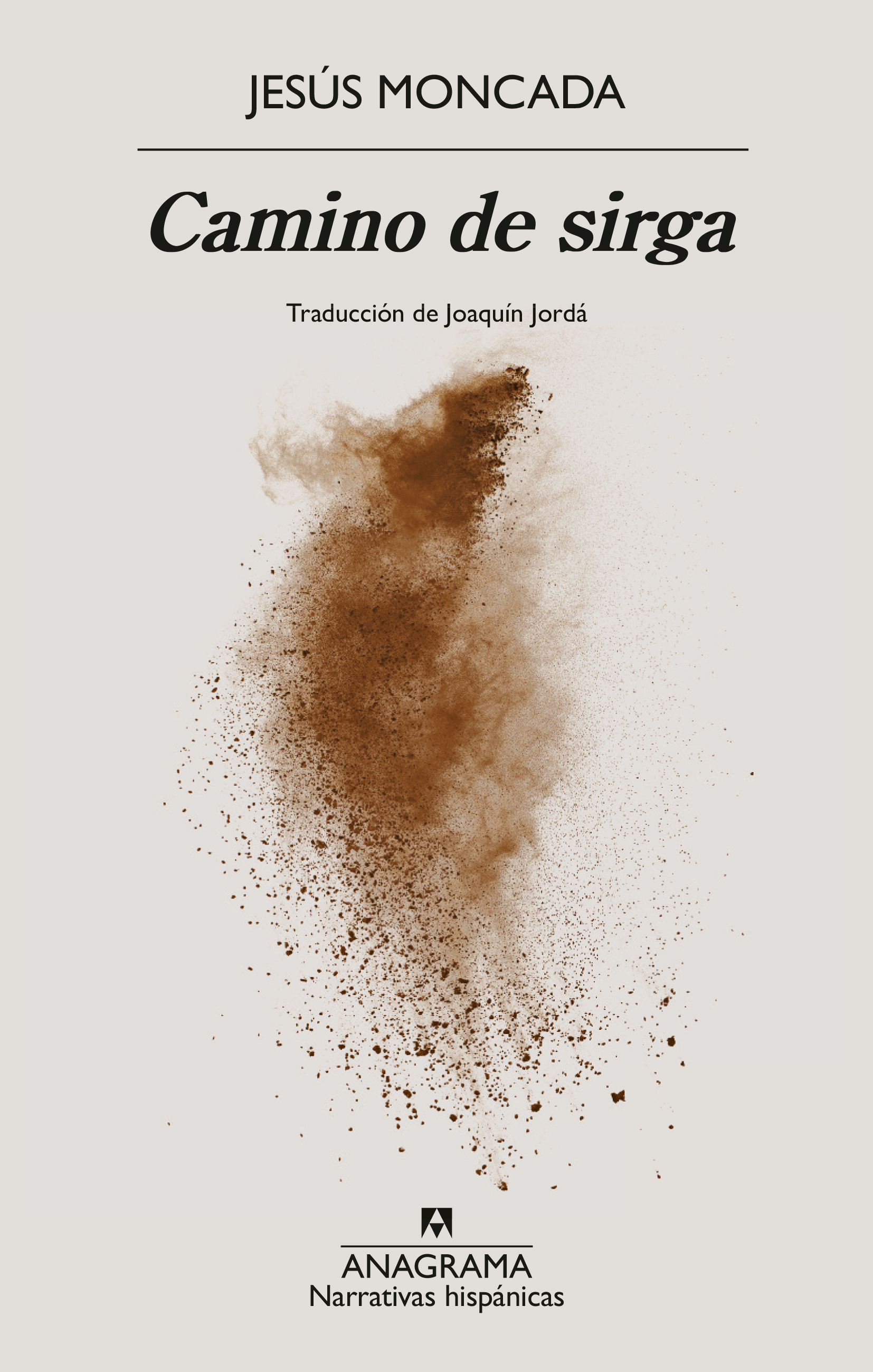ARTÍCULOS
Empieza a leer 'Camino de sirga' de Jesús Moncada
Pese a que el cañamazo de esta novela está tejido con hechos del último siglo de existencia de la antigua villa de Mequinensa, en especial de los que determinaron de manera irreversible su destino a partir del año 1957, el autor quiere dejar claro que no ha pretendido en absoluto escribir la historia, por lo menos en el sentido usual de la palabra, de aquellos acontecimientos. Hace constar asimismo que los personajes de la obra son seres de ficción a los que solo la fatalidad de las coincidencias puede hacer pasar por personas reales, vivas o muertas.
Primera parte
Los días de El Edén
I
Pilastras y paredes maestras se resquebrajaron bruscamente; un estruendo ensordecedor en el que se mezclaban el crujido de jácenas y vigas, el desplome de escaleras, suelos, tabiques y bovedillas, el estallido de cristales y una rotura de ladrillos, tejas y mosaicos, retumbó por la bajada de la Herradura mientras la casa se derrumbaba irremediablemente. Enseguida, una nube de polvo, la primera de las que debían acompañar la larga agonía que entonces comenzaba, se alzó por encima de la villa y se desvaneció poco a poco en el aire luminoso de la mañana de primavera.
Años después, cuando el desastre iniciado aquel día de 1970 era memoria lejana, tiempo amortajado con telarañas de niebla, una crónica anónima reunió un montón de testimonios sobrecogedores sobre el acontecimiento. El primero desde un punto de vista cronológico, pese a que no resultaba el más patético, recogía el parón del reloj del campanario ocurrido la víspera en medio de un crepúsculo tempestuoso que pintaba el cielo con carmines violáceos, oros mortecinos y brumas negras; según el cronista, la avería era una premonición clara de lo que debía ocurrir al día siguiente, un anuncio del final inexorable del tiempo antiguo. La angustia se hacía estremecedora en la descripción, debida a otro testimonio, de la noche a que había dado paso la incertidumbre del crepúsculo: la crónica hablaba del espeso silencio de las calles desiertas, silencio que quería reflejar el de la gente encerrada en casa, rezando para que no rompiera el día. Sin embargo, de todas las evocaciones, la más sobrecogedora era la del siniestro estruendo de las once de la mañana siguiente en la bajada de la Herradura: según la crónica, el vecindario se sintió sacudido hasta la médula por el comienzo del desastre.
Sin duda, los testimonios resultaban impresionantes. Ahora bien, no era esta la única característica que tenían en común; compartían otra, quizá insignificante pero bastante esclarecedora de lo que sucedió aquel día nefasto: todos, sin excepción, eran también absolutamente falsos.
Para empezar, Honorat del Rom, uno de los dos boticarios de la villa, que sobrevivió suficientes años a los hechos para alcanzar la aparición de la crónica, aclaraba en unos comentarios irónicos sobre el documento que el reloj municipal, instalado en el campanario de la iglesia, no se había estropeado el 11 de abril de 1970. El artefacto, más viejo que los caminos y bastante cascado, se desajustaba con frecuencia, y no resultaba chocante ver sus manecillas inmóviles en las cuatro esferas; pero aquel día funcionaba y, puestos a ser exactos, solo se le podía reprochar un adelanto de siete u ocho minutos respecto a la hora oficial. Eso, en opinión del farmacéutico, invalidaba por completo la supuesta premonición de los acontecimientos del día siguiente atribuida al reloj y permitía arrinconar cualquier otra especulación sobre el tema.
La cuestión del crepúsculo tempestuoso tampoco casaba con los hechos. Nadie discutía que, de haberse producido tal como decía la crónica, habría resultado bastante adecuado como escenografía del preludio del drama. Por desgracia, fue un crepúsculo aburrido, ni siquiera comparable a la media de los que disfrutaba habitualmente la población, por no hablar de los más portentosos, que el boticario ni se tomaba la molestia de citar; aquel lo subió ya medio deshecho el viento de mar, el bochorno, por el valle del Ebro: sus rojeces habían ensangrentado sin vigor los muelles, donde se pudrían poco a poco las viejas naves de la villa, antes de deslizarse río arriba y convertirse en tiniebla a poniente, como cualquier otro, entre resplandores morados y sin más historias.
La noche resultó casi tan anodina como el crepúsculo: de una negrura vulgar. Si se dejaba a un lado la oscuridad, siempre un poco inquietante, nada justificaba atribuirle una tensión inusual, es decir, más intensa que la soportada incesantemente por la villa desde hacía mucho tiempo, ya injertada en la vida cotidiana. Desde el juez de paz, decepcionado sin remedio de los encantos marchitos de la jueza, ocupado en trabajarse a una prima del secretario del Ayuntamiento con movimientos lentos, vigorosos y profundos, mientras ella se derretía en un estertor agónico sobre la mesa del juzgado, restregando con las nalgas el registro de defunciones, hasta el sereno, el vecindario pasó la noche como de costumbre.
Puede que la única excepción fuera Pasqual de Serafí: tendido de cuerpo presente en la cama de matrimonio, en medio del sonsonete enervante del luto familiar, digería la muerte que había ido a sorprenderle a media tarde mientras leía un diario deportivo en la barbería. Nada extraordinario, porque la villa disponía de rituales seculares con los que atenuar también la presencia de la muerte, alteró, pues, las horas y cuando el alba remontaba el Ebro y encendía con fugaces resplandores el charol de la gorra, el acero del chuzo y los botones dorados del uniforme del sereno, que subía por la calle de las Brujas para ir a acostarse, la villa dormía sosegadamente.
Las primeras rojeces del alba treparon al muro que bordeaba el Ebro desde los laúdes amarrados en los muelles silenciosos y se pegaron lentamente a las texturas ásperas de las casas, protegidas por la vertiente de la sierra dominada por el castillo. A la luz del día siempre le costaba trabajo penetrar en el laberinto de calles y callejones. La población había vivido cerca de un siglo entre minas de lignito y el polvo del carbón se le había adherido como una piel de sombra; los edificios, donde los enjabelgados resultaban efímeros, la gente, incluso los ríos, siempre surcados por naves negras y con las entrañas oscurecidas por el carbón perdido en los naufragios, parecían haber adquirido la misma pátina. Al final, sin embargo, al igual que todas las mañanas, la luz, cuando ya palidecían sus primeras rojeces, fue expulsando la tiniebla: la antigua, decrépita, entrañable y tantas veces maldecida silueta salió, ocre y negra, de la noche.
Las calles comenzaron a llenarse de una vida intensa aunque provisional. Ahora bien, contrariamente a lo que habían de afirmar en el futuro con tanto dramatismo los testimonios recogidos por la crónica, el suceso de las once de la mañana pasó desapercibido para casi todo el mundo. La villa no quedó en suspenso, los corazones no dejaron de latir; el ruido no se extendió como un redoble fúnebre por calles y plazas, no resonó por el valle del Ebro ni por la ribera del Segre ni por los muelles silenciosos ni por las minas muertas como un anuncio de desastre. Fue un breve trueno en una villa tan acostumbrada a oír los barrenos de las minas que ni se dio cuenta.
Corrieron otras patrañas que, curiosamente, puesto que eran tan falsas como las primeras, no fueron recogidas por el cronista anónimo. Sin embargo, también formaban parte de la espesa telaraña con que muchos habitantes intentaban sofocar la carcoma de la mala conciencia. En el fondo, esta era la secreta justificación de la crónica, lo que la hacía ser aceptada como buena por la mayoría del personal que vivió los acontecimientos.
Porque, después de años y años de hablar del mismo a todas horas, de construir mil quimeras, de sentir su angustia con anticipación (en el tarot de la vieja Caterina aparecían fenómenos extraños, estremecimientos del inframundo), he aquí que, a excepción de Honorat del Rom, el boticario, que se hallaba dolorosamente clavado en la esquina del callejón del Anzuelo con la bajada de la Herradura, nadie se dio cuenta del suceso. Y aunque nada habría cambiado en caso contrario, ya que para aquel entonces el destino era irreversible, años más tarde, cuando la siniestra pesadilla era recuerdo polvoriento, grumo de ceniza, algunos habitantes comenzaron a tejer testimonios apócrifos para quedar bien ante la historia.
Pero no todo se encontraba en las crónicas ni era tan fácil de rebatir. Resultaba arriesgado afirmar, por ejemplo, que Llorenç de Veriu, como se decía en cafés y tertulias callejeras, se enteró del suceso; unos decían que acudió a la villa para ver por última vez la casa de la bajada de la Herradura, la que había construido con sus propias manos, en 1936, cuando él y Carme Castell querían casarse. Muchos prefirieron creer que el rumor, si le llegó, no consiguió resucitar los restos de Llorenç, polvo inerte y anónimo debajo de la tierra lejana del yermo de Teruel donde casi treinta años atrás, durante la guerra civil, le había segado una ametralladora fascista.
Los habitantes se engañaban empecinándose en convertir el 12 de abril de 1970 en una fecha clave de su drama colectivo, como se equivocaban también al sentirse culpables de no haber asistido al acontecimiento. La demolición de la casa número 20 de la bajada de la Herradura con que se había iniciado el arrasamiento de la villa –y el azar burocrático señaló aquella como hubiera podido designar cualquiera de las que ya estaban vacías– no fue más que el principio del último acto de una prolongadísima pesadilla. Cuando las máquinas tensaron las sirgas de acero atadas a las pilastras y el edificio cayó en medio de una nube de polvo, hacía más de trece años que la destrucción de la villa había comenzado.
* * *
Traducción de Joaquín Jordá
* * *
Descubre más sobre Camino de sirga de Jesús Moncada aquí.