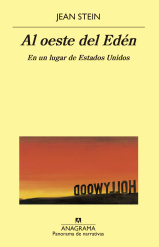ARTÍCULOS
Empieza a leer 'Al Oeste del Edén' de Jean Stein
PRÓLOGO:
BIENVENIDOS A LOS ÁNGELES
MIKE DAVIS: De joven trabajé de chófer en Gray Line Tours. Conducía un autocar por las tardes y los fines de semana. Mi contrato era especial porque, según ellos, trabajaba «fuera de horario». Hacía varios recorridos: Marineland of the Pacific, cementerio de Forest Lawn, Hollywood Park, Estudios Universal, etcétera. Llevaba a muchos empleados, directivos y empresarios que habían llegado de convención a Los Ángeles, y lo normal era darles una vuelta por el centro. Muchas veces, sin embargo, me tocaba el muy solicitado tour de Hollywood y Beverly Hills. Los chóferes llevábamos uniforme: parecíamos pilotos o directamente escapados de una comedia de Mel Brooks.
Por raro que parezca, la empresa no nos facilitaba ninguna información. Las rutas no variaban, faltaría más, pero, aparte de eso, no sabíamos nada. Los jefes eran de la opinión de que los conductores novatos debíamos ir «haciéndonos» con las direcciones de actores y otros famosos, que los más veteranos ya tenían, y de que debíamos copiar a esos veteranos el «rap» de cada ruta. Normalmente no había ningún problema, pero de vez en cuando algún aficionado experto nos sacaba los colores. Recuerdo un día en concreto: «¡Miren, ahí está la casa de Lucy! –dije–. ¡Cómo me gusta Lucy! Vamos a aminorar la marcha para que puedan hacer fotos.» Y entonces, desde la parte de atrás, una señora mayor suelta: «He hecho este tour muchas veces y sé perfectamente que esa no es la casa de Lucille Ball. Lucille vive a tres manzanas de aquí.»
Beverly Hills no tenía secretos para mí. Pero recorrer Hollywood Boulevard con un autocar lleno de turistas de Iowa era... para alucinar. Porque estoy hablando del Hollywood de principios de los setenta, del Hollywood posterior al flower-power, del Hollywood posterior a Charles Manson. Las aceras estaban repletas de niños que se habían fugado de casa, de prostitutas (y chaperos) adolescentes, de pirados, de yonquis a los que como mucho les quedaban un par de semanas de vida. Hollywood era el innegable epicentro de la miseria humana, un lugar espantoso sobre todo de noche, el momento del tour Hollywood at Night. Yo tenía la costumbre de parar en la esquina del Grauman, el famoso Teatro Chino. Aparcaba y mandaba a los turistas a la acera donde están las huellas de los actores. Me quedaba en el autobús, bajaba el pestillo, subía las ventanillas y me decía: «¡Zombis, aquí no podéis cogerme! ¡Comeos vivos a los turistas!» Pero lo más flipante de todo era que, cuando bajaban a la calle y se zambullían en aquella inmundicia, los turistas no se daban cuenta de nada, solo reparaban en las dichosas huellas: «¡Eh, mirad, las de Ava Gardner!» Quiero decir: podían tener delante de sus narices a un tipo en pelotas, a un yonqui hasta arriba de todo echando espuma por la boca, y nada, saltaban por encima de él y exclamaban con entusiasmo: «¡Dios mío, las huellas de Victor McLaglen! ¿Os acordáis de Victor McLaglen?» Sí, ellos extasiados, y yo hecho polvo. Porque les daba igual todo. No les estremecía la enorme distancia moral que separa el mito de Hollywood y lo que tenían delante. Qué va, la mayoría no veía otra cosa que su imagen preconcebida del paraíso. Era de locos. Todo aquello me recordaba El día de la langosta, la novela de Nathanael West, que pretende hacernos ver que a la masa lo único que le interesa de los dioses de la fama es matarlos y devorarlos, canibalizarlos.
Afortunadamente había excepciones, excepciones magníficas. El Sindicato de Estibadores contrataba muchos tours para trabajadores del campo. Un día, por ejemplo, vinieron cortadores de caña de azúcar de Hawái de origen japonés y filipino. Y esos tours siempre me tocaban a mí. Aquellos hombres eran personas maravillosas y escuchaban con mucha atención mi perorata y mis chistes. Les interesaba mucho la historia, también los chismes. Y los chismes, cuanto más llamativos y escabrosos, mejor. Y luego, qué le vamos a hacer, también había personas que me inspiraban un profundo desprecio: empleados y directivos blancos de cuarenta y tantos años, borrachos y con la libido colgando de la bragueta; unos cabrones hipócritas y salidos que daban por hecho que todos los chóferes de Gray Line éramos chulos de putas y podíamos conseguirles a alguna niña de quince años (por desgracia, algunos chóferes sí lo eran, chulos de putas). ¡Repugnante! Y lo peor era saber que allá, en su perdida y anónima ciudad del Medio Oeste, la mayoría de aquellos babosos serían honrados padres de familia que sin duda colaboraban con los servicios sociales.
Gray Line tenía dos tipos de autocares. Los más habituales eran los típicos vehículos de la Greyhound, autocares American Eagle de segunda mano. Pero para los tours de empresa llevábamos autobuses municipales antiguos solo que sin compartimento de equipajes. A estos los llamábamos «culos planos». A veces, para ir a los Estudios Universal, formábamos grupos de seis, siete y hasta ocho culos planos. A los conductores, el tour de la Universal nos encantaba porque no había nada que hacer. Dejábamos a los turistas en el aparcamiento y nos juntábamos todos en un autobús, a veces con una botella que iba pasando de mano en mano. La mitad de mis compañeros aprovechaba ese rato para buscarle una chica a algún turista o para vender souvenirs, baratijas, lo que fuera. Pero un día estábamos sentados en la parte de atrás de mi autobús precisamente y de pronto vimos que otro empezaba a moverse, muy despacio primero y poco a poco a mayor velocidad. Los autobuses de hoy, como ya entonces los tráileres, han incorporado un sistema de doble freno para aparcar que se activa con un enorme botón rojo y bloquea las ruedas, pero entonces no lo llevaban. Supongo que el conductor de aquel culo plano no se dio cuenta de que el inmenso aparcamiento de los Estudios Universal está en pendiente y su autobús empezó a rodar marcha atrás, al principio lentamente y luego cada vez más deprisa. «¡Abre la puerta, Mike!», me gritaron todos. Abrí la puerta, bajamos en tropel y echamos a correr hacia aquel vehículo. Demasiado tarde. No pudimos hacer nada salvo quedarnos mirando con horror y fascinación cómo aquel culo plano rodaba y rodaba hasta el terraplén y entraba sin pedir permiso en la Hollywood Freeway, la autopista de Hollywood.
* * *
Traducción de Amado Diéguez Rodríguez.
* * *
Descubre más de Al Oeste del Edén de Jean Stein aquí.