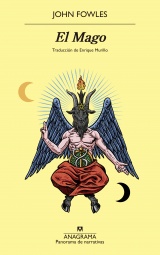LECTURAS
Empieza a leer 'El Mago' de John Fowles
Para Astarté
Primera parte
1
Nací en 1927, hijo único de unos padres de clase media, ambos ingleses, nacidos bajo la grotescamente alargada sombra, que nunca pudieron abandonar al no ser capaces de elevarse lo suficiente por encima de la historia, de esa monstruosa enana que fue la reina Victoria. Me mandaron a un colegio privado, malogré dos años cumpliendo mi servicio militar, fui a Oxford; y allí empecé a descubrir que no era la persona que quería ser.
Mucho antes había descubierto que no tenía los padres y antepasados que necesitaba. Mi padre era, debido no tanto a que tuviera un gran talento profesional como a que tuvo la edad adecuada en el momento adecuado, general de brigada; y mi madre era el modelo mismo de lo que debería ser la esposa de un general. Es decir, no discutía nunca con él y siempre se comportaba como si él estuviera escuchándola desde la habitación contigua, incluso cuando se encontraba a miles de kilómetros de distancia. Apenas vi a mi padre durante la guerra, y en sus largas ausencias fui construyendo una imagen más o menos inmaculada de su persona, que él mismo generalmente –un juego de palabras tan malo como apropiado– rompía en pedazos antes de transcurridas las primeras cuarenta y ocho horas de su permiso.
Al igual que todos los hombres que no están en realidad a la altura de su puesto, era muy riguroso con las apariencias y las nimiedades cotidianas; y más que intelecto poseía una armadura producto de la acumulación de palabras clave siempre pronunciadas con mayúscula, tales como Disciplina y Tradición y Responsabilidad. Si en alguna ocasión me atrevía –hecho que raras veces ocurría– a discutir con él, sacaba una de esas palabras totémicas y me aporreaba con ella, igual que debía hacer seguramente para reprimir a sus subordinados. Si entonces seguía uno negándose a echarse como un perro y morir, él perdía la paciencia y daba rienda suelta a su mal humor. Su humor era como un basilisco, y siempre lo tenía muy a mano.
Según una ilusoria tradición familiar, nuestros antepasados llegaron a Inglaterra procedentes de Francia tras la revocación del Edicto de Nantes, y eran, pues, nobles hugonotes remotamente vinculados con Honoré d’Urfé, autor de L’Astrée, el superventas del siglo xvii. No hay duda alguna de que, si excluimos otro vínculo no demostrado con Tom Durfey, el escritorzuelo de Charles II, no hubo ningún otro antepasado mío que mostrara algún tipo de inclinaciones artísticas, pues constituyeron más bien generación tras generación de capitanes, clérigos, marinos y escuderos caracterizados únicamente por su uniforme falta de categoría y marcada afición al juego. Mi abuelo tuvo cuatro hijos, dos de los cuales murieron en la Primera Guerra Mundial; el tercero tuvo un desagradable modo de ser fiel a sus mayores (deudas de juego) y desapareció en América. Mi padre no se refería nunca a él como si todavía existiera, pues era un hermano pequeño con todas las características que se supone son propias de los primogénitos; y no tengo ni la más remota idea de si sigue con vida, ni siquiera de si tengo algún primo desconocido al otro lado del Atlántico.
Durante mis últimos años en el colegio comprendí que el verdadero fallo de mis padres era que no sentían más que desprecio para la clase de vida que yo pretendía vivir. Se me consideraba «dotado» para Lengua y Literatura, logré publicar con seudónimo algunos poemas en la revista del colegio, y opinaba que D.H. Lawrence era el ser más extraordinario de este siglo; mis padres no habían desde luego leído jamás nada de Lawrence, y probablemente ni siquiera habían oído mencionar su nombre como no fuese en relación con El amante de Lady Chatterley. Había ciertas cosas, cierta amabilidad emocional de mi madre, la ocasional alegría eufórica de mi padre, que hubiera podido desarrollar; pero siempre me gustaban de ellos las cosas por las que ellos no querían ser apreciados. Para el día en que yo cumplí los dieciocho años y Hitler había muerto, ya se habían convertido en simples proveedores ante los que tenía que mostrar cierto agradecimiento simbólico pero por los que ni con esfuerzo lograba sentir nada más.
Vivía dos vidas. En el colegio logré ganarme una pequeña reputación de esteta y escéptico en relación con la guerra. Pero tuve que alistarme en el regimiento pues, aun en contra de mi voluntad, me obligaban a ello la Tradición y el Sacrificio. Insistí, y por fortuna conté en esto con el apoyo del director del colegio, en ingresar después en la universidad. Seguí viviendo una doble vida en el ejército, interpretando, pese a las náuseas que me producía, el papel de hijo del general «Bufidos» Urfe en público, y leyendo nervioso en privado dos volúmenes de la colección «Nuevos escritores» de Penguin y algunos cuadernos de poesía. En cuanto pude, logré que me desmovilizaran.
Fui a Oxford en 1948. El segundo curso que pasé en el Magdalen College, poco después de unas largas vacaciones durante las que apenas vi a mis padres, mi progenitor tuvo que ir a la India. Se llevó consigo a mi madre. Su avión se estrelló, y se convirtió en una pira de elevado octanaje, en una tormenta de fuego a unos sesenta y tantos kilómetros al este de Karachi. Después de la conmoción de los primeros momentos tuve casi inmediatamente una sensación de alivio, de libertad. El único otro pariente cercano que me quedaba, el hermano de mi madre, era agricultor en Rodesia, de modo que a partir de entonces ya no tenía familiares que pudieran ponerle trabas a lo que consideraba mi verdadero yo. Puede que no anduviera muy fuerte en caridad filial, pero tenía gran facilidad para la asignatura de moda.
Eso creía yo al menos, al igual que un grupo de marginados del Magdalen. Formábamos un pequeño club que se llamaba Les Hommes Révoltés, bebíamos jerez muy seco, y (en protesta contra los últimos años de la década de los cuarenta, dominados por la inelegancia y el desaliñado chaquetón con capucha) llevábamos trajes gris oscuro y corbata de lazo en nuestras reuniones. En ellas discutíamos sobre el ser y la nada y calificábamos de «existencialistas» a ciertas intrascendentes costumbres. Personas menos ilustradas las hubieran tachado de caprichosas o simplemente egoístas; pero nosotros no llegamos a comprender que los héroes, o antihéroes, de las novelas existencialistas francesas que leíamos no pretendían ser personajes realistas. Tratamos de imitarles, tomando erróneamente las descripciones metafóricas de ciertas formas complejas de sentir por modelos directos de comportamiento. Sentimos las angustias debidas. La mayoría de nosotros, fieles al eterno dandismo de Oxford, solo queríamos ser diferentes. Todos los miembros de nuestro club querían serlo.
Adquirí costumbres caras y modales afectados. Obtuve unas notas de tercera y una ilusión de primera: que era un poeta. Pero nada hubiera podido ser más apoético que el aburrimiento que por mi actitud de estarde-vuelta-de-todo me producía la vida en general y, en particular, la idea de tener que ganarme el pan. Estaba demasiado verde para saber que todo escepticismo oculta una incapacidad para hacer frente a las situaciones, en una palabra, una impotencia; y que despreciar todo esfuerzo es el mayor de los esfuerzos. Pero llegué a absorber una pequeña dosis de una cosa que siempre resulta útil, el mayor de los regalos que haya hecho Oxford a la vida civilizada: una honestidad socrática. Que me enseñó, muy intermitentemente, que no basta con rebelarse contra el propio pasado. Un día que estaba con unos amigos, me mostré escandalosamente implacable contra el ejército; más tarde, en mis habitaciones, comprendí de golpe que por mucho que pudiera decir impunemente cosas que le hubieran provocado una apoplejía a mi fallecido padre, todavía estaba sometido a su influjo. En realidad yo no era escéptico por naturaleza; solo por rebeldía. Me había alejado de lo que odiaba, pero no había encontrado lo que amaba, y por eso fingía que no había nada que amar.
Maravillosamente pertrechado para el fracaso, salí al mundo. La Prudencia Económica no era uno de los términos esenciales que formaban parte de la armería de mi padre; siempre tuvo una cuenta ridículamente amplia en Ladbroke y sus facturas del bar de oficiales solían alcanzar proporciones asombrosas, porque le gustaba la popularidad y a falta de encanto tenía que regalar alcohol. Lo que quedó de su dinero después de que los abogados y los inspectores de hacienda hubiesen retirado su parte, no producía rentas suficientes para mantenerme. Pero todos los tipos de trabajo que se me ocurrían –el Servicio Diplomático, el funcionariado público, las colonias, los bancos, el comercio, la publicidadcarecían de misterio. Como no me sentía obligado a mostrar el vehemente entusiasmo que nuestro mundo espera del joven ejecutivo, no tuve éxito en ninguno de ellos.
Al final, como innumerables graduados de Oxford antes que yo, contesté a un anuncio del The Times Educational Supplement. Fui al sitio, un colegio privado de poca categoría situado en East Anglia; fui sometido a un superficial escrutinio, y después me ofrecieron el puesto. Posteriormente averigüé que solo se habían presentado otros dos candidatos, graduados ambos en universidades sin pasado, y solo faltaban tres semanas para que empezase el curso.
Los chicos de clase media fabricados en serie a los que tenía que dar clase eran bastante horribles; la claustrofóbica población de provincias era una pesadilla; pero lo verdaderamente insoportable era la sala de profesores. Llegó a ser casi un alivio tener que ir a clase. La tediosa y entumecedora rutina anual de sus vidas pesaban sobre los profesores como un estigma. Y era auténtico tedio, sin relación alguna con mi ennui de moda. Sus consecuencias eran la hipocresía, la gazmoñería y la ira impotente de los viejos que saben que han fracasado y de los jóvenes que sospechan que van a fracasar. Los directores de departamentos eran como el sermón que se escucha antes de ir a la horca; algunos de ellos te producían algo parecido al vértigo, una fugaz visión del insondable pozo de la futilidad humana..., o eso fue al menos lo que empecé a sentir al comienzo del segundo trimestre.
No podía pasarme la vida cruzando aquel Sahara; y cuanto más tiempo transcurría, más me convencía de que aquel colegio pagado de sí mismo y petrificado era un modelo de juguete del país entero y que hubiera sido ridículo salir del uno y no hacerlo también del otro. También había una chica de la que estaba cansado.
Mi dimisión, anuncié que abandonaría el colegio cuanto terminara el curso, fue aceptada con resignación.1 El director se precipitó a deducir de mis vagas referencias a cierta inquietud personal que sentía deseos de ir a los Estados Unidos o a las colonias.
–Todavía no lo he decidido, señor director.
–Creo que hubiéramos podido convertirle en un buen maestro, Urfe. Y hubiese podido sacar usted provecho de nosotros, ¿sabe? Pero ahora ya es tarde.
–Eso me temo.
–No estoy muy seguro de aprobar todas estas andanzas por el extranjero. Mi consejo es que no se vaya. Sin embargo..., vous l’avez voulu, Georges Danton, vous l’avez voulu.
El error en la cita era típico.
El día que me fui llovía a cántaros. Pero estaba excitadísimo, tenía la extraña y exuberante sensación de estar alzando el vuelo. No sabía a dónde iba, pero sabía lo que necesitaba. Necesitaba un nuevo país, una nueva raza, un nuevo idioma; y, aunque en aquel momento no hubiera podido expresarlo con palabras, necesitaba un nuevo misterio.
* * *
Traducción de Enrique Murillo
* * *
Descubre más sobre El Mago de John Fowles aquí.