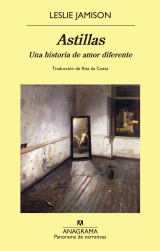LECTURAS
Empieza a leer 'Astillas' de Leslie Jamison
Para Ione Bird
Leche
¿Qué es el búho robótico que hace que los bebés se duerman? ¿Qué es la muñeca con latido cardíaco que hace que los bebés se duerman? ¿Cómo se llama la cuna de mil dólares que hace todo lo que hace una madre? ¿Desaparece alguna vez el pliegue de piel que se forma sobre la cicatriz de la cesárea? ¿Cuántos abortos tuvo Marina Abramović? ¿Por qué a la luna llena de diciembre se la llama también luna de duelo? Cuando ves una hormiga alada, ¿siempre es la reina intentando fundar una nueva colonia? ¿Qué la empuja a fundar una nueva colonia? ¿Cuánto cobra por hora un abogado de familia en Nueva York? ¿Cómo cambiará mi vida la luna del lobo?
Mi hija y yo llegamos al piso realquilado con bolsas de basura llenas de champú, galletas para bebés en fase de dentición, paquetes de copos de avena instantáneos, peleles con cremallera y piececitos colgantes. En algún momento, me había quedado sin maletas.
Teníamos pañales estampados con dibujos de huevos revueltos y beicon. «¿Qué pinta el desayuno en unos pañales?», podría haber preguntado si hubiese habido otro adulto presente. Pero no lo había.
Fuera, estábamos a siete grados bajo cero y hacía sol. Durante ese mes, íbamos a alquilar ese piso tipo vagón de tren, con un solo dormitorio, que quedaba al lado de un parque de bomberos. Había comprado frambuesas y una cuna de viaje, además de unas luces blancas navideñas para alegrar un poco el espacio. Un bombero salió muy ufano del edificio de al lado cargando una motosierra en una mano y una caja de Cheerios en la otra. Mi hija lo siguió con atención. ¿Qué iba a hacer ese señor con sus cereales?
Cuando le dije a la abogada que llevaba mi divorcio «Mi hija tiene trece meses» se me quebró finalmente la voz. Y entonces descubrí que los abogados de derecho familiar tienen cajas de pañuelos de papel en el despacho, como los psicólogos, aunque no tan a mano. «Sé que los tengo por aquí», comentó con vaga aprensión, levantándose de la silla giratoria para buscarlos como diciendo: «No nos sorprenden tus lágrimas, y tampoco nos incumben». Llorar durante cinco minutos me costaría la friolera de cincuenta dólares.
–Hace poco que los cumplió –puntualicé, como insinuando que habíamos estado casados más tiempo del que en realidad estuvimos.
Él no paraba de decirme: «La niña solo tiene un año». Mi mejor amiga, en cambio, me advertía: «Mejor cortar por lo sano».
Discutir con él en mi cabeza no era de gran ayuda. Solo servía para que me aferrara tanto a mi hija que la esfera de su vientre se convirtió en todo mi mundo. E incluso eso... bueno, era un arma de doble filo.
El piso que habíamos realquilado era alargado y oscuro. Una amiga mía lo llamó nuestro canal de parto. Se diría que los dueños eran artistas; no estaba hecho para que lo habitara un niño. La mesa de centro era una elegante tabla de madera maciza que reposaba sobre bloques de hormigón. La obra de arte más voluminosa del piso era un gran lienzo blanco que parecía una pared colgada de la pared. A veces, los bomberos de al lado ponían en marcha las motosierras sin ninguna razón aparente. Pero ¿qué sabía yo? Tal vez hubiese una razón para todo.
Por la noche nos hinchábamos a ramen instantáneo y clementinas. Me pasé todo el invierno con los dedos oliendo a naranja. El interior del piso se iluminaba con el resplandor rojo de las sirenas, líquido y pulsátil, que se colaba por las rendijas de las persianas. En la encimera de la cocina había vetas rojizas que había dejado la masa de bizcocho red velvet y pegotitos beige de masa para tortitas. Es lo que pasa cuando intentas endulzar un problema.
De día, mi hija se agachaba entre los pesados libros de arte con su maraca de madera y atizaba las páginas traslúcidas de un cuento infantil que hablaba sobre un montón de hojarasca: el sauce, el abedul, la manopla extraviada, la llave perdida y, debajo de todo, un gusanito. La niña se mostraba cariñosa con su alce de peluche y se frotaba la mejilla contra su desastrado pelaje marrón, pero con el xilófono de madera se comportaba como el Dios del Antiguo Testamento. Apenas sobrevivió a su música.
Nos mudamos en pleno pico de la gripe. Una noche me desperté a las cuatro de la mañana con la boca llena de saliva dulzona. Me fui al baño a trompicones, pasando por delante de mi hija, que dormía, y estuve arrodillada frente al váter hasta que salió el sol. Cuando ella se despertó, la seguí a rastras de habitación en habitación y luego me tumbé de lado en el suelo de madera y me quedé mirándola con el rabillo del ojo. No tenía fuerzas para levantarme, pero tampoco quería perderla de vista. Me alucinaba la de cosas que podía llevarse a la boca. Lo único que yo podía hacer era quedarme tumbada junto a sus juguetes, envuelta en una manta gris, febril y temblorosa. Ella me ofreció su palo de madera preferido, el que usaba para aporrear el xilófono arcoíris. Cogió un Cheerio del suelo y lo acercó a mi boca con ternura.
Yo también era «hija de un divorcio», como suele decirse aquí, como si el divorcio fuera un progenitor. Cuando era pequeña, creía que divorciarse implicaba una especie de ceremonia inversa por la que la pareja casada deshacía la coreografía de la boda: partiendo del altar, se soltaban la mano y luego desandaban el pasillo de la iglesia cada uno por su cuenta. En cierta ocasión, le pregunté a una amiga de mis padres si había tenido un divorcio bonito.
Enamorarme de C no fue algo gradual. Enamorarme de C fue algo arrollador, absorbente, que cambió mi vida para siempre. Era como arrancar trozos a una hogaza de pan recién horneada y comerlos a puñados. En esos primeros días, él era un hombre que freía pequeñas rodajas de salchicha sobre una plancha caliente en una buhardilla parisina mientras me pedía que me casara con él. Que me hacía reír tanto que resbalé y me caí de nuestro sofá rojo. Que adoraba los tacos ahumados que comprábamos en un diminuto puesto más allá de Morro Bay. Que señalaba gallinas de corral desde el garaje que habíamos alquilado detrás del piso de soltero de un surfista. Que apoyaba la mano en mi muslo mientras yo bebía un líquido de contraste que sabía a Gatorade amargo antes de que me sometiera a un TAC para buscar un quiste ovárico reventado. Que ponía temas de la Nitty Gritty Dirt Band en un viaje por carretera, que dejaba un osito canela en el salpicadero del coche que habíamos alquilado porque era nuestra mascota, nuestro fiel guía. Era algo solo nuestro. Teníamos miles de cosas así, como todo el mundo, pero las nuestras eran solo nuestras. ¿Ahora quién las encontrará hermosas?
En esos primeros días, él era un hombre que pedía bistecs al servicio de habitaciones del Golden Nugget después de que nos casáramos a medianoche en una capilla de bodas exprés en Las Vegas. Era un hombre acurrucado junto a mí mientras veíamos nuestro programa preferido de carreras de obstáculos, que se hacía tatuar mi cara en su bíceps, que me susurraba al oído en una fiesta abarrotada de gente.
Él sigue siendo ese hombre. Yo sigo siendo esa mujer. Hemos traicionado a esas personas tiernas, pero seguimos llevándolas dentro allá donde vamos.
La primera clase que di el semestre en que nos separamos –cuando mi vida consistía en buscar piso, recibir mensajes iracundos y cuidar de mi hija o llevarla a la canguro–, llegué al aula con el pulso palpitándome en la sien, acelerada de tanta cafeína. El corazón me latía como si tuviera una colmena de abejas en el pecho. Mis estudiantes se colocaban el pelo detrás de la oreja, se mordisqueaban las cutículas y me iban diciendo por turnos sobre qué querían escribir: labioplastia. Dolor crónico. Quedarse sepultado bajo una avalancha. No lo sabían, pero todos ellos eran hijos míos. En mi corazón de colmena había suficiente amor para todos.
Cuando por fin dejas atrás un matrimonio roto, tienes la sensación de que rezumas amor por los cuatro costados. O por lo menos yo me sentía así, como si un montón de espuma de baño creciera sin parar a mi alrededor. Quería esparcirla por el mundo entero. Esa era yo en la bañera, en el piso contiguo al parque de bomberos. Esas éramos mi niña y yo, ocupándonos de nuestras cosas en todas y cada una de las estancias de nuestro canal de parto. Ella necesitaba sacar las cucharas del escurridor. Necesitaba sacar todos sus jeggings del cajón. Necesitaba tocar el xilófono del arcoíris como si tuviera algo que reprocharle. Como si me dijera: Más te vale ponerte de rodillas. Más te vale tirarte al suelo y empezar a escuchar.
Viéndola aporrear los listones de madera con las diminutas y carnosas palmas de sus manos, casi me volví hacia el fantasma de su padre, al que creí ver de pie junto a mí, para comentar la escena, pero me contuve a tiempo. ¿Llevaría cada instante de felicidad ese lastre oculto en su interior?
* * *
Traducción de Rita da Costa
* * *
Descubre más sobre Astillas de Leslie Jamison aquí.